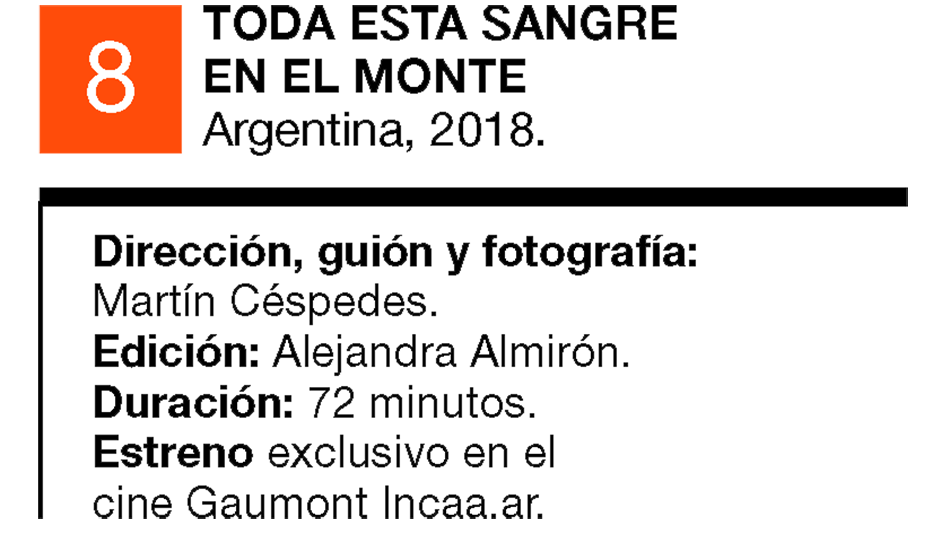En el Chaco, en el noroeste, en la provincia de Córdoba o la pampa húmeda, la soja se planta sobre la sangre, la apropiación, las concesiones ilegítimas, las fuerzas de seguridad como guardias pretorianas de los grandes grupos y el guiño cómplice de la Justicia. De esta realidad que muchas veces desde Buenos Aires no se ve vienen dando cuenta, de diez años a esta parte, tanto la notable serie documental de Pino Solanas que va de La dignidad de los nadies (2005) a la reciente Viaje a los pueblos fumigados como la extraordinaria El impenetrable, de Daniele Incalcaterra (2012). A ese corpus fílmico viene a sumarse ahora la ópera prima de Martín Céspedes (1984), un recién llegado que viene para quedarse. Toda esta sangre en el Monte testimonia el juicio celebrado en los últimos meses de 2014 en Santiago del Estero contra un tal Javier Juárez, sicario al servicio de un empresario sojero, quien tres años atrás había asesinado a un militante del Mocase. A la vez que sigue el juicio, el documental de Céspedes se adentra de modo fragmentario en el día a día de los pequeños productores de la zona y testimonia la persistente resistencia al agronegocio que ese movimiento lleva adelante desde su fundación en 1990. Si no fuera por esta clase de producciones culturales esenciales, los porteños seguirían creyendo que la Argentina tiene forma de edificio inteligente, y que el problema más grave es que el aumento del dólar haya puesto el precio del whisky por las nubes.
Hay cosas de las que se habla sin saber bien qué son. El cine directo, por ejemplo. Variante estadounidense del cinéma vérité, fundado a fines de los años 50/comienzos de los 60, se trata de una forma del documental que abjura de toda clase de intervención sobre lo real que no sea lo efectivamente rodado y, eventualmente, sonorizado. En el cine directo no hay narración en off que valga, no hay entrevistas, no hay datos de contexto, no hay “zócalos” que informen quién habla ni cuál es su oficio, no hay carteles indicativos. Hijo del también documentalista Marcelo Céspedes (Los totos; Hospital Borda, un llamado a la razón; La ballena va llena), Martín Céspedes profundiza la estela familiar, ateniéndose al más estricto canon del direct cinema. Con una única licencia: el cartel inicial que informa sobre el Movimiento Campesino de Santiago del Estero y el juicio que se va a seguir a continuación. De allí en más los principios de esa forma del documental se siguen tan férreamente, que el cronista tuvo que consultarle algunos datos al realizador para poder volcarlos en esta nota.
Las primeras imágenes son del esmirriado caserío de Monte Quemado, con sus modestísimas chozas, los secos matorrales, los perros de confianza y los animales de corral. Bah, las cabras y algún chancho, que es lo que hay, porque de caballos, vacas u ovejas, nada. Uno se pregunta para qué mostrar el degüello familiar de un pequeño cabrito, lo vincula con el título y luego con el motivo del juicio que da lugar a la película, y comprende que el degüello cumple una función alusiva o evocativa. No va a mostrarse la muerte a cuchilladas a manos del lacayo asesino, pero sí el sacrificio del cabrito, con los perros lamiendo la sangre fresca.
Todas las veces que la cámara ingrese al caserío, o el par de ocasiones en que muestre a miembros del Mocase visitando a algunos usurpadores de tierras para hacerlos entrar en razón, va a hacerlo de modo eventual, fragmentario, a través de imágenes que no tienen ninguna pretensión de totalidad. Como no la tiene en su conjunto este relato de 72 minutos que no aspira a redondez alguna. Es como si el equipo de realización se asumiera como lo que es: un grupo de porteños que se asoman por primera vez a esa realidad, y que por lo tanto no están en condiciones de conocerla. Apenas verla, de modo discontinuo. Lo contrario de esos otros porteños contra los que en una escena despotrica una militante del Mocase, que “vienen, escriben sus tesis y después no los ves más”.
“Las abejas defienden el territorio”, dice un hachero en otra escena, probando una miel que tal vez tenga también gusto a alusión. “Hay una subestimación de la capacidad productiva diversificada”, dice no una ingeniera agraria sino aquella misma militante, Deolinda Carrizo, confirmando que los pobladores urbanos no tienen la exclusividad del estudio, la formación y el seso. En otra escena, una campesina alfabetiza a dos o tres chicos del lugar. Finalizado el juicio se entonan canciones de fogón en contra del agronegocio, reclamando soberanía alimentaria y reforma agraria. “¡Ni un muerto más!”, se grita. “¡Por nuestra tierra!” El remate tenía que estar, necesariamente, a cargo de Deolinda, Pasionaria de Monte Quemado. Como Cristo en el Monte de los Olivos, Carrizo hace su prédica final no parada frente a sus pares, sino desplazándose entre ellos. Como una más. “No tenemos cambio si el pueblo no se moviliza”, dice, con voz firme y controlada. “No tenemos transformación si no corremos riesgo”. Y el espectador se queda pensando si esta mujer les habla a sus pares santiagueños o a 40 millones de argentinos.