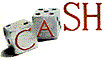

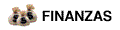

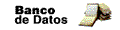

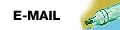
 
|  Por M. Fernández López Gobierno industrial Si se pregunta a un industrial, difícilmente no reconozca que el gobierno democrático es el más aceptable, aunque en su círculo de confianza tal vez confiese que ese régimen no basta, o que requiere de la orientación de un consejo de gentes capaces, y que nadie como los industriales conoce mejor hacia dónde se encamina la humanidad y qué leyes convienen más a cada país. En Economía está casi todo ya inventado, y la propuesta de los industriales como consultores privilegiados del gobierno político no es una excepción. Henri de Saint Simon, en 1823, afirmó que una nación no es más que una gran sociedad industrial y que el gobierno es el encargado de negocios de la sociedad. Según él, el control político en la sociedad industrial debía ser ocupado por otra aristocracia, no la terrateniente, sino la del conocimiento y la producción: en lo más alto, los directores de industria y de producción, los ingenieros, artistas y científicos. En el estrato inmediato inferior, los ejecutores materiales de los proyectos concebidos por el consejo supremo de la industria. En la Argentina Saint Simon tuvo émulos entre quienes forjaron su pensamiento político en la época de Rosas. En 1853, un mismo Congreso General Constituyente, reunido en Paraná y presidido en ambas oportunidades por Facundo Zuviría, aprobó dos textos fundamentales de la Confederación. El primero, el 1-o de mayo, basado en el texto de Alberdi, la Constitución de la Confederación Argentina. El segundo, el 9 de diciembre, basado en el texto del ministro de Hacienda Mariano Fragueiro, el Estatuto para la Organización de la Hacienda y Crédito Público. Lo curioso es que el segundo era una suerte de Constitución, pero sostenía principios opuestos al primero. El Estatuto proponía al Estado como control de la actividad económica, y caracterizaba al “Gobierno como Gerente de la asociación argentina”. Preveía un instituto llamado Administración General de Hacienda y Crédito Público, cuyo consejo supremo de gobierno sería una junta de industriales y comerciantes notorios: “Administrada la Hacienda y Crédito Público por el intermedio de personas competentes elegidas de entre las clases inteligentes en industria y comercio de las poblaciones”. Mucho se criticó a Saint Simon, pero hoy el Grupo de los 8 le dice al Gobierno qué debe hacer, y en el estrato inferior, claro está, los que sólo ponen su trabajo. Educación y progreso Belgrano propuso mejorar la capacidad productiva humana como vía para quebrar el atraso. El subdesarrollo o pobreza se debía a la baja productividad y a la ociosidad o inacción, y éstos al déficit educacional, junto al alimentario y sanitario. Así razonaba: La riqueza se forma por bienes; los bienes nacen de la producción; la producción depende de conocer y respetar determinados principios, esos principios se adquieren a través de la educación. Esta última, pues, mejora el conocimiento, por tanto la productividad, y por tanto la riqueza (“Sin saber, nada se adelanta”). Luego, invertir en educación era vía recta al incremento de riqueza. Y la inversión más a propósito era la construcción de escuelas.Como Smith, pensaba redimir a los pobres educando a sus hijos, mediante “escuelas gratuitas”. Para el sector agrario, decía “Una de las causas a que atribuyo el poco producto de las tierras es porque no se mira la Agricultura como un arte que tenga necesidad de estudio. Tenemos muchos libros que contienen descubrimientos y experiencias, pero estos libros no han llegado jamás al conocimiento del Labrador y otras Gentes de Campo”. Crecería, pues, este sector “estableciendo una escuela de agricultura, donde a los jóvenes labradores se les hiciese conocer los principios generales”. Su propuesta abarcaba a todos los sectores productivos: para animar la industria propuso un camino audaz, típicamente francés: la enseñanza de dibujo orientada a la producción. El diseño industrial permitía que el conocimiento circulase dentro y fuera de la empresa, y generaba consecuencias: disociar la concepción de un proceso industrial y su ejecución; descentralizar en el espacio el lugar de producción; hacer circular el saber entre los operarios. El dibujo, decía, “es el alma” y el medio para “adelantar las artes”. La “escuela de dibujo” permitiría entender “los diseños de las máquinas eléctricas y neumáticas”, a los agrimensores los planos “de las casas y terrenos y sembrados”, al médico “las partes del cuerpo humano”, etc. El diseño industrial permitiría reunir esfuerzos de empresas industriales desconectadas entre sí por las grandes distancias, abrumadoras en la Argentina de entonces, casi sin vías de comunicación. El diseño como vía de la industria revalida el proyecto económico de Belgrano, tenido como sesgado en favor de la agricultura. |