|
Contrariamente a la parquedad mineral que podría sugerir su apellido, Jorge Pietra (nacido en 1951) habla con absoluta locuacidad de la muestra El ojo en la cornisa, que inauguró el jueves pasado y se exhibe en Centro Cultural Recoleta hasta el 25 de octubre. “Son doce pinturas y unos treinta dibujos que funcionan como separadores, para usar un término televisivo, en estos tiempos que corren”. A pesar de haber recibido el Premio Municipal en 1994, o quizá gracias a ello, Pietra se escuda en una persistente modestia que lo lleva a desconfiar de la fidelidad de las certezas a la hora de hablar de su pintura. “Dudo de todo lo que hago”, dice y agrega que su intención con esta muestra es “mostrar sólo un segmento de mi producción: hay pinturas de mediados de los 80 junto a otras pintadas en estos dos últimos años, a las que se suman los dibujos de los 70 y también algunos de los 90”. En realidad, se trata de una recopilación rapsódica de sus propias visiones, muchas de ellas provenientes de sus recorridos alucinados por los laberintos del Teatro Colón (donde trabaja como realizador escenográfico desde 1983), pero al mismo tiempo registran la búsqueda, engañosa o epifánica, de una revelación: personajes que se sumergen en espacios amorfos y sobrecargados dejan paso a un estridente testigo de Jehová que cae desde un edificio o al milagro escatológico de una figura que contempla arrodillada la aparición del rostro de una virgen dentro de un inodoro inhospitalario, mientras múltiples haces de luz dorada fraccionan la escena.

¿De dónde viene esa naturalidad con lo alucinatorio que hay en su pintura?
-Bueno, de chico era muy lector de comics, y me gustaba muchísimo reproducirlos. Yo era un pibe de barrio (vivía en Colegiales pero nací en Avellaneda) y todo esos dibujos que hacía me parecían inservibles. A los 17 años, mi hermano me dijo: “Vos tenés que entrar en la escuela de Bellas Artes”. Hasta ese momento mi formación intelectual, con respecto del arte, era prácticamente nula. Pero tenía arranques furiosos en que compraba témperas y pintaba, muchas veces tomando al pie de la letra imágenes de pintores como Utrillo y Quinquela Martín. Me atraía mucho toda esa cosa del empaste, la sobrecarga de materia sobre la tela, y sobre todo el hecho de pintar la ciudad, los puentes, esos elementos del paisaje urbano que yo veía todos los días.
¿El hecho de consumir alucinógenos tuvo un efecto importante en su obra?
-Yo estuve muy influenciado por la psicodelia y por la lectura de Allen Ginsberg, de Kerouac, y de libros como Los tarahumara de Artaud, que me había provocado una curiosidad muy grande. De hecho, a comienzos de los 70 tomé por primera vez LSD y fue otra revelación. Creo que esa experiencia fijó definitivamente mi búsqueda pictórica.
Después vino el viaje iniciático por Latinoamérica...
-Ese primer viaje duró seis meses, recorrí Perú, Ecuador, el sur de Colombia y me metí a explorar el Amazonas. En ese momento la droga no era una experiencia tan ligera como lo es ahora; era una forma de conocimiento, un modo de acceder a toda una cultura. Para ser franco, confieso que una de las experiencias más intensas que tuve en mi vida fue esa primera vez que tomé LSD, acá en Buenos Aires, en el arroyo Cascallares, en Moreno. Fue un día que duró cien años. Después, en Perú probé la ayahuasca y fue como hacer un viaje a las estrellas.
Obviamente, esas experiencias lisérgicas le suscitaban imágenes...
-Yo iba en búsqueda de imágenes, y todas esas imágenes que absorbía fue lo que muchas veces intenté volcar sobre la tela. Creo que todas esas experiencias forman una especie de materia prima que dura hasta ahora.
¿Cuáles fueron sus primeras muestras individuales?
-Mi primera muestra de dibujos se llamó, por sugerencia de Noé, Espacios Añicos y se inauguró el mismo día del golpe de Estado del ‘76. Me acuerdo de que yo iba camino a la inauguración, en la galería Carmen Waugh que estaba en Florida al 900, y la calle San Martín estaba repleta de tanques. En la galería todo el mundo hablaba de eso, era una pálida, se veía venir una cosa muy pesada.
¿Para entonces ya había tomado contacto con otros artistas, además de Noé?
-Sí, en Bellas Artes me había hecho amigo de Stupía, de Pino, de Pirozzi y de Duilio Pierri. Todos formábamos una suerte de grupo y expusimos juntos muchas veces. La última vez fue en Sangre Italiana, una colectiva que se exhibió en el Museo de Arte Moderno en 1996, donde también participó Marcia Schvartz.
Después de esa primera muestra comenzó un largo derrotero por Latinoamérica y España. ¿Qué pasó con su obra en esos años?
-Después de Espacios Añicos fui invitado a exponer en Lima, donde me quedé un tiempo, y después seguí viaje hasta México. Esa fue una etapa muy rica, dibujé muchísimo, y muchos de esos dibujos que están en esta muestra son de esa época. México es muy fuerte pictóricamente: la luz, las calles, los colores con los que pintan las casas. Una vez escuché un reportaje que le hicieron por la radio a Tamayo, donde él decía que el azul que usaba era el mismo azul con el que la gente pintaba las casas. Ese azul eléctrico es el mismo que intento recuperar en mis cuadros; es un pigmento en polvo que preparo yo mismo, y que antiguamente se usaba en el teatro para pintar escenografías.
Y después viene el regreso a Buenos Aires y el Premio Braque en 1982...
-En realidad vuelvo porque experimento como una fractura: que todo lo que había hecho desde Espacios Añicos hasta ese momento era un extravío. Por otra parte, la represión había aflojado un poco, ya no era tan densa. Las obras que pinté en ese momento son casi abstractas, están despojadas de figuras humanas, pero repletas de espacios rotos, espejos fragmentados y formas contorsionadas. Eran como maquinarias que apresan espacios. Con una de estas obras gané el Braque, y me fui un año a París.
En ese momento estaban en pleno auge la Transvanguardia y el neoexpresionismo en Europa. ¿Tuvo eso algún impacto en su obra?
-Bueno, Europa en sí produjo un giro muy positivo para mi trabajo. No sólo la Transvanguardia y el neoexpresionismo: también vi retrospectivas espectaculares, como las de Matisse, Monet y Picasso... Había muestras que te emborrachaban de energía. Ese año en París pinté como un poseso: cuando volví, traje tantos rollos de pinturas que en Ezeiza no me los dejaron pasar. Tenía que hacer una muestra al poco tiempo (Alberto Elía me había llamado a París para ofrecerme una exposición en su galería) y tuvimos que hacer un trámite burocrático terrible para poder sacarlas.
¿Cuándo comenzó a trabajar en el Teatro Colón?
-Después de esa muestra en lo de Alberto Elía, que se llamó Recuerdos de Colegiales, ingreso en el Colón como realizador escenográfico. Ahí empieza otro viaje, que me permite explorar otro mundo donde lo cotidiano y la ficción están entrelazados: a veces llegás a trabajar a la mañana con tu rollo en la cabeza y te cruzás con tres utileros cargando un Cristo crucificado, o montando un César de cartón arriba de un caballo de madera. A mí me gusta navegar en esa multiplicidad de imágenes, con todo lo que eso tiene de absurdo.
Hace un momento usted hablaba de su inseguridad. ¿Está relacionada con la mirada de los críticos sobre su obra?
-No, a excepción de Miguel Briante (con quien coincidíamos en diversos aspectos, tal vez porque él también era un creador o un belicoso incurable), la mirada de los críticos siempre me ha parecido un poco distante, fría. Confieso que no tengo buena relación con los críticos. Mejor dicho: no tengo relación con ellos. Pero me da la sensación de que no hay un seguimiento, una profundización en la lectura de las obras. Quizás en ese aspecto son superficiales a veces: analizan cosas pero sin tener en cuenta la trayectoria de un artista, y yo lo he sentido en carne propia porque, como expongo medio salteado, no se sabe de dónde surjo, ni a qué generación pertenezco, o si realmente existo.
Para simplificarles la vida, ¿de dónde viene su obra o cuáles serían las influencias decisivas que tuvo de artistas argentinos?
-Mi propia genealogía estaría integrada, a grandes rasgos, por Xul Solar, Quinquela Martín, Berni y los artistas de la Nueva Figuración: Noé, Macció, Deira y De la Vega. Si es que es lícito que un pintor confiese algo así.
|
 EL CARIOCA MODERNISTA
por E.M.
EL CARIOCA MODERNISTA
por E.M.
Mientras Buenos Aires esperaba sin impaciencia la irrupción de las vanguardias, para terminar de transformarse en una auténtica capital moderna (hecho que a iba producirse recién en 1924, con una exposición hoy mítica de Emilio Pettoruti), San Pablo ya había celebrado, a comienzos de 1922, la aparición de las nuevas tendencias con una conspiración febril y festiva: la Semana de Arte Moderno. En este evento participaron desde escritores como Oswald y Mário de Andrade o Manuel Bandeira, hasta músicos como Villa-Lobos, además de una pléyade de arquitectos, bailarines y pintores. La contribución pictórica más importante a aquella muestra multidisciplinaria fue la de Emiliano Di Cavalcanti, artista nacido en Río de Janeiro en 1897 y considerado hoy en día por muchos críticos como uno de los pintores latinoamericanos más importantes del siglo. Sin ser errática, la obra de Di Cavalcanti describe un itinerario múltiple y virtuoso, pródigo en bifurcaciones y desvíos característicos del proyecto estético del modernismo. Precisamente una selección de estos afortunados desvíos (dibujos, retratos a lápiz, diseños para escenografías y carteles, caricaturas, ilustraciones y viñetas sociales) se exhibe hasta el 10 de noviembre en la galería del Centro de Estudios Brasileiros (Esmeralda 965) bajo el título Escenarios Cotidianos de Brasil. La mayoría de estos trabajos están realizados a partir de 1928, luego de que Di Calvacanti se afiliara al Partido Comunista y rechazara la abstracción en favor de una inmediatez figurativa de doble filo: por un lado, la caricatura crispada de las turbias escenas de cabaret, que lo aproximan a la mirada cáustica de Georges Grosz; y por el otro, la captación celebratoria y colorida de un cuerpo femenino o de una estampa costumbrista. Al margen de su continua labor artística que desarrolló hasta su muerte, ocurrida en 1976, Di Calvacanti trabajó para diarios y revistas: esta muestra contiene algunos especímenes de humor gráfico anónimo, enriquecido con veloces caricaturas emipañadas por el afecto o por el encargo del editor de turno, que pasan a un inmediato segundo plano frente a la figura escurridiza de André Gide retratado magistralmente mientras deambula por las calles de París. Sólo queda lamentar que la muestra contenga sólo 40 de los 100 trabajos que se exhibieron originalmente el año pasado en el Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile. |
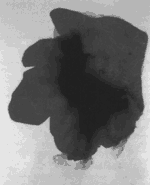 OCASO SIN DIOSES
por E.M. .
OCASO SIN DIOSES
por E.M. .
En los últimos dos años, Buenos Aires ha podido celebrar (con un retraso de una década) la obra de algunos pintores que en los 80 fueron estrellas y que, a medida que pasa el tiempo, corren el riesgo de transformarse en asteriscos: Miguel Barceló, Enzo Cucchi y Anselm Kiefer. Ahora nos ha llegado el turno de conocer la obra de José Maria Sicilia, artista español nacido en 1954, quien presenta en el Museo de Arte Moderno parte de una instalación exhibida en el Palacio Velázquez del Centro Reina Sofía a fines del año pasado. Desde hace algún tiempo, Sicilia integra el trío más promocionado del arte español junto a Barceló y a Juan Muñoz. De acuerdo al video que acompaña didácticamente la muestra, hubo una época en que Sicilia era un pintor de gestos excedidos y trazos chorreantes pero, a diferencia del tortuoso Barceló (último mohicano del neoexpresionismo mecanizado), se decidió a emprender nuevos caminos que desembocaron en un condensado imaginario neobaladí: crepúsculos mediterráneos, abstracciones florales, superficies cálidas y blandas de cera virgen. La elección de la cera virgen como soporte no es casual ni inocente: desde que Joseph Beuys la canonizara en su apología de las sustancias primigenias hacia fines de los 60, esta rara subrama artística de la apicultura se ha transformado en un comodín del conceptualismo new-age. La muestra lleva como título L’horabaixa, que es una expresión utilizada en Palma de Mallorca para designar la luz indecisa y volátil propia del atardecer, cualidad que comparten las obras presentadas por Sicilia: se trata de diez flores pintadas en bermellón y negro sobre enormes planchas cerúleas en cuya textura amarillenta también conviven insectos cristalizados y hojas arrancadas de libros, o consignas escritas por el propio artista, que afortunadamente (o no, vaya a saberse) no se alcanzan a leer. Junto a esta serie crepuscular, se exhibe un políptico tachonado de capullos multicolores (“Biombo”) y una gran placa de cera pintada enteramente de dorado que tal vez sea un merecido homenaje a Yves Klein, el artista que, a comienzos de la década del 60, realizó una serie de obras superponiendo láminas de oro de 18 kilates sobre bastidores entelados.
|
