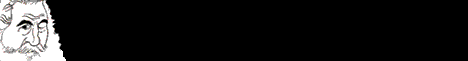|
panorama
economico
Con Mr. Poor o con los pobres
Por Julio Nudler
|
El negocio que fundaron los señores Común (Mr. Standard) y Pobre (Mr. Poor) se convirtió en una de las dos mayores agencias calificadoras de riesgo del mundo, la influyente Standard & Poor�s, cuyas notas son muy tenidas en cuenta por los inversores financieros. Fue esa agencia, con oficinas locales en una de las torres de Catalinas,
 la que viene de bajarle potencialmente la nota a la deuda soberana (pública) argentina (y también a parte de la privada), metiéndole más presión al equipo económico cuando pelea por imponer el ajustadísimo Presupuesto 2001. Del otro lado, la gente común (standard) y pobre (poor) protagonizó en el mísero conurbano un nuevo estallido social, reclamando del Estado lo que normalmente deberían recibir de la economía privada: trabajo y sustento. Esas dos presiones contrapuestas, la de Standard y Poor�s por un lado, y la del pueblo común y pobre por el otro, conforman la pinza que aprisiona al insípido presidente De la Rúa y a su vacilante ministro de Economía. Este comenzó su gestión pensando solamente en que S&P, Moody�s y otras agencias por el estilo le subieran la nota al país. Daniel Marx, secretario de Finanzas, confesó incluso la aspiración de alcanzar el investment grade, especie de calificación privilegiada (aunque con variantes mejores y peores) que les sugiere a los especuladores que en el país así categorizado pueden invertir sin despertar sobresaltados en plena madrugada. Pero, por factores externos e internos, la apuesta de José Luis Machinea fracasó. Cuando la dobló, perdió el doble. Comenzó entonces a ensayar una política dual, insistiendo en el ajuste fiscal por un lado y aventurándose por el otro en cautas medidas de acción directa para inducir la reactivación, mejorando la competitividad y estimulando la inversión. Pero los resultados fueron hasta ahora decepcionantes (resumidos en un crecimiento cercano a cero en el 2000, incluso después del derrumbe de 1999), mientras se agolpaban los problemas para financiar con la colocación de nuevos bonos los vencimientos de la deuda externa y las cuotas de intereses de ésta que el superávit primario del presupuesto (antes de contabilizar esos intereses) no consigue cubrir (porque los pesos que sobran después de atender el resto del gasto público no alcanzan para comprar los dólares necesarios para pagar la renta de los títulos públicos). Paralelamente, tras nueve largos trimestres de recesión y muchos años de redistribución regresiva del ingreso, aumento de la desocupación y salarios en baja, la desesperación de los pobres y la zozobra de la clase media golpean como un metrónomo acelerado, que obliga a los músicos a tocar cada vez más rápido. Más allá del acuciante corto plazo, en el que Machinea se está quedando bizco por no saber a qué costado mirar primero, su problema para el mediano-largo plazo, con apeadero en el 2001 y estación terminal en el 2003, es que incluso en la hipótesis más optimista, la economía argentina, aun retocada en su diseño actual (de convertibilidad con fuerte retraso cambiario, apertura con Aduana-colador, desregulación, flexibilización laboral, movimiento absolutamente libre de capitales, rigidez en las tarifas de los servicios públicos privatizados, virtual ausencia del Estado y parálisis de su reforma, prioridad a la solvencia bancaria y no al crédito, ineptitud y regresividad del régimen impositivo, desarticulación productiva), no logrará modificar significativamente nada: ni reducir perceptiblemente el desempleo ni remediar la pobreza. Por ahora esta economía es una fábrica de desocupados, pobres y marginales, y el ecléctico programa que aplica Machinea sólo puede aspirar, en el mejor de los casos, a frenar el deterioro y quizá revertirlo mínimamente. Esto no le alcanzará a la Alianza, si piensa en sus objetivos políticos, y eventualmente le haga perder todo control de la situación social. Lo que se le plantea al Gobierno, y al conjunto de la clase política, es un dilema mucho más profundo que cuántos Planes Trabajar bastan para apagar un foco derebelión o si Graciela Fernández Meijide sirve para manejar el gasto social. La estrategia económica adoptada por la Argentina entre la hiperinflación de Alfonsín-Sourrouille y la convertibilidad de MenemCavallo ha hecho implosión. Las imágenes del jueves de Fuerte Apache son su mejor ilustración, incluyendo la miniguerra civil o intifada que arreció mientras se pulverizaban las siniestras moles. De la Rúa repite mecánica y esquemáticamente que todos estos males los resolverá el crecimiento (¡un radical adoptando el discurso desarrollista de hace cuarenta años!), pero precisamente lo que se ignora es cómo crecer. Y, de hecho, bajo su presidencia la Argentina se distingue por ser el único país emergente que no crece, ni siquiera como rebote de la recesión previa. La encrucijada no se resuelve con parches como los estímulos impositivos a la inversión cuando todos los demás determinantes de una decisión de invertir siguen jugando en contra: bancos que no se asocian al riesgo, altas tasas de interés (con el actual plus por riesgo-país, que cerró octubre en un gravosísimo 8,2 por ciento anual, en parte por el escándalo del Senado, no hay proyecto viable), achique del mercado interno, descolocación cambiaria para competir afuera e incluso en casa, servicios públicos caros, Justicia inoperante y corrupta, servicios estatales ineficientes. ¿Alguien ve a este Gobierno, incluyendo a los tres grandes gobernadores justicialistas, con capacidad y decisión de afrontar la tremenda tarea de inventar una nueva estrategia para la economía nacional, cuando emparchar y mejorar algunos detalles en los márgenes no alcanza ni para sobrevivir? En lugar de tomar al toro por las astas, el tiempo se va en distracciones inútiles. Domingo Cavallo se aproxima a la Alianza como una promesa de salvación, cuando ha sido el artífice de un modelo que resolvió algunos problemas a cambio de costos inaguantables para la sociedad y la propia economía. Raúl Alfonsín busca un instante de fama hablando de no pagar los intereses de la deuda por un par de años, cuando fue él quien ahogó en 1985 la investigación de la deuda ilegítima que había impulsado Enrique García Vázquez desde el Banco Central. Por otra parte, la cesación de pagos con renegociación perpetua en la que se arrastró el país durante el alfonsinismo no sirvió para el despegue, como ahora sugiere el chascomunense, sino para el desastre final de 1989. El rédito político personal que procura Alfonsín, como en su momento Eduardo Duhalde o Carlos Ruckauf, a través de una retórica pretenciosa e inútil, le genera al país un costo que ninguno de ellos paga y que objetivamente empuja más a los gobernantes actuales hacia los brazos del establishment financiero internacional. Hablar del repudio de la deuda es, obviamente, un recurso propagandístico eficaz porque apunta a un problema crucial: la Argentina dilapida anualmente el 4 por ciento de su PBI (de todo lo que produce en un año) para pagar los intereses de su endeudamiento. Mientras las exportaciones del país no llegan a representar ni el 1 por ciento del total mundial, en la primera mitad del 2000 los bonos de deuda pública colocados por la Argentina fueron el 11 por ciento de todo lo emitido por los países emergentes. Insignificante como exportador pero líder como deudor, el país muestra así una de las virtudes que lo vuelven tan poco confiable. Allí se esconde la clave del fracaso de la política de ajuste aplicada por Machinea: asegura (o pretende asegurar) la solvencia fiscal a corto plazo, pero al desalentar el crecimiento de la economía preanuncia la insolvencia fiscal para un horizonte mediano y largo. la que viene de bajarle potencialmente la nota a la deuda soberana (pública) argentina (y también a parte de la privada), metiéndole más presión al equipo económico cuando pelea por imponer el ajustadísimo Presupuesto 2001. Del otro lado, la gente común (standard) y pobre (poor) protagonizó en el mísero conurbano un nuevo estallido social, reclamando del Estado lo que normalmente deberían recibir de la economía privada: trabajo y sustento. Esas dos presiones contrapuestas, la de Standard y Poor�s por un lado, y la del pueblo común y pobre por el otro, conforman la pinza que aprisiona al insípido presidente De la Rúa y a su vacilante ministro de Economía. Este comenzó su gestión pensando solamente en que S&P, Moody�s y otras agencias por el estilo le subieran la nota al país. Daniel Marx, secretario de Finanzas, confesó incluso la aspiración de alcanzar el investment grade, especie de calificación privilegiada (aunque con variantes mejores y peores) que les sugiere a los especuladores que en el país así categorizado pueden invertir sin despertar sobresaltados en plena madrugada. Pero, por factores externos e internos, la apuesta de José Luis Machinea fracasó. Cuando la dobló, perdió el doble. Comenzó entonces a ensayar una política dual, insistiendo en el ajuste fiscal por un lado y aventurándose por el otro en cautas medidas de acción directa para inducir la reactivación, mejorando la competitividad y estimulando la inversión. Pero los resultados fueron hasta ahora decepcionantes (resumidos en un crecimiento cercano a cero en el 2000, incluso después del derrumbe de 1999), mientras se agolpaban los problemas para financiar con la colocación de nuevos bonos los vencimientos de la deuda externa y las cuotas de intereses de ésta que el superávit primario del presupuesto (antes de contabilizar esos intereses) no consigue cubrir (porque los pesos que sobran después de atender el resto del gasto público no alcanzan para comprar los dólares necesarios para pagar la renta de los títulos públicos). Paralelamente, tras nueve largos trimestres de recesión y muchos años de redistribución regresiva del ingreso, aumento de la desocupación y salarios en baja, la desesperación de los pobres y la zozobra de la clase media golpean como un metrónomo acelerado, que obliga a los músicos a tocar cada vez más rápido. Más allá del acuciante corto plazo, en el que Machinea se está quedando bizco por no saber a qué costado mirar primero, su problema para el mediano-largo plazo, con apeadero en el 2001 y estación terminal en el 2003, es que incluso en la hipótesis más optimista, la economía argentina, aun retocada en su diseño actual (de convertibilidad con fuerte retraso cambiario, apertura con Aduana-colador, desregulación, flexibilización laboral, movimiento absolutamente libre de capitales, rigidez en las tarifas de los servicios públicos privatizados, virtual ausencia del Estado y parálisis de su reforma, prioridad a la solvencia bancaria y no al crédito, ineptitud y regresividad del régimen impositivo, desarticulación productiva), no logrará modificar significativamente nada: ni reducir perceptiblemente el desempleo ni remediar la pobreza. Por ahora esta economía es una fábrica de desocupados, pobres y marginales, y el ecléctico programa que aplica Machinea sólo puede aspirar, en el mejor de los casos, a frenar el deterioro y quizá revertirlo mínimamente. Esto no le alcanzará a la Alianza, si piensa en sus objetivos políticos, y eventualmente le haga perder todo control de la situación social. Lo que se le plantea al Gobierno, y al conjunto de la clase política, es un dilema mucho más profundo que cuántos Planes Trabajar bastan para apagar un foco derebelión o si Graciela Fernández Meijide sirve para manejar el gasto social. La estrategia económica adoptada por la Argentina entre la hiperinflación de Alfonsín-Sourrouille y la convertibilidad de MenemCavallo ha hecho implosión. Las imágenes del jueves de Fuerte Apache son su mejor ilustración, incluyendo la miniguerra civil o intifada que arreció mientras se pulverizaban las siniestras moles. De la Rúa repite mecánica y esquemáticamente que todos estos males los resolverá el crecimiento (¡un radical adoptando el discurso desarrollista de hace cuarenta años!), pero precisamente lo que se ignora es cómo crecer. Y, de hecho, bajo su presidencia la Argentina se distingue por ser el único país emergente que no crece, ni siquiera como rebote de la recesión previa. La encrucijada no se resuelve con parches como los estímulos impositivos a la inversión cuando todos los demás determinantes de una decisión de invertir siguen jugando en contra: bancos que no se asocian al riesgo, altas tasas de interés (con el actual plus por riesgo-país, que cerró octubre en un gravosísimo 8,2 por ciento anual, en parte por el escándalo del Senado, no hay proyecto viable), achique del mercado interno, descolocación cambiaria para competir afuera e incluso en casa, servicios públicos caros, Justicia inoperante y corrupta, servicios estatales ineficientes. ¿Alguien ve a este Gobierno, incluyendo a los tres grandes gobernadores justicialistas, con capacidad y decisión de afrontar la tremenda tarea de inventar una nueva estrategia para la economía nacional, cuando emparchar y mejorar algunos detalles en los márgenes no alcanza ni para sobrevivir? En lugar de tomar al toro por las astas, el tiempo se va en distracciones inútiles. Domingo Cavallo se aproxima a la Alianza como una promesa de salvación, cuando ha sido el artífice de un modelo que resolvió algunos problemas a cambio de costos inaguantables para la sociedad y la propia economía. Raúl Alfonsín busca un instante de fama hablando de no pagar los intereses de la deuda por un par de años, cuando fue él quien ahogó en 1985 la investigación de la deuda ilegítima que había impulsado Enrique García Vázquez desde el Banco Central. Por otra parte, la cesación de pagos con renegociación perpetua en la que se arrastró el país durante el alfonsinismo no sirvió para el despegue, como ahora sugiere el chascomunense, sino para el desastre final de 1989. El rédito político personal que procura Alfonsín, como en su momento Eduardo Duhalde o Carlos Ruckauf, a través de una retórica pretenciosa e inútil, le genera al país un costo que ninguno de ellos paga y que objetivamente empuja más a los gobernantes actuales hacia los brazos del establishment financiero internacional. Hablar del repudio de la deuda es, obviamente, un recurso propagandístico eficaz porque apunta a un problema crucial: la Argentina dilapida anualmente el 4 por ciento de su PBI (de todo lo que produce en un año) para pagar los intereses de su endeudamiento. Mientras las exportaciones del país no llegan a representar ni el 1 por ciento del total mundial, en la primera mitad del 2000 los bonos de deuda pública colocados por la Argentina fueron el 11 por ciento de todo lo emitido por los países emergentes. Insignificante como exportador pero líder como deudor, el país muestra así una de las virtudes que lo vuelven tan poco confiable. Allí se esconde la clave del fracaso de la política de ajuste aplicada por Machinea: asegura (o pretende asegurar) la solvencia fiscal a corto plazo, pero al desalentar el crecimiento de la economía preanuncia la insolvencia fiscal para un horizonte mediano y largo. |
|