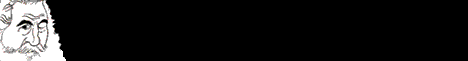|
Advertencias
La huelga de 36 horas fue maciza y contundente. No es un resultado
sorpresivo, porque las encuestas previas ya anticipaban semejante
adhesión, incluso en las que manejó la SIDE. Dado
que las encuestas no gozan de la infalibilidad que antes les adjudicaban
sus usuarios, menos después de las últimas elecciones
en Estados Unidos, la huelga despejó las dudas de cualquier
observador sin prejuicios: la mayoría popular está
disconforme con la gestión gubernamental de los asuntos públicos.
Tal vez ésta sea una de las pocas conclusiones unívocas
para invocar en estos momentos, por encima de los discursos parcelados.
A trece meses del pronunciamiento en las urnas que favoreció
a la Alianza, la huelga general renovó el mismo mensaje cívico:
basta de ajuste perpetuo que sólo atiende al interés
de unos pocos.
Ya que los partidos con capacidad de decisión han renunciado
a la facultad constitucional, aprobada por ellos mismos, de consultar
a la ciudadanía (artículo 40 en “Nuevos derechos
y garantías”) ni abren otros canales de participación
social en los asuntos de interés colectivo, es obvio que
las medidas de fuerza, desde el corte de rutas hasta la huelga nacional,
son los únicos recursos legítimos a disposición
de la demanda popular. También porque el Gobierno ha demostrado
que hace caso a las presiones de los más fuertes o de los
más violentos y que actúa sólo cuando no tiene
más remedio.
Desde esa lógica, la protesta que acaba de terminar debería
ser comprendida como otra expectativa abierta hacia el cambio, quizá
la última antes de perder por completo la confianza de sus
votantes. Si deja que llegue ese punto de quiebre, en adelante a
la Alianza la esperan situaciones sin retorno, idénticas
a las que atravesó Alfonsín en 1987 o Menem, diez
años después, cuando quiso forzar la chance del tercer
mandato. Para entonces, los “mercados” que ahora lo alientan
también lo abandonarán como un instrumento inservible.
Nada más ingrato que el capital ni nada más corrosivo
que la desilusión popular. ¿Acaso los “mercados”
les salvaron el pellejo a los dos partidos tradicionales de Venezuela
o al nuevo movimiento de Fujimori en el Perú?
Norman Mailer, norteamericano y pesimista, ha declarado que las
corporaciones multinacionales inventarán los presidentes
y los sistemas que les convengan, porque la política será
una herramienta más del sistema de mercado. El portugués
José Saramago, Premio Nobel y optimista, reconoció
que “vivimos en un mundo donde la explotación alcanzó
fórmulas de una exquisitez diabólica, que estrecha
la cultura y ensancha las desigualdades [...] El nuevo totalitarismo
neoliberal infunde terror. No es el miedo antiguo a la policía,
a la tortura o a la cárcel, que todavía existe en
muchos lugares, sino el miedo a la inseguridad, al desempleo. Y
ese miedo ¡paraliza!”. Hay un punto, sin embargo, en
el que se pierde el efecto paralizante de ese miedo y es cuando
el horizonte ya no se deja ver. La desgarradora sensación
de ningún futuro prevalece hoy en el ánimo de los
argentinos.
Hubo temores, por supuesto, antes del paro. De los que mencionó
Saramago y además, sobre todo en las centrales sindicales,
a la violencia descontrolada. Existían los precedentes del
manifestante asesinado por bala en Salta y de las represiones policiales
en Córdoba y Santa Fe. El Gobierno, a su vez, aunque guardaba
recelos íntimos por el riesgo de sangre, trató de
incentivar el miedo con diversas amenazas represivas, pero en definitiva
unos y otros coincidieron en evitar los desbordes. No hay datos
que indiquen, hasta el momento, que el muerto en el Chaco, un joven
desocupado que participaba de un corte de ruta, haya sido víctima
de otra causa que el infortunio. Puede ser que aquellas prevenciones
hayan reducido el número de participantes en los centenares
de mítines y actosdel jueves, pero no atenuaron la adhesión
al paro. Tampoco el transporte urbano fue tan decisivo como quiso
hacer creer el oficialismo, ya que en las primeras horas de la huelga
funcionaron trenes y ómnibus pero escasearon los pasajeros.
Por otra parte, las distancias pueden ser obstáculo en grandes
centros urbanos, pero el ausentismo fue igual en las ciudades medianas
y pequeñas.
El Presidente, lo mismo que algunos de sus ministros, seguía
empecinado hasta ayer en negar las dimensiones de la protesta –“se
hizo en contra de la gente”, opinó– y en mirar
el conflicto social como un mero acto de hostilidad carente de toda
razón. En esa línea de pensamiento, las voces oficiales
terminaron por adjudicarles a las cúpulas sindicales una
sobredosis de omnipotencia para manipular el descontento social,
sin considerar que ofenden a los ciudadanos al considerarlos como
manadas sin voluntad propia. En verdad, la mayor parte de las cúpulas
sindicales sigue ubicada en los niveles más bajos de la credibilidad
pública, desacreditada como tantos políticos por motivos
muy parecidos, o sea, por pensar en el interés particular
antes que en el bien común.
La adhesión a la huelga no modificó esa percepción,
de modo que los gremialistas se van a equivocar si piensan que desde
hoy están habilitados para negociar esos intereses, privados
o de sector, desde posiciones de fuerza. Si los obtienen no será
porque puedan repetir estas jornadas cuando quieran sino, igual
que en otras épocas, porque resultan funcionales al sistema
vigente más que por lealtad a sus bases. Más aún:
si las cúpulas desprestigiadas conservan los cargos se debe
al amparo que recibieron de gobiernos civiles y militares, que los
usaron a conveniencia. Del mismo modo lo hizo la actual administración
cuando necesitó a la CGT para la foto celebratoria de la
reforma laboral, obtenida mediante sobornos, denunciados en el Senado
pero nunca esclarecidos. Para medir ese proteccionismo, basta con
informarse sobre las dificultades que enfrentan militantes de la
CTA y de otras fuerzas que intentan organizar las oposiciones internas
en los sindicatos oficiales.
Mientras el Gobierno siga sin reconocer la demanda social, su mismo
discurso global se debilita, contaminado por las contradicciones.
Por un lado, cada día sus funcionarios machacan con cifras,
estadísticas y argumentos sobre la gravedad de la recesión
económica y piden comprensión y paciencia para la
gestión que cumplen, agotada ya la cuarta parte de su mandato
sin resultados positivos a la vista, al menos para la población.
A cambio, rechazan las protestas por injustificadas, como si nadie
sufriera las consecuencias de esa crisis que describen, excepto
ellos mismos. Mediante esos disimulos retóricos pretenden
que los demás, no importa si pasan hambre, frío o
desesperanza, si están secos o con el agua al cuello, compartan
la impotencia para encontrar caminos de recuperación.
En tanto el Poder Ejecutivo permanezca en el mismo rumbo, los intereses
del mercado y los del pueblo serán opciones opuestas y excluyentes.
No hay motivos, ni en la doctrina capitalista ni en la praxis de
los países más ricos, que obliguen a la injusticia
social en la magnitud que se aplica en la Argentina. En todo el
mundo hay pobres y excluidos, pero las naciones más desarrolladas
–es el caso de España, que suele citarse como referencia
ejemplar en términos de macroeconomía– atienden
a esas zonas más débiles con redes de protección
social. Aquí, ni siquiera se las considera y, por el contrario,
se intenta desmantelar toda norma protectora, como sucede ahora
mismo con el régimen previsional que aumenta la edad para
jubilarse de las mujeres, mientras en Europa quieren bajarla para
desocupar plazas de empleo, y elimina la Prestación Básica
Universal que expropia, a la fuerza, patrimonio que pertenece por
derecho propio a los trabajadores. La seguridad jurídica
es una obligación que el Estado cumple en favor de las grandes
empresas, pero nunca para los simples ciudadanos.
El pacto con los gobernadores es otra muestra de esa indiferencia
por la suerte de los gobernados, ya que el texto no incluye ningún
objetivo de promoción social pero congela la inversión
pública por cinco años, lo que presupone otro impedimento
para crear empleos, desplegar obra pública y redistribuir
la riqueza en términos de equidad y justicia. Todo lo que
se les ocurre es el asistencialismo clientelar, corrompido por las
avaricias burocráticas y las codicias de los distribuidores.
A esta altura, por cierto, es cada vez más difícil
distinguir las diferencias entre radicales y menemistas, pero resulta
natural que Domingo Cavallo se ofrezca como vicepresidente, al lado
de Fernando de la Rúa, o que operadores de Menem expliquen
a quien quiera oírlos que, para beneficio de la relación
con los mercados, lo que hace falta es un segundo Pacto de Olivos,
mientras disminuye el volumen de quejas en el oficialismo contra
cualquiera de esas posibilidades. Sólo falta que estos capítulos
se incluyan en la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), cuya delegación llegará la próxima
semana para revisar el cuaderno de deberes de la administración
nacional.
¿Podrá o querrá el Congreso atender a las demandas
de sus votantes? Aunque no tenga el número para hacer mayoría
propia, buena parte de esa responsabilidad recae sobre el Frepaso,
no sólo por los compromisos que adquirió con sus bases
en la última década sino porque, además, el
rumbo actual terminará por desintegrarlo en múltiples
fracciones, como si regresara al sitio anterior de su formación
pero con la carga adicional de haber fracasado en sus propósitos
fundacionales. ¿Seguirá doblándose el radicalismo
sin romperse? ¿Hasta cuándo el peronismo soportará
la multipolaridad en la conducción o contendrá sus
apetitos de poder? Las repercusiones de la huelga cumplida todavía
no han alcanzado su apogeo, por lo menos hasta que la lectura minuciosa
de sus alcances no haya sido agotada por quienes aspiran al favor
popular.
|