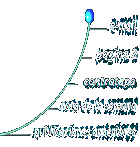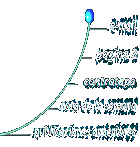 |
Desventuras
del progreso
Por
Pablo Capanna
En
agosto de 1749 Jean-Jacques Rousseau iba a la cárcel de Vincennes
para visitar a su amigo Diderot, preso por el delito de opinión.
Hacía mucho calor y el ginebrino viajaba a pie. Se detuvo a descansar
a la sombra de un árbol y aprovechó para revisar algunos
papeles.
Entre ellos descubrió un aviso. La Academia de Dijon convocaba
a un concurso de ensayo con un tema algo insólito: ¿El progreso
de las ciencias y las artes ha contribuido a corromper o bien a depurar
las costumbres?
No sabemos si Jean-Jacques pensó en la fama y el dinero, o bien
si tuvo una iluminación intelectual, pero le dio una enorme importancia
al asunto. Más tarde escribiría que "en ese mismo instante
vi otro universo y me convertí en otro hombre..."
Diderot tenía otra versión. Cuando Rousseau le preguntó
si le convenía concursar, le recibió una respuesta irónica:
"Ni dudar. Es seguro que tomarás el partido que nadie tome..."
De hecho, el camino que tomó Rousseau no sólo le permitió
ganarse el premio y prepararse para obtener el siguiente: se presentó
al certamen con el Discurso sobre las ciencias y las artes, una obrita
bastante retórica que tuvo enormes repercusiones. No sabemos si
sólo se había propuesto provocar a los jurados, pero el
hecho es que irritó a todos. Acababa de inventar el romanticismo.
En el Discurso, Rousseau renegaba del progreso mucho antes de que naciera
la ideología del progreso, abjuraba de la tecnología medio
siglo antes de la revolución industrial y promovía un confuso
"retorno a la naturaleza". Decía que la civilización
y la vana curiosidad habían corrompido al hombre rudo y virtuoso
de los orígenes, y proponía volver a la agricultura y la
frugalidad.
Rousseau también condenaba a la imprenta por "eternizar las
extravagancias del espíritu humano" y pedía a los soberanos
que "barrieran de sus Estados este terrible arte". Curiosamente,
eso mismo pensaban los censores que habían metido preso a Diderot.
Más tarde se convertiría en el primero de los "ludditas"
–los destructores de máquinas– cuando recomendó
que se prohibiese "el uso de cualquier máquina o invento destinado
a acortar el tiempo que se tarda en realizar un trabajo, disminuir el
número de trabajadores o producir el mismo resultado con menos
esfuerzo".
De
Vincennes a Tahití
A la hora de escribir el primer Discurso, Rousseau quizá todavía
se imaginaba al "hombre natural" como un granjero suizo. Pero
después de tener noticia de hurones e iroqueses, los aborígenes
canadienses, inventó el "buen salvaje", y puso en marcha
una verdadera moda.
Con el tiempo, los caminos de Rousseau se separaron de los de Diderot.
Pero los duros enfrentamientos de ambos no impidieron que el propio Diderot
se pusiera a buscar "buenos salvajes" en la lejana Polinesia.
El navegante Bougainville acababa de regresar de su viaje a los mares
del Sur. Además de descubrir las Malvinas y ponerle nombre a la
buganvilia, había escrito una inquietante relación de las
costumbres sexuales tahitianas, que causó sensación en Francia.
Inspirado en este relato, Diderot compuso en 1772 el Suplemento al Viaje
de Bougainville, donde confrontaba la desinhibición y el sensualismo
de los tahitianos con la moral tradicional. Al hacerlo, les estaba abriendo
caminos a Gauguin, Malinowski y Margaret Mead.
Genética
y Flower Power
Pasaron más de dos siglos después de que Rousseau tuviera
su revelación en el camino de Vincennes. Para entonces se habían
dado varias revoluciones científicas y tecnológicas, pero
también habían ocurrido las mayores masacres de la historia
y no pocos efectos indeseados del progreso.
Corrían los años sesenta. El espectro del hippismo recorría
California; Marcuse convocaba multitudes y los estudiantes contestatarios
celebraban su Mayo en París. Eran momentos en que hasta un conservador
como Toynbee creía estar viendo "el comienzo del poscapitalismo".
En Berkeley, la nueva generación cuestionaba radicalmente los valores
de la ciencia occidental, la racionalidad y el progreso material, con
una fuerza que no tardaría mucho para diluirse en las recetas de
la New Age. Las autoridades universitarias, alarmadas por las asambleas
del Free Speech Movement, formaron una comisión para "calmar
las cosas" y entendieron que lo mejor era organizar un ciclo de conferencias.
Entre quienes fueron invitados a hablar a los estudiantes estaba el biólogo
molecular Günther Stent, un hombre que sentía cuestionar su
propia vocación científica. El título que le dio
a una de sus conferencias ("El fin de las ciencias y las artes"),
remedaba a Rousseau. Nacía la moda posmoderna de imitar los títulos
consagrados.
Esa y otras charlas se publicarían luego con un impactante título
(La llegada de la Edad de Oro: una visión del fin del Progreso,
1969). Su traducción al español (convenientemente edulcorada
como Las paradojas del progreso) todavía se puede encontrar en
las mesas de saldos.
El agorero de Berkeley
El autor de aquella extraña mezcla de panfleto, ensayo y paper
no era un improvisado. Promediaba los cuarenta y había sido pionero
en casi todo lo que emprendiera.
Nacido en Berlín, de padres judíos, había tenido
que escapar a USA en 1938, como tantos otros científicos que Hitler
obsequió a sus enemigos. Químico de formación, se
orientó hacia la bioquímica tras leer a Schrödinger,
trabajó con Max Delbrück en el Caltech, y siguió de
cerca a Watson y Crick. "En esos días, no sabíamos
qué estábamos haciendo -escribió– hasta que
apareció la doble hélice y en pocas semanas nos dimos cuenta
de que estábamos haciendo biología molecular."
Más tarde, se pasó a la neurobiología y se vinculó
con Benoît Mandelbrot, uno de los primeros estudiosos del caos y
la complejidad.
Al igual que Marcuse –otro exiliado alemán–, creía
en 1968 que el progreso tecnológico ya estaba en condiciones de
garantizar la prosperidad para todos. También se preguntaba seriamente
si la ciencia no había llegado ya a tocar sus límites.
Stent también rescataba las sugestivas ideas del ensayista norteamericano
Henry Adams quien, en tiempos de la Exposición Universal de 1900,
había propuesto una suerte de ley exponencial del progreso, vaticinando
el fin de la ciencia para 1921. Adams había tomado como indicador
el consumo de energía, que durante el siglo XIX se había
duplicado cada diez años, y pensaba que este crecimiento no podía
ser indefinido. También había sido el primero en notar que
la aceleración del cambio, imperceptible en el Medioevo, hacia
el siglo XVIII había comenzado a hacerse perceptible en el transcurso
de una vida. Y justamente ahí había estado Rousseau para
lamentarlo.
La
Edad de Oro
Para los antiguos, la Edad de Oro, el tiempo feliz en que los hombres
no tenían problemas, estaba en el comienzo de los tiempos. Todo
lo que había ocurrido después no era más que decadencia.
Stent opinaba exactamente lo contrario: la Edad de Oro estaba en el futuro,
un futuro cercano. Es decir, en el mundo donde hoy vivimos.
Como se habrá dado cuenta cualquiera de nuestros contemporáneos
que no tenga el privilegio de "pertenecer", esto que vivimos
dista mucho de ser la Edad de Oro. ¿En qué estaba pensando
Stent?
Para los modernos, el progreso había sido un ascenso hacia el estado
de felicidad, que era posible alcanzar mediante el trabajo y el esfuerzo.
Lo que ahora vislumbraba Stent era la posibilidad de prescindir de la
penuria y el trabajo, gracias al desarrollo de la tecnología.
Resuelto el enigma del código genético, en pocas décadas
las ciencias se quedarían sin problemas que tratar. También
las artes, agotadas ya todas las experiencias vanguardistas, desembocarían
en el "éxtasis estilístico", una mezcla promiscua
de todos los estilos. Lo primero todavía parece estar lejos, a
pesar de los vaticinios de unificación de la física. Pero
lo segundo es un acierto: basta pensar en la arquitectura posmoderna.
Stent pensaba que entre los jóvenes de esa generación estaban
los mutantes que anticipaban el fin del hombre moderno, obsesionado por
el trabajo. Beatniks y hippies rechazaban el compromiso, renunciaban a
competir, y despreciaban la racionalidad.
Los beatniks, con su desapego por el bienestar, habían iniciado
el proceso de los "reajustes psíquicos" necesarios para
que el hombre pudiera soportar la Edad de Oro: el ocio generalizado, el
fin del trabajo y de la curiosidad. En cuanto a los hippies, eran los
primeros exponentes de una metamorfosis de la psique humana: renunciaban
al realismo y mediante las drogas borraban la frontera entre lo real y
lo imaginario.
Hoy resulta irónico ver cómo Stent no imaginó a los
yuppies y demás psicópatas americanos que vinieron años
después. Pero pareciera haber visto el espectro de los excluidos
y homeless de hoy, sin contar a todos los que viven intoxicados con las
drogas, químicas o electrónicas.
La
nueva Polinesia
Para Stent, la sociedad del futuro iba a parecerse a la Polinesia,
tal como la habían encontrado los europeos. Esta idea admitía
haberla tomado de un libro del físico Dennis Gabor, el inventor
de la holografía. Gabor se había referido a los polinesios
y otros pueblos ajenos al progreso cuando se planteó aquello que
hace treinta años parecía ser el mayor interrogante que
planteaba al futuro: ¿Qué hacer con un ocio que parecía
estar sobreviniendo de modo irrefrenable?
Tras haber sido audaces navegantes y empeñosos constructores, los
polinesios se habían integrado tan bien con su ambiente que su
economía permitía a todos disfrutar de cierta seguridad
económica. Desde entonces, la gratificación sensual se había
convertido en el mayor objetivo de sus vidas. Vivían prácticamente
ociosos, llevaban una vida sexual promiscua, consumían drogas alucinógenas,
pero no tenían ni religión, arte ni ciencia.
Un
mundo de obsesivos, neuróticos y autistas
Así como Stent anticipaba el fin de la investigación
científica en una o dos generaciones, profetizaba que para fines
del siglo XX habría una nueva Polinesia.
La sociedad iba a dividirse en tres castas. La inevitable reducción
del trabajo humano dejaría a la tecnología en manos de una
minoría productiva;ella mantendría en funcionamiento los
sistemas capaces de darles a todos una alta calidad de vida.
También habría una clase media "desocupada", incapaz
de interesarse por nada que no fuera entretenimiento: para ellos, las
ficciones comenzarían a confundirse con la realidad.
Por último, una "masa inútil" (sic) definitivamente
incapaz de trazar una frontera entre lo real y lo imaginario, que se limitaría
a vegetar, con una dieta de drogas y estimulación electrónica
del sistema nervioso. "Milenios de artes y ciencias transformarán,
finalmente, la tragicomedia de la vida en una juerga", concluía
Stent.
En resumen, un mundo dividido entre obsesivos, neuróticos y autistas.
Como Edad de Oro, dejaba bastante que desear. Tampoco era demasiado nueva.
La parábola que abrimos con Rousseau se cierra con Stent, después
de pasar por Diderot. El preso de Vincennes también miraba hacia
Tahití como modelo, y en su Suplemento lo convertía en una
suerte de Edad de Oro. La diferencia era que para Stent los "buenos
civilizados" de la Edad de Oro venidera serían menos felices
que los salvajes de antaño.
De
Tahití a Calcuta
¿Sería capaz Stent de darnos hoy alguna explicación
de lo que ocurrió con sus predicciones? De hecho, tuvo la oportunidad
de hacerlo. La gente ahora vive más tiempo y puede llegar a tener
que responder por sus dichos.
Exactamente veinte años después de publicarse La llegada
de la edad de oro, John Horgan, un periodista del Scientific American,
entrevistó a Stent en ocasión de un simposio en Minnesota
y aprovechó para pasarle la factura.
En 1989, ¿pensaba que su profecía había sido mesiánica
o una apocalíptica? Stent juraba que aunque muchos lo vieron pesimista,
su actitud había sido precisamente la opuesta.
¿Utópico, quizá? De ninguna manera: después
de los totalitarismos la utopía tiene mala fama y a Stent no le
gustaba que lo confundieran.
De todos modos, pensaba que no le había ido mal con sus predicciones,
a pesar de la extinción de los hippies. Lo único que admitía
era no haber sido capaz de anticipar cosas como el colapso del comunismo
ni la erupción de odio étnico en los Balcanes. Pero los
futurólogos también habían fallado.
Igual que entonces, seguía creyendo que la ciencia estaba agotándose.
Ante esa perspectiva, Edward Wilson había propuesto una tarea casi
infinita: realizar un acabado inventario de toda la vida terrestre, especie
por especie. Stent pensaba –con reminiscencias de Hermann Hesse–
que eso apenas sería "un juego de abalorios". Para él,
después de Darwin y del código genético, todo estaba
dicho. ¿La inteligencia artificial? Una quimera. ¿El caos
y la complejidad, que algunos ven como una oportunidad para revitalizar
la ciencia? Otro indicio del fin.
Esto era todo. No había mucho más en su autocrítica.
Sin embargo, Stent había anunciado que la ciencia, antes de terminarse,
nos iba a liberar de los problemas sociales, la pobreza y la enfermedad.
Pensaba que el abismo entre ricos y pobres iba a colmarse en pocos años.
"Una vez iniciado el camino de la industrialización, no hay
retorno", decía sin salirse del paradigma desarrollista de
esos años.
En 1969 había sentenciado que "la edad de la vieja lucha contra
la Naturaleza para vencer a la pobreza está ya acercándose
a su final. Ha sido una dura lucha, ganada gracias al indomable espíritu
del hombre y a las cerradas filas de los caballeros de la ciencia y la
tecnología. Pero debido a la acelerante cinética del progreso,
el estado de plenitudeconómica llegó tan bruscamente que
la naturaleza humana no tuvo tiempo para hacer los necesarios ajustes".
Ociosos
y superfluos
Aquellas "certezas" de hace tres décadas se han
esfumado. Se diría que la plenitud económica ha llegado,
pero no para acabar con la pobreza, sino todo lo contrario. En cuanto
a los ajustes, no fueron precisamente psicológicos.
La aceleración del progreso tecnológico ha permitido generar
riqueza a un ritmo inédito, y a las megafusiones pronto sucederán
las gigafusiones. El único límite del crecimiento parece
ponérselo el deterioro ambiental.
Tenemos crecimiento con menor calidad de vida, mayor producción
con menos empleo, abundancia de lo superfluo y carencia de lo básico.
La reducción progresiva del tiempo de trabajo, que era previsible
desde hace un siglo se ha postergado. En lugar de los prósperos
hippies de Stent, hay sobreempleados que mueren de karoshi y multitudes
que vegetan en la inacción.
El fin tan pregonado parece haber sido el del progreso social. No es que
un nuevo paradigma cultural nos haya hecho redescubrir el secreto encanto
de la esclavitud o el placer de ser discriminado. El cambio ha consistido
en convencernos de que no hay alternativa.
Si pudiésemos interpelar hoy a Rousseau quizá le diríamos
que lo que ha contribuido a corromper las costumbres no ha sido el progreso
de las ciencias –que en definitiva permite hacer algo más
que repartir miseria– sino la renuncia a la idea del progreso social.
Los problemas de este mundo siguen siendo políticos, dicho en el
sentido más noble. Y la política debe ser la ciencia que
está más lejos de la madurez.

|