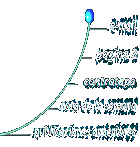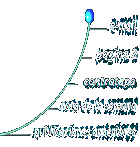 |
Un
mundo de sospechas
Por Pablo Capanna
Una de
las mejores descripciones de la paranoia que conozco es el viejo cuento
chino del campesino que había perdido el hacha. Mirando por encima
de la cerca vio la cara sonriente de su vecino y se le ocurrió
que ésa era la cara típica de un ladrón de hachas.
Al rato, pasó la mujer del vecino, que iba a buscar agua. Tenía
el aspecto de la típica esposa de un ladrón de hachas. ¿Y
los hijos del vecino? Pequeños ladrones, que estaban aprendiendo
a robar hachas...
Pero al otro día el campesino encontró el hacha y, desde
ese momento, los vecinos recuperaron su cara de vecinos. En esa sensación,
que todos hemos experimentado alguna vez, están en germen todas
las manías, pánicos, locuras colectivas y cacerías
de brujas. Pero en un mundo entrelazado por las telecomunicaciones, los
rumores y sospechas pueden amplificarse hasta lo imprevisible. Se diría
que los medios pueden actuar como catalizadores, acelerando y amplificando
un fenómeno muy antiguo.
Esperando al menemovil
A veces el viejo mecanismo del rumor es suficiente para inducir el
pánico. Basta recordar lo que ocurrió con los saqueos de
1989, que aceleraron la caída de Alfonsín. Solía
decirse que fueron el efecto de la hiperinflación, pero no volvieron
a repetirse en los dos años siguientes, cuando hubo picos inflacionarios
parecidos.
Una mañana, en el pueblo del conurbano donde vivo corrió
un rumor: una horda de desarrapados había saqueado la avenida principal,
arrasando todo a su paso. Al mediodía, alguien que venía
de otra localidad trajo la misma versión, pero con otra avenida
por escenario. Cuando salí de casa, descubrí que la calle
estaba intacta, pero junto a la vía del tren se veían fogones
de gente que montaba guardia armada de palos y piedras para defenderse
de las hordas salvajes. Al parecer, todos creían que los “bárbaros”
venían “del fondo”, un lugar tan impreciso y movedizo
como el horizonte. Lo mismo había ocurrido en las villas, donde
la gente también esperó con miedo al enemigo que venía
de otra villa.
Lo más sorprendente fue que a un amigo que llegó ese día
de España, también le habían contado que una horda
había saqueado la Avenida de Mayo. Por supuesto, no hubo mayores
catástrofes ni en Buenos Aires, ni en los suburbios, ni más
allá.
Algún día habrá historiadores que investiguen la
impecable maniobra de inteligencia que nos había vuelto a todos
paranoicos por un día, para rendir nuestras voluntades ante el
mesías riojano.
El Anestesista Loco
Tanto la paranoia inflacionaria argentina, que duró unos meses,
como la caza de brujas, que abarcó un siglo, se parecían
en algo: un estado de sospecha que crecía sin control, hasta alcanzar
en algún momento la saturación y decaer hasta perderse en
el olvido.
Uno de los casos más fulminantes que han estudiado los psicólogos
sociales es el de Mattoon. En agosto de 1944, una mujer de Mattoon (Illinois,
Estados Unidos) denunció haber sido manoseada por un desconocido
que se había colado en su dormitorio, anestesiándole las
piernas. Al día siguiente, el diario local comenzó a hablar
del Anestesista Loco. A los trece días, ya había veinticinco
denuncias y los maridos se armaban. A los quince, la policía comenzó
a enfriar el caso y el mismo diario comenzaba a hablar de “histeria
colectiva”. La historia no cambia demasiado si reemplazamos al anestesista
por el hombre araña, los extraterrestres bajitos y hasta ese fugaz
“pitufo” que este mismo año creyeron ver algunos catamarqueños.
La gran caceria
de brujas
A pesar de lo que se cree, el auge de la brujería no estuvo
en el Medioevo sino entre los siglos XV y XVII. Coexistió con la
Reforma, con el nacimiento del Estado y el de la ciencia moderna.
Durante toda la primera parte de la Edad Media, la brujería era
considerada una superstición. El clero era escéptico ante
los poderes mágicos y un sínodo alemán del año
785 condenaba como herencia pagana la práctica (popular) de quemar
las brujas.
La perspectiva cambió radicalmente a comienzos del s. XVI. Después
de las hambrunas, la peste negra, los cismas y las rebeliones, la gente
y las autoridades comenzaron a buscar culpables y no encontraron nada
mejor que las brujas; el pueblo creía en ellas y muchos intelectuales
confiaban en la magia hermética. Bastó un breve período
de prosperidad (1525-1560) para que decayeran los procesos por brujería.
Luego renacieron hasta alcanzar su mayor ferocidad en el siglo XVII, cobrándose
medio millón de víctimas.
A esta altura todos, desde el papa Juan XXII, Calvino, Lutero y los sectores
más progresistas de la sociedad (incluyendo a pensadores como Jean
Bodin) creían firmemente en el poder de la magia negra. De paso,
católicos y protestantes aprovechaban para acusarse mutuamente
y ambos culpaban a los judíos.
En tiempos de pánico, observa el historiador Trevor-Roper, los
primeros chivos emisarios son los débiles, como las viejas solitarias,
pero pronto todos caen bajo la sospecha. Los escépticos y los jueces
sensatos son vistos como cómplices. Negarse a confesar ya es prueba
de culpabilidad.
En estas circunstancias proliferan las acusaciones mutuas. Cuando la locura
ya rueda sin control aparecen los que se acusan a sí mismos. Algunos,
pensando en salvarse, pero otros movidos por una suerte de masoquismo.
El tratadista Del Río y los autores del Martillo de las Brujas
llamaban “cupio dissolvi” a esta manía autodestructiva,
que llevó a muchas “brujas” a acusarse espontáneamente
de las peores fechorías y a ir a la hoguera convencidas de que
eran invulnerables.
Pero cuando se alcanza el paroxismo, el círculo se cierra. Se empieza
a prestar atención a los escépticos y algunos inquisidores
terminan siendo acusados. En el caso más famoso en América
–las brujas de Salem de 1696– los propios jurados terminaron
firmando una confesión donde declaraban haber sido engañados
por el demonio.
La invasion marciana
El 30 de octubre de 1938 hubo pánico en los Estados Unidos
cuando Orson Welles hizo un radioteatro con La guerra de los mundos y
la gente se echó a correr a cualquier parte, convencida de que
los marcianos habían desembarcado en New Jersey.
El fenómeno era inédito y, para estudiarlo, la Universidad
de Princeton convocó a luminarias como Paul Lazarsfeld, Hadley
Cantril, Gordon Allport y Muzafer Sherif, todos los cuales se destacarían
luego en el campo de la psicología del rumor y del prejuicio.
Según una encuesta de la cadena CBS, al 48 por ciento de los oyentes
no se le había ocurrido verificar las “noticias” que
daba la radio.
El resto intentó hacerlo por distintos medios, desde mirar por
la ventana hasta llamar a la policía. Ninguno alucinó nada,
pero la confianza que sentían por la radio los sugestionó
hasta distorsionar lo que veían con sus propios ojos.
Un oyente sacó la cabeza por la ventana para mirar si era cierto
que los marcianos venían destruyendo todo a su paso. Por supuesto,
creyó sentir olor a gas y oleadas de calor. Otro no vio autos en
la calle y dedujo que los marcianos habían cortado la ruta. El
que vio muchos autos pensó que era gente que estaba huyendo. El
que no vio nada raro dedujo que los marcianos estaban por llegar.
Hubo quien confundió las luces de un auto con un monstruo marciano
y quien al escuchar música religiosa por otra radio pensó
que era gente rezando. El más realista llamó a la policía,
pero le aconsejaron hacerle caso a la radio. Todo terminó en una
avalancha de juicios a la emisora y a los productores.
El pánico
satánico
Cuando todos creían –a pesar del nazismo– que las
cacerías de brujas pertenecían al pasado, el fenómeno
volvió a darse en Estados Unidos durante los años ochenta,
si bien de manera menos cruenta. Algunos sectores conservadores echaron
a correr la versión de que los discos de rock tenían mensajes
satánicos subliminales que aparecían pasándolos al
revés. Como no faltan los cultos satánicos, tanto de utilería
como de los otros, no era imposible que alguno hubiera intentado la experiencia,
pero la histeria no se detuvo y puso bajo sospecha a toda la música
popular.
En 1988 el libro El coraje de sanar de Ellen Bass y Laura Davis, con 750.000
ejemplares vendidos, generó una avalancha de talk shows, notas
y videos que desencadenaron una verdadera epidemia de acusaciones y juicios.
Muchas familias quedaron destruidas, mucha gente quedó trastornada
y como en los mejores tiempos de Salem, hubo inocentes que fueron a la
cárcel.
La epidemia fue iniciada por terapeutas aficionados o no tanto que, armados
de una versión vulgarizada de la represión freudiana, se
lanzaron a buscar historias macabras en el inconsciente de neuróticos
corrientes. No sólo los previsibles traumas vinculados con abuso
sexual sino también complejas historias de cultos clandestinos.
Los métodos más usados eran la hipnosis, la “visualización
guiada” y el recurso a drogas como el “suero de la verdad”
(amytal sódico). Los más eclécticos hacían
su propio menú de técnicas “alternativas”.
Muchos pacientes fueron inducidos a “recordar” que durante su
infancia habían sido abusados en el curso de rituales satánicos.
Los libros de Roseanne Barr Arnold, Los subsuelos de Satán y Michelle
recuerda, contribuyeron a desatar una epidemia de fantasías siniestras
que invadió a los Estados Unidos en 1988-89. Pacientes y terapeutas
comenzaron a hablar de una vasta red de cultos satánicos en las
sombras. Como si no hubiera sido suficiente con los mafiosos, los narcos
y los traficantes de armas, ahora renacían los brujos.
Denuncias al por
mayor
Hubo una avalancha de denuncias de cultos secretos, jamás
descubiertos, que supuestamente practicaban mutilaciones rituales y sacrificios
humanos o criaban bebés para comérselos. No faltaron los
que aseguraban haber sido arrebatados por demonios extraterrestres o recordaban
haber sido brujos en vidas anteriores. Había para todos los gustos.
El caso más famoso fue el de Paul Ingram, acusado de abuso sexual
en rituales diabólicos por su hija al día siguiente de que
ambos vieron un documental por TV. Ingram no sólo lo admitió
sino que usando su propia técnica de meditación se autoacusó
de haber presidido durante años un culto satánico con sede
en Olympia (Washington) y se hizo responsable de sacrificar unos 250 niños.
Como los inquisidores de antaño, las inefables autoras de El coraje
de sanar se apresuraban a calificar de “negadores” a los escépticos.
Negar que uno hubiera sido sometido a abusos rituales o aparecer con el
semblante triste en una foto de infancia eran pruebas. De ahí a
construir la leyenda de la secta diabólica, había un paso.
En 1983 James Rud, de Minnesota, fue acusado de violar a dos chicos y
comprometió a otros 18 miembros del vecindario. Pronto hubo 60
chicos que acusaron a sus padres, tíos y vecinos de formar parte
de dos grupos orgiásticos interconectados, como en los tiempos
de Salem.
En 1986, Nadean Cool, una enfermera de Wisconsin, descubrió bajo
la hipnosis, que durante su infancia había sido llevada a rituales
satánicos donde había comido carne de bebés, había
sido violada por animales y obligada a presenciar el asesinato de una
compañera. El terapeuta le hizo creer que tenía 120 personalidades
distintas, incluyendo varios ángeles y hasta un pato, que él
había intentado reintegrar mediante un exorcismo casero. Cuando
la Sra. Cool, reivindicando su apellido, se dio cuenta de que le habían
“plantado” las memorias le hizo juicio a su terapeuta, ganándose
la bonita suma de 2,4 millones de dólares.
El movimiento de
la “memoria recuperada”
La histeria volvió a renacer en los noventa, apenas se comenzó
a tomar conciencia de la violencia y los abusos sexuales en la familia.
Eran temas serios e ineludibles, que de ningún modo hay que minimizar,
pero en ese momento fueron trivializados por profesionales y aficionados
que mediante técnicas poco ortodoxas comenzaron a “descubrir”
abusos reprimidos en la memoria, de la misma manera que antes habían
descubierto ritos diabólicos. La epidemia de denuncias volvió
a tomar la figura de la curva acampanada. Antes de la epidemia, en junio
de 1992, hubo 500 denuncias por abuso sexual contra los padres, pero en
marzo de 1994 ya habían trepado a 11.000. Luego de 1991, cuando
se fundó la False Memory Syndrome Foundation (Fundación
Síndrome de la Falsa Memoria), una organización que sigue
siendo cuestionada, las denuncias se redujeron hasta normalizarse.
El caso más grotesco fue el de Beth Rutherford, quien en 1992 “descubrió”
que había sido violada reiteradamente por su padre, un pastor evangélico,
y obligada por su madre a abortar dos veces. Sin embargo, cuando el juez
ordenó una pericia, se probó que era virgen y el terapeuta
tuvo que pagarle un millón de dólares.
Peor le fue a George Franklin. Condenado en 1991 por homicidio de una
compañera de su hija, estuvo seis años preso, hasta que
una prueba de ADN probó que era inocente.
En 1995 Vynette Hamanne le sacó 2,7 millones a su psiquiatra y
sentó jurisprudencia para que otro cliente obtuviera 2,5 millones
más. La profesional la había convencido de que había
sido violada por su padre, madre, abuela, tíos, vecinos y transeúntes.
Entre los nuevos Torquemadas, el más famoso fue el detective Robert
Pérez, quien en 1995 sembró el pánico en la comunidad
rural de East Wenatchee (Washington). Pérez obtenía confesiones
bajo presión. Su mejor testigo fue una niña de diez años,
a quien sacó de la escuela dándole “diez minutos para
decir toda la verdad”. Consiguió que implicara a casi todo
el pueblo: una mujer fue acusada por 3200 casos de abuso sexual y a un
septuagenario se le atribuyeron 12 (doce) violaciones por día,
lo cual parece un tanto exagerado. Pérez llegó a Time y
a la cadena ABC, y fue destituido.
El circuito se cierra
Los estudiosos de las grandes cazas de brujas históricas,
como Trevor Roper y Macfarlane, han propuesto un modelo de explicación
que encontramos ejemplificados en todos estos casos.
En la caza de brujas, las víctimas solían ser mujeres (aunque
fueron hombres en los 80 y los 90), pero en casi todos los casos suele
haber ingredientes sexuales.
A partir de cierto número de denuncias, cualquier acusado comienza
a ser considerado culpable y acusa a otros. Cuando el fenómeno
alcanza su punto crítico, la sospecha es universal. Entonces comienza
la declinación. Algunos se preguntan si no habrá que escuchar
a esos escépticos, de quienes se desconfiaba antes y algunos inquisidores
terminan siendo acusados. En los años que siguen, el movimiento
se diluye y sólo sobrevive como creencia marginal.
Todavía queda por ver qué papel juega la comunicación
en todo esto. Entre Salem y la invasión marciana de 1938 hubo un
salto: habían aparecido los medios masivos. Por entonces, la radio
generó el rumor, lo difundió y casi llegó a provocar
alucinaciones.
En las epidemias de los 80 y los 90, ya había otros medios, que
jugaron un papel decisivo. No sólo en la propagación del
rumor, sino actuando como catalizadores en la génesis de la epidemia.
Pero al mismo tiempo que los medios aceleran la propagación, acortan
el tiempo que tarda la curva en alcanzar el paroxismo. También
aceleran el proceso que lleva a dudar y cuestionar, y contribuyen a disipar
la burbuja con una velocidad que nunca alcanzaría el mero rumor.
Como ocurre con la fabricación de políticos mediáticos,
los medios parecen cumplir con la Ley de Warhol ofreciendo a lo sumo quince
minutos de fama. Lo cual no deja de ser positivo, cuando ayuda a desactivar
el proceso y evitar las peores consecuencias.

|