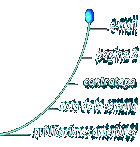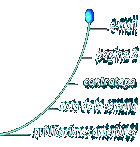 |
La
lucha por la vida
Por Pablo
Capanna
¿Qué hace usted
el fin de semana? ¿Lo pasa en el Club House o tomando sol en la
cubierta del velero? ¿Le pide los clasificados al vecino para salir
el lunes a buscar trabajo? ¿Mira el reality show “La Jaula
de las Locas”? ¿No será uno de esos que todavía
leen libros?
Parece que Darwin era uno de esos. No sé si el 3 de octubre de
1838 caía en sábado, pero Darwin estaba ocioso, a punto
de comprometerse con Emma y quizás pensando en comprarse la quinta
de Down House. Podía estar acordándose de los indios fueguinos
o de esas “catorce revoluciones en doce meses que tuvieron en Buenos
Aires”. El hecho es que “buscando distracción” se
leyó de un tirón el Ensayo sobre la población de
Malthus.
La ciencia le debe mucho a tan extraño gusto en materia de entretenimiento,
escribió sir Julian Huxley, porque en ese libro Darwin encontró
el principio de la selección natural que venía intuyendo
desde que conociera a los pinzones de las islas Galápagos. El resto,
es historia.
Pero en el Ensayo había un pasaje donde Malthus contaba la triste
vida del hombre primitivo, acosado por el hambre, y lo describía
como “una lucha feroz por la existencia, un combate desesperado a
vida o muerte”.
Esa misma expresión (struggle for life) la venía usando
un ingeniero-filósofo llamado Herbert Spencer, que defendía
una moral utilitarista. Spencer trataba de demostrar que los pobres y
los pueblos atrasados se lo tenían merecido. También abogaba
por la disolución del Estado, para liberar la competitividad individual.
Darwin hizo suya la expresión de Spencer, aunque con una prudencia
que sus divulgadores olvidarían pronto.
En efecto, el capítulo III de El origen de las especies llevaba
por título “La lucha por la existencia”, pero había
todo un párrafo dedicado a explicar que el término se usaba
en sentido amplio y “sólo por conveniencia”. Añadía
Darwin que es posible hablar de lucha entre dos perros que se disputan
un hueso, pero también cuando hablamos de una planta que se adapta
para luchar contra la sequía. Este último sentido era el
que prefería.
En lugar de pensar en una competencia despiadada de todos contra todos
o en una glorificación de la guerra, como otros pronto entenderían
la “lucha por la vida”, en las conclusiones de El origen del
hombre Darwin ponía junto a la inteligencia el desarrollo del sentido
moral y del “instinto social” como condiciones necesarias para
explicar el fenómeno humano.
La “superioridad natural”
Abusando de Darwin, el llamado “darwinismo social” que
acuñó Spencer, creció como ideología justificadora
del colonialismo. Esos “primitivos” que habían horrorizado
a Darwin en Tierra del Fuego y que Fitz Roy no había logrado “civilizar”
en Inglaterra fueron considerados –amparándose en la ciencia–
como eslabones entre el mono y el hombre.
La paleontología estaba en pañales, se conocían muy
pocos fósiles y la tendencia a considerar a los “nativos”
como “razas” inferiores parecía hecha a medida para los
colonialistas. También eran tiempos de capitalismo salvaje y la
revolución industrial veía brotar y desaparecer las empresas
al compás del mercado: la selección natural darwiniana parecía
la fórmula destinada a justificarlo todo.
Pronto Gobineau y los darwinistas sociales alemanes como Krause, Ammon,
Wilser y Woltmann avanzaron en la dirección racista. El gran zoólogo
Ernst Haeckel fue el principal divulgador del “darwinismo social”
e introdujo elracismo “científico” entre los propios
pueblos de Europa. Desde su Liga Monista, predicaba contra la mezcla de
razas, que llevan a su “degeneración”.
Por cierto, estas teorías zoológicas no fueron la única
fuente del nazismo, que se nutrió de un espeso clima cultural bastante
cargado de violencia. Entre los ideólogos surgidos después
de la primera posguerra mundial se destacó Oswald Spengler, cuyo
best seller La decadencia de Occidente, enormemente sobrevaluado en su
tiempo, profetizaba un siglo de grandes catástrofes.
Spengler también escribió el ensayo El hombre y la técnica,
que se publicó el mismo año en que Hitler llegaba al poder.
Para él, Spencer era un optimista burgués que se había
quedado corto. El hombre era un “animal de rapiña”, y
en eso radicaba su superioridad sobre los “herbívoros”,
categoría en la cual parecía incluir a las “razas inferiores”.
Spengler estaba en las antípodas de lo que hoy llamaríamos
ecologismo. Para él, el animal de rapiña es la forma suprema
de la vida y el mundo entero es su presa. No ha existido evolución
alguna; los amos naturales han nacido por mutación, y en cualquier
reunión plebeya uno se puede tropezar con hombres de Neanderthal.
Occidente había cometido el “error” de entregar su técnica
superior a los “hombres de color” y ahora languidecía,
falto de caudillos.
Lamentablemente, lo que vino después también es historia.
Los hijos de Caín
El descubrimiento de los Australopitécidos y del Homo habilis
en la cuenca del Olduvai data de los años ‘30, pero llegó
a conocimiento de la opinión pública mucho más tarde.
En esta ocasión, se quiso volver a poner sobre el tapete el estereotipo
de un hombre primitivo signado por la violencia. Aunque, por suerte, esta
vez la polémica no salió de las librerías.
La historia se inició con un artículo de 1953, escrito por
el paleoantropólogo australiano Raymond Dart, sobre “la transición
predatoria entre el mono y el hombre”. Dart reanudó la polémica
al sostener que la violencia era la fuerza que había dado origen
a la humanidad. Sostenía que era incorrecto afirmar que el hombre
había creado las armas; en realidad, las armas eran las que habían
creado al hombre.
Para Dart, en el Africa arcaica había existido una raza de simios
cazadores, carnívoros y caníbales que se habían impuesto
gracias a sus armas. La tesis era tan atrevida que el editor de la revista
de Miami que dio a conocer el artículo se apresuró a aclarar
para sus racistas lectores que sólo se refería a los ancestros
de negros y bosquimanos...
No era la primera vez que Dart se apresuraba. Al encontrar huesos ennegrecidos
en la cueva de Makapausgat (Sudáfrica) presumió que algunos
pre–homínidos conocían el fuego y les puso el nombre
de Australopithecus Prometheus. Más tarde, esa evidencia fue descartada
por otros estudiosos y hubo que ir a buscar el origen del fuego a otra
parte.
Dart también había encontrado junto al Australopithecus
Africanus algunos cráneos rotos de mandriles, aparentemente aplastados
a golpes con un húmero de antílope. La primera herramienta
no había sido un martillo sino una porra. Esa sería el arma
que por esos años enarbolaron esos primitivos del filme 2001: Odisea
del espacio, que han quedado hoy tan obsoletos como la computadora HAL,
Panam y la URSS.
Dart hubiera permanecido en las sombras académicas si no hubiese
encontrado su divulgador en el periodista Robert Ardrey, que con todo
eso fabricó un best seller, Los hijos de Caín (1963).
Ardrey no sólo daba por hecho que todos los australopitécidos
y habilis habían sido pendencieros. Apoyaba la tesis con argumentos
sobre el instinto territorial en las aves y anunciaba haber descubierto
que elnacionalismo y la guerra estaban en la naturaleza humana, constituían
tendencias más fuertes incluso que el instinto sexual.
Por esos años, en su novela La rebelión de Atlas (1957)
la escritora Ayn Rand acababa de fundar un movimiento que resucitaba el
darwinismo social de Spencer. Proponía la exclusión de los
ineficientes y hacía del egoísmo la mayor virtud social.
Se acercaban los ‘70 y hasta en textos de autores más profesionales
se deslizaban expresiones aventuradas. En La economía de la naturaleza
y la evolución del sexo, de M. Ghiselin (1974), se decía
que “toda la economía de la naturaleza es competitiva. El
individuo puede tener conductas altruistas, pero en cuanto tiene la oportunidad
de actuar por su propio interés, nada le impedirá someter,
lastimar o matar a sus hermanos, padres, hijos o parejas. Basta rascar
la piel de un altruista –añadía– para encontrar
un hipócrita”.
En las décadas siguientes vinieron las polémicas suscitadas
en torno de la sociobiología de Wilson, que también planteaba
un paradigma antagónico, y los libros de Dawkins, que reducían
las conductas aparentemente solidarias a un mero refuerzo del objetivo
único de la vida: la perpetuación del “gen egoísta”.
La única cooperación evolutivamente eficaz era la que se
daba en el seno de los grupos unidos por lazos de sangre, y su fin era
preservar el paquete genético. Pero eso sólo nos permitía
explicar el odio tribal.
Entonces vinieron la globalización, la exclusión y conflictos
étnicos como los que ensangrentaron a los Balcanes.
El príncipe anarquista
Desde sus orígenes, el darwinismo social fue cuestionado desde
la izquierda, pero quien emprendió su crítica con criterio
científico fue el pensador ruso Pyotr Alekseievich Kropotkin (1842–1921).
Kropotkin había renunciado a su título de príncipe
para hacerse teórico del anarquismo y había pasado cuarenta
años preso o exiliado, para regresar a Rusia después de
1917 y decepcionarse con el autoritarismo bolchevique.
Admirado por Romain Rolland y Oscar Wilde, y más conocido como
escritor que como activista, antes de su conversión a la causa
libertaria Kropotkin ya contaba con una brillante trayectoria como naturalista
y geógrafo. Había dirigido varias expediciones a Siberia,
realizando valiosos aportes.
Kropotkin se opuso al darwinismo social desde que en 1888 leyó
un texto donde T.H. Huxley, amigo de Spencer y Darwin, lo defendía.
En los años que siguieron, publicó ocho artículos
destinados a refutarlo, que tomaron forma de libro bajo el título
de La Ayuda Mutua como factor en la evolución (1902).
En lugar de plantear la simple supervivencia del más apto en una
lucha generalizada, Kropotkin suministraba las evidencias disponibles
en la biología de entonces para destacar el rol positivo de la
asociación y la cooperación como factores de importancia
en la evolución biológica. Los completaba con una reseña
del principio asociativo a través de la historia.
Cincuenta años después, el gran antropólogo Ashley
Montagu fue el último que intentaría rescatar y actualizar
sus ideas, reivindicando aquella crítica de un darwinismo social
que cada tanto parece renacer.
Cazadores y guerreros
En la visión popular, el hombre primitivo aparece siempre
como un carnívoro cazador y nómade, o formando parte de
esa “horda primitiva” que la imaginación del siglo XIX
pintó con truculencia. Esta imagen resulta bastante discutible
a la luz de lo que hoy sabemos del Paleolítico, explica el paleoantropólogo
Richard Rudgley en Los pasos lejanos (1999). Incluso el nomadismo no parece
ser un fenómeno universal, porque era comúnque los cazadores
tuvieran asentamientos que utilizaban como base de operaciones.
Sabemos que nuestros más antiguos ancestros como “Lucy”
eran frugívoros; solían alimentarse de fruta. Estimaciones
recientes sobre la dieta del Paleolítico reducen la caza a apenas
un 20 por ciento de la dieta primitiva; el resto era recolección
de vegetales, huevos, hongos, mariscos y recursos similares.
Por otra parte, hoy se considera que la visión que tenemos de la
tecnología arcaica también está distorsionada por
el hecho de que se han conservado las herramientas y armas de piedra,
mientras desaparecían las que estaban hechas de materiales perecederos
como el cuero, el mimbre o la madera. Junto a los raspadores y puntas
de flecha, herramientas masculinas para la caza, existieron útiles
femeninos para obtener, cocinar y almacenar alimentos. Entre los aborígenes
australianos, la lanza (arma masculina) se consideraba tan importante
como el bastón de cavar (utensilio femenino), usado para extraer
raíces y tubérculos.
Todo esto parece reforzar la idea de una división y complementación
de tareas y permite redimensionar la importancia relativa que atribuimos
a cazadores y guerreros.
¿Es natural la cooperación?
La visión socialdarwiniana de la sociedad como un mercado
abierto de individuos donde triunfa el más competitivo parece no
tener en cuenta un hecho básico; la prioridad del grupo sobre el
individuo. El individuo autónomo parecería ser una creación
histórica muy posterior y tardó mucho en ser valorado, por
lo menos en Occidente.
De hecho, las necesidades básicas de un organismo tan endeble como
el humano en sus inicios sólo podían satisfacerse en la
familia nuclear, que luego se iría ampliando. Allá por el
siglo XVIII, el filósofo político Giambattista Vico decía
que antes que aparecieran los reinos y los estados ya existían
las familias y las tribus.
Se diría que en el grupo existe una suerte de bio–altruismo
que tiende a la supervivencia colectiva. Ya está presente en los
simios, y podríamos expresarlo en la fórmula “si me
rascas la espalda, luego te la rascaré yo”. Podemos interpretar
esta conducta como una forma de egoísmo utilitarista, como quiere
Dawkins o, por el contrario, hacer de ella la raíz de la solidaridad
social, pero se trata de un hecho básico.
La teoría de juegos plantea el llamado “dilema del prisionero”,
que resulta aplicable en política, economía y otras situaciones
de interacción social. Se trata de imaginar dos cómplices
que están detenidos en celdas separadas. Si uno traiciona al otro,
su condena se reducirá, a menos que su cómplice también
lo haya traicionado, en cuyo caso aumenta. Si ninguno de los dos vende
al otro, afrontarán una sentencia mayor, pero más corta
que si hubieran sido traicionados. Como estrategia general, el esquema
demuestra que la cooperación es el camino más eficaz.
En un libro reciente, La evolución y la psicología de la
conducta altruista de E. Sober y David Sloane Wilson (1998), se elabora
un complejo modelo matemático acerca de las ventajas y desventajas
de la conducta altruista. Las conclusiones son que si bien el altruismo
no es adaptativo para la selección individual (no ayuda a imponerse
al individuo), sí lo es para la selección natural del grupo.
Un equipo es más eficiente que un grupo de brillantes individualistas.
Además, si la selección grupal es lo suficientemente fuerte,
con ella se abre la posibilidad de que el individuo pueda diferenciarse
dentro del grupo.
Del mismo modo, las sociedades civilizadas históricas se impusieron
sobre otros grupos precisamente por su capacidad de cooperar en otra escala,
aunque se tratara de una cooperación impuesta. Los argumentos biológicos
a favor de la cooperación son hoy más sólidos que
en tiempos de Kropotkin. Si consideramos que hasta los organoides celulares
pudieron haber sido en algún momento organismos independientes
que se integraron para formar estructuras complejas, se verá que
la lucha hobbesiana de todos contra todos es una ideología anacrónica.
Usar la “lucha por la vida” para descalificar la solidaridad
social con argumentos malthusianos ya no resulta convincente. Más
aún cuando observamos que el mercado competitivo parece desembocar
en una inédita concentración del poder.
Más que recurrir a la horda de cazadores, los defensores del pensamiento
único deberían inventar otro mito, como ser una caverna
de la cual cada tanto se expulsa a alguien, arrojándolo a los esmilodontes.
El mito ya lo tenemos: es la filosofía del reality show, que parece
diseñado para enseñarnos de manera rotunda que todos somos
descartables y candidatos a la exclusión. Aunque ahora la selección
no tiende a favorecer a los más eficientes sino a los más
inescrupulosos y sumisos. Pero de eso no tiene la culpa Darwin.

|