|
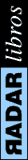
|

Por John Ashbery
Desde el momento de su publicación en febrero de 1991, Fantomas
(y las treinta y una novelas en torno al personaje que rápidamente
la siguieron) fue un fenómeno: una obra de ficción cuya
popularidad trascendió todos los estratos sociales y culturales.
Las condesas y las porteras; los poetas y los proletarios; los cubistas,
los recién proclamados dadaístas y los futuros surrealistas:
todos los que sabían leer, e incluso los que no sabían,
se estremecieron ante los carteles de un hombre enmascarado y vestido
con un impecable traje de etiqueta, que, daga en mano, se alzaba sobre
París como un tétrico Gulliver, rumiando espantosas fechorías
de las que ningún ciudadano estaba a salvo. En vallas publicitarias,
en quioscos y en los pasillos del metro, su imagen se multiplicó
por toda la ciudad. Poco después, cinco películas dirigidas
por el incomparable Louis Feuillade ensalzaban las hazañas del
“rey de la noche”, su querida lady Beltham, su misteriosa hija
Hélène y sus implacables enemigos, el inspector Juve y el
joven y temerario periodista Jérôme Fandor (que no tardaría
en liarse con Hélène). Hasta fechas recientes se han realizado
incesantes reimpresiones de las novelas y nuevas versiones de las películas
(aunque ninguna comparable a las de Feuillade), por no hablar de las adaptaciones
teatrales, las fotonovelas y las traducciones a varios idiomas, incluidos
el checo, el griego y el serbio. En Francia, el fenómeno de Fantomas
es un tema de actualidad. Uno de sus dos creadores, Marcel Allain, asistió
como invitado de honor a una conferencia de intelectuales celebrada en
Cerisy en 1967, dos años antes de su muerte, y al menos dos revistas
literarias serias han publicado números especiales dedicados a
Fantomas (La Tour de Feu en diciembre de 1965, y Europe en 1978). Estoy
en deuda con esta última por toda la información que he
obtenido de ella; por otra parte, en una obra titulada Les Terribles (1951),
de Antoinette Peské y Pierre Marty, hay un valioso material acerca
de Fantomas y otras almas gemelas, como el Arsène Lupin de Maurice
Leblanc y el Chéri-Bibi de Gaston Leroux. Por lo visto, el empereur
du crime, cuyo destino quedaba en el aire al final de cada novela, sigue
vivo en París.
Grupo
de familia
Fantomas fue la creación fortuita de dos inspirados folletinistas
que habían estudiado derecho antes de ingresar en el mundillo de
escritores de pacotilla. Pierre Souvestre nació en una familia
adinerada en la heredad de Keraval, en Bretaña, en 1874; tras ejercer
un tiempo de abogado, al parecer se cansó de la profesión
y se introdujo en el novedoso campo del periodismo automovilístico,
primero en la revista L’Auto y más tarde en Poids Lourds,
al tiempo que ejercía la crítica literaria en el periódico
Le Soleil. Buscando un secretario se topó con Marcel Allain, un
ingenioso joven casi diez años menor que él, que lo sorprendió
al escribir un artículo de diecisiete páginas sobre un nuevo
camión (el “Daracq-Serpolet”), del que no había
oído hablar siquiera, en el espacio de dos horas. Así fue
como empezaron a trabajar juntos, y muy pronto Allain fue nombrado director
ejecutivo de Poids Lourds a la vez que escribía en L’Auto
una columna firmada por Souvestre; poco después se incorporaron
al equipo de redacción de una revista de teatro recién fundada,
Comedia. La retirada de un anunciante de L’Auto dejó la revista
con unas cuantas hojas en blanco que los ingeniosos autores se apresurarona
llenar con una serie “hindú” llamada Le Rour. Ésta
tuvo tal éxito que escribieron bajo seudónimo una parodia
para otra publicación, también sobre vehículos: Le
Vélo. Titulada Le Four (“el horno”, o, en lenguaje popular,
“el fiasco”), llamó la atención del editor Arthème
Fayard, quien les encargó una serie de cinco novelas fantásticas
con un tema común. El día siguiente a la reunión
con Fayard se pusieron a pensar juntos y se les ocurrieron un montón
de ideas, pero ningún título; más tarde, en el metro,
a Allain se le ocurrió el nombre Fantômus. Souvestre lo anotó
y posteriormente se lo enseñó a Fayard, quien se equivocó
y leyó Fantômas, un accidente sin duda afortunado, ya que
si Fantômus no es demasiado sugerente, Fantômas está,
por alguna razón, rodeado de misterio.
Nace
un villano
 Gracias
a una fulminante campaña publicitaria, la primera novela tuvo un
éxito instantáneo, y las continuaciones, a menudo dictadas
por los autores para ahorrar tiempo y a veces producidas en el espacio
de un par de días, eran esperadas con una impaciencia que rivalizaba
con aquélla con que los franceses de clase alta aguardaban en tiempos
de Luis XV la llegada de las primeras chauchas de la primavera. Las películas
de Feuillade de 1913-1914 no hicieron sino fomentar la moda. Pero Souvestre
murió repentinamente de una gripe en 1914, y pocos meses más
tarde estalló la guerra y Allain partió al frente. Sobrevivió
para escribir él solo once novelas más sobre Fantomas, así
como una gran cantidad de obras de vida efímera sobre otros temas
(unas seiscientas novelas, así como innumerables cuentos y artículos),
casándose finalmente con la viuda de Souvestre. Cuando murió
en 1969, tres semanas antes de cumplir ochenta y cuatro años, seguía
siendo al parecer una persona jovial y aventurera, satisfecha con su singular
carrera, que no cesó de escribir ni de conducir compulsivamente
los coches que coleccionó hasta casi el final de sus días. Gracias
a una fulminante campaña publicitaria, la primera novela tuvo un
éxito instantáneo, y las continuaciones, a menudo dictadas
por los autores para ahorrar tiempo y a veces producidas en el espacio
de un par de días, eran esperadas con una impaciencia que rivalizaba
con aquélla con que los franceses de clase alta aguardaban en tiempos
de Luis XV la llegada de las primeras chauchas de la primavera. Las películas
de Feuillade de 1913-1914 no hicieron sino fomentar la moda. Pero Souvestre
murió repentinamente de una gripe en 1914, y pocos meses más
tarde estalló la guerra y Allain partió al frente. Sobrevivió
para escribir él solo once novelas más sobre Fantomas, así
como una gran cantidad de obras de vida efímera sobre otros temas
(unas seiscientas novelas, así como innumerables cuentos y artículos),
casándose finalmente con la viuda de Souvestre. Cuando murió
en 1969, tres semanas antes de cumplir ochenta y cuatro años, seguía
siendo al parecer una persona jovial y aventurera, satisfecha con su singular
carrera, que no cesó de escribir ni de conducir compulsivamente
los coches que coleccionó hasta casi el final de sus días.
Lo más sorprendente acerca de las historias de Fantomas es el abismo
existente entre su poco refinado estilo, apropiadamente revestido de prosa
vulgar, y la profunda huella que éstas dejaron en la obra de poetas
y pintores. En fecha tan temprana como 1912, Apollinaire fundó
la Sociedad de Amigos de Fantomas (SAF); en 1914 escribió en el
augusto Mercure de France acerca de “esa extraordinaria novela, llena
de vida e imaginación, escrita de manera poco convincente pero
extremadamente gráfica... Desde el punto de vista de la imaginación,
Fantomas es una de las obras más subyugantes que existen...”.
Y más tarde Cocteau escribió sobre el “absurdo y espléndido
lirismo de Fantomas”. Es cierto que Apollinaire y Cocteau estaban,
en palabras de un crítico, “siempre temerosos de perder el
tren”. Pero ¿qué hay de espíritus más
reservados como Max Jacob, miembro activo de la SAF, que escribió
poemas sobre Fantomas; o Blaise Cendrars, que se refirió a la serie
de Fantomas como “la Eneida moderna”, o Desnos, a cuyo poema
“Fantomas”, que encabeza este prólogo, puso música
Kurt Weill? ¿Qué habrá sido de la partitura? ¿Se
trataba de la versión francesa de la “Balada de Mackie Messer”
de Weill? Por no hablar de Aragon, Colette, Raymond Queneau y Pablo Neruda,
cuya admiración hacia el tremebundo héroe es bien conocida,
como lo es la de los pintores Picasso, Juan Gris y Magritte.
Todo ello resulta desconcertante, ya que es fácil exponer argumentos
en contra del “absurdo y espléndido lirismo” de estos
relatos. Fantomas era una fleur du mal que se había abierto tardíamente
en una parra cuyas raíces se hundían hasta mediados del
siglo XIX y antes, si incluimos el período gótico y a antepasados
como Melmoth y Manfred. Pero Fantomas no sólo es un personaje,
sobrenatural o no, sino también un lugar, una atmósfera,
un estado de ánimo: esta tradición se remonta asimismo a
Eugène Sue y a sus Mystères de París (1842-1843),
y a Ponson du Terrail (18291871), cuyo héroe, Rocambole, dio origen
al adjetivo rocambolesque (“rocambolesco”), que todavía
se emplea para describir algo inverosímil.
Tipos
móviles
En Les Miserábles de Hugo hallamos los prototipos opuestos
a Fantomas y a Juve en el sufrido reo-héroe Jean Valjean y en el
malvado inspector Javert, mientras que el Maldoror de la chanson de geste
protosurrealista Les Chants de Maldoror de Lautréamont ha sido
a menudo considerado el precursor de Fantomas, a pesar de que es improbable
que Allain y Souvestre hubieran oído hablar siquiera de él.
A finales de siglo el género de la novela de terror, con París
a menudo como telón de fondo, alcanzó nuevas cotas con escritores
como Maurice Leblanc (Arsène Lupin), Gaston Leroux (Chéri-Bibi)
y el asombroso, recién descubierto y apropiadamente llamado Gustave
LeRouge, autor de otras tan morbosas como El misterioso doctor Cornelius
y La guerra de los vampiros. LeRouge, que introdujo elementos de ciencia
ficción en sus increíbles e interminables novelas, tuvo
al parecer una relación de amor-odio con Norteamérica, país
que nunca visitó pero en el cual a menudo ambientó sus historias;
sus jóvenes y robustos villanos americanos son la antítesis
del americano Nick Carter, muy popular también en Francia por aquella
época, y tal vez prefiguran a uno de los álter egos de Fantomas,
el detective norteamericano Tom Bob en Le Policier Apache, “el policía
matón”.
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que cualquiera de los escritores
mencionados más arriba son superiores a los señores Allain
y Souvestre, incluso como fuentes de diversión popular. A pesar
de todos sus crímenes, Arsène Lupin (quien, según
un crítico, iba al mismo sastre que Fantomas) y Chéri-Bibi
tienen su faceta compasiva a lo Robin Hood; ni siquiera el Fantasma de
la Opera de Leroux es un monstruo inhumano. Y está claro que los
malos de LeRouge no tienen remedio, pero la atmósfera irreal de
sus novelas atenúa el terror. Por el contrario, en Fantomas el
terror casi se vuelve monótono. El personaje no posee ninguna cualidad
positiva; la codicia y la venganza son sus principales motivaciones, a
pesar de su relación paternalista e irreflexiva con la ambigua
y poco convincente Hèléne. Su sadismo parece dirigido especialmente
a las mujeres, ya sean jóvenes o ancianas, virtuosas o perversas,
marquesas o prostitutas callejeras. Claro que tampoco perdona a los hombres.
En La hija de Fantomas, la octava novela de la serie, Fantomas huye a
Sudáfrica con Juve pisándole los talones; una vez allí
se deshace de la anciana tutora de su hija y casi simultáneamente
provoca el linchamiento de Júpiter, un “salvaje de alma noble”
negro, aparte de infectar entretanto el lujoso transatlántico British
Queen inyectando los gérmenes de la peste en las ratas para ver
morir de una muerte espantosa a sus quinientos pasajeros.
París
bien vale una misa
Fantomas era algo más que la suma de las treinta y dos novelas
de la serie original. Era, ante todo, una imagen: la inolvidable imagen
de un hombre enmascarado con una daga en la mano y alzándose meditabundo
sobre París, tal vez inspirada en el famoso grabado de Félicien
Rops, “Satán sembrando cizaña”. El artista, un
italiano llamado Gino Starace, no cesó de diseñar ilustraciones
escabrosas para la cubierta de cada novela, y sin duda contribuyó
en gran medida a su éxito. Algunos ejemplos destacados son sus
portadas para La boda de Fantomas, en la que un grupo de gendarmes sujeta
a una mujer vestida con traje de novia y una máscara negra; El
ladrón de oro, en la que aparecen dos hombres arrancando pedazos
de oro de la cúpula del Hôtel des Invalides; y La mano amputada,
una sangrienta mano aferrando la ruleta de un casino.
Las películas de Feuillade ampliaron el repertorio de imágenes,
y son más fieles a las novelas, si cabe, que las mismas novelas.
De hecho, la última serie de Feuillade basada en otras fuentes
–Judex, Les Vampires, Barabbas– no sólo es superior a
las películas de Fantomas, que fueron realizadas en la época
en que todavía estaba aprendiendo los trucos del oficio, sino que
también describe la misma atmósfera, de tal modo que al
verlas se sigue esperando ver aparecer a los personajes de Fantomas. En
realidad Feuillade no era el único cineasta que trabajaba en esa
dirección. Los fotogramas de La víctima de Monca, y La folie
du docteurTube de Gance, presentan una atmósfera similar de terror
que no concuerda con el sosegante naturalismo de los marcos donde se desarrolla
la acción: los modestos cafés, la cabina del conserje, los
salones de escritura de los hoteles de lujo, los grandes almacenes parisinos
como las Galeries de París, donde Fantomas llena de ácido
sulfúrico el pulverizador del mostrador de perfumería, trenes,
transatlánticos, sectores industriales o elegantes barrios residenciales.
El asombroso sentido de genus loci de los autores es uno de los elementos
esenciales del hechizo de estas novelas. Aunque los cinco personajes principales
–Fantomas, Juve, Fandor, lady Beltham y Hèléne–
permanecen hieráticamente inmóviles en su relación
con los demás, como si de las figuras de un friso romántico
se tratara, están, sin embargo, en constante movimiento, recorriendo
los distintos paisajes del mundo en todos los medios de locomoción
a su disposición. El efecto no es muy diferente al de un pasacalle.
En Fantomas nos recreamos sobre todo con los detalles y con la escenografía
que incluye los personajes subordinados y los argumentos secundarios,
mientras que la trama esencial no cambia. Los distintos ambientes y paisajes,
sobre todo los de París, son descritos con notable sensibilidad,
y estas prolongaciones del personaje de Fantomas y de sus amigos y enemigos
son los verdaderos protagonistas de la epopeya.
|
Historia
particular de la infamia
Por
Daniel Link
¿Qué
es lo que, desde el principio, atrajo de la serie de novelas protagonizadas
por Fantomas tanto al surrealismo como a Julio Cortázar (quien
tituló en 1977 Fantomas contra los vampiros multinacionales
al folletín ilustrado que investigaba las violaciones a los
derechos humanos en América latina), tanto a los sectores
populares parisinos de principios de siglo como a los adolescentes
californianos o mexicanos de fines de la década del noventa?
En las historias urdidas por Souvestre y Allain, como ha señalado
John Ashbery (ver aparte) no parece haber sustento literario que
justifique una fascinación semejante: las historias de Fantomas
son rocambolescas en el peor sentido de la palabra, completamente
efectistas y arbitrarias en su resolución. Lo mismo que la
Justicia reprocha a Juve, el inspector de la Sûreté
convertido en el infatigable enemigo del archicriminal, es lo que
el ávido lector de relatos de misterio podría reprochar
a los inconsistentes autores de estas historias: la falta de pruebas.
Fantomas es, la mayoría de las veces, una hipótesis
planteada por el investigador, sin mayores justificaciones que su
intuición y algún disparatado razonamiento a partir
de una tecnología más que sospechosa, para explicar
una serie de crímenes –un asesinato, un robo, un suicidio
simulado, el estallido y hundimiento de un barco–. Como si
se tratara de una omnipotente llave explicativa para todos los males
del mundo, la solución Fantomas, podría decirse, es
el objeto de una pasión maníaca o, con vocabulario
un poco más moderno, la invención de un Estado cada
vez más paranoico.
Si Juve encuentra razón en las hipótesis que a lo
largo de sus desprolijas investigaciones (según el estándar
británico, pero también el de la novela negra) va
realizando, no es porque la fuerza de la razón o la prueba
judicial lo acompañen, sino sencillamente porque es un paranoico
y el paranoico, se sabe, siempre tiene razón.
Escudados en esa evidencia teórica (en esa obviedad del sentido
común), Souvestre y Allain –quien luego de la muerte
en 1914 del primero se quedó con el personaje y también
con la viuda de su socio– no necesitan hilar demasiado fino
y es por eso que las motivaciones de Fantomas, así como el
modo en que sus acciones se encadenan, quedarán para el lector
en sombras para siempre.
No es extraña, pues, ni la predilección de las masas
ni la de los surrealistas por este “héroe criminal”
moralmente irrecuperable. A diferencia de los igualmente perversos
Arsenio Lupin o Tom Ripley, Fantomas es la hipótesis pura
del mal.
Naturalmente, los surrealistas vieron bien esa amoralidad y el efecto
que provocaba en las muchedumbres y, siendo como eran, explícitamente
enemigos de la moral burguesa (es decir: de la moral a secas), no
pudieron sino caer de rodillas ante ese regalo de la industria y
la literatura de pacotilla. Por otro lado, el gusto bizarro de los
surrealistas, que hicieron todo lo posible por –¡y que
consiguieron!– despertar las potencias antiestéticas
del arte, ligaba bien con estas narraciones esquemáticas
hasta la estupidez alrededor de un héroe amoral que termina
siempre burlando los artilugios del brazo judicial –y de la
policía como su brazo armado– y las ciencias (naturales
o humanas) aplicadas al control social.
Las masas, por el contrario, a comienzos del siglo XX eran ya lo
suficientemente amorales –la misma invención del género
policial, obsesionado por la moralización de las muchedumbres,
lo demuestra– como para adoptar sin mayores reparos la figura
de Fantomas y convertirlo en uno de los primeros superhéroes
de la historia –el pasaje al formato cartoon nunca fue tan
natural para un personaje literario–. En relación con
el imaginario popular, pues, la “hipótesis Fantomas”
es una manera de protestar burlonamente ante las crecientes presiones
del “Estado de Masas” a comienzos del siglo pasado –lo
que, por otro lado, explicaría la disparatada vuelta de tuerca
a la que somete Cortázar a este héroe,transformándolo
en un adalid de la contestación política– y una
suerte de resistencia a los ya entonces incomprensibles desarrollos
de la técnica, percibida como enemiga natural de los sectores
populares precisamente por su capacidad para controlar y otorgar
sentido a los comportamientos de los individuos.
Además de su mente febril, Juve utiliza dos o tres herramientas
en sus investigaciones. Los disfraces (y los avances de la cosmetología)
son sus aliados. Pero también la técnica. Que el misterioso
autor de las felonías x, y y z es siempre el mismo, el atroz
Fantomas, es evidente para Juve porque la aplicación del
“dinamómetro” a ciertos materiales que han sufrido
la “efracción” del delincuente demuestran que la
fuerza aplicada es siempre la misma. Y a identidad de fuerza, concluye
este Bouvard de las fuerzas estatales, sólo puede corresponderse
la identidad del agente.
De modo que si Fantomas sobrevive a lo largo del siglo XX, y vuelve
hoy como comentario irónico a los últimos desarrollos
de la tecnología, es precisamente por su capacidad de resistir
a la moral pero también a los dispositivos de captura de
los cuerpos. Una mera hipótesis explicativa, un punto de
fuga, lo que sea: Fantomas es el lugar del síntoma. Y el
síntoma fue, y sigue siendo, un cierto malestar en relación
con la cultura.
|
arriba
|