![]()
![]()
![]() Viernes, 24 de diciembre de 2004
| Hoy
Viernes, 24 de diciembre de 2004
| Hoy
FESTIVIDADES
... y darán las 12
Las copas restallando en el brindis con reflejos robados a los ojos, las luces trepando al cielo y banquetes que despliegan colores memorables son las escenas imaginadas hasta el hartazgo en las semanas pre-navideñas. Pero en Nochebuena, ¿qué otra cosa pasa? Aquí, cuatro cuentos arriesgan respuestas.
Por Claudio
Zeiger
Como desinflada. Como devaluada. Así siento yo que viene esta Navidad.
Y debe de ser una sensación personal nomás, porque es evidente
que de la devaluación y la inflación más o menos fuimos
saliendo ¿no? Y como desganada. Como un poquito inapetente. Como sin
pavo ni turrón ni súper asado en la terraza. Como sin ganas de
brindar demasiadas veces ni andar corriendo de acá para allá después
de las 12. Y debe de ser una sensación personal, porque es evidente que
hay gente con ganas de comerse el pavo y la pavita, y el asado en la terraza,
y los palermos van a estar a full after twelve. Como un poquito autista, metidita
para adentro, como solita y tristona pero no tanto, apenas, apenas tristona,
no vaya a creer, sobre todo como con ganas de que no la jodan mucho, de que
no le pregunten mucho, que la dejen tranquilita en un rincón de la fiesta,
embebiéndose de a poco, con cierta profundidad, pensando en los que no
están, por qué no, por qué no una vez recordar a los muertos.
Así, reflexiva, siento yo que viene esta Navidad. Y debe ser algo personal,
porque los shoppings estallan y los petardos también estallan como para
resucitar a esos muertos que nadie recuerda y molestar a los perros, víctimas
eternas de los festejadores de la Navidad. Como con la religiosidad muy cuestionada
en la ciudad recoleta. Así veo que viene esta Navidad, y esto sí
que no parece muy personal. Pero lo personal es que si uno se quiere replantear
su propia religiosidad al margen del delirio, parecería que en esta Navidad
no se puede, y así, entonces, ser un poquito religioso, no mucho, querer
charlar a solas un poco con Dios para preguntarle, por ejemplo, si existe, se
convierte en una cosa personal, de solitario, de apartado, en esta Navidad donde
se está con Dios o el Diablo así de tajante, botón verde
Dios, botón rojo Diablo.
Como ni fu ni fa, como con la cabeza fría comparada con años anteriores
de cabeza caliente, como teniendo que inventarse algún conflicto para
no perder la costumbre y empecinarse un poco en esa cosa del regodeo melanco,
la lucha y la derrota permanentes. Así veo que viene la Navidad. Y ha
de ser una sensación personal estar uno así –ni fu ni fa,
con la cabeza fría que tomás y tomás y no te emborrachás–,
porque gente con la cabeza caliente hay a patadas.
La Navidad es como la lluvia. Viene y se va. Cuando empieza, por lo menos se
sabe que se termina. Y después viene el fin de año, que nunca
se sabe si es una festividad religiosa pero por las dudas no se desarma el arbolito
hasta entrado enero. Y ha de ser la sensación de uno que esta vez la
Navidad vino como más rápido que otras veces y se irá más
rápido, como un poco intrascendente porque, a saber, siempre es igual,
lo mismo siempre, así, exactamente igual. Y ha de ser algo personal querer
pedir salud para uno, para todos, para los hermanos, las parejas, los padres,
porque al fin y al cabo la salud es algo muy personal ¿no?, si se enferma
uno, se enferma uno, y si se muere uno, se muere uno, y el que sufre es uno
y nos morimos solos ¿no? Pero en el fondo no es algo tan personal la
salud, porque una Navidad sin salud es una cagada para todos, y un pueblo sin
salud es un pueblo insalubre, enfermucho. Así que salud: salud en el
sentido de brindis, copas levantadas y salud de la verdadera, la del cuerpo
y el alma. Que no te falte.
Confesiones con final feliz
Por Marta
Dillon
Ella detesta la Navidad. No es muy original, es verdad, pero no por eso su sentimiento
es menos puro. A medida que avanza el mes de diciembre le empiezan a salir ronchas
en la piel. Al principio son nada más que islas rojas, apenas inflamadas,
que pican y pican. Con los primeros arbolitos de supermercado se empieza a poner
peor, se tiene que cortar las uñas para no rascarse y sacar la televisión
de su cuarto porque las barbas de Papá Noel le despiertan instintos asesinos.
En su casa, el pesebre se arma cada 8 de diciembre, el día de la Virgen.
Todavía se acuerda de una discusión feroz con su abuela por una
película de Franco Zeffirelli que mostraba el parto con dolor de la madre
de Jesús. Ella detesta a Zeffirelli casi tanto como a las fiestas, pero
esa vez le tocó defenderlo de su abuela, que lo acusaba de hereje porque
la siempre Virgen María no rompió su precioso himen ni siquiera
en el parto. No debería haber sufrido, no había razones para que
gritara de esa manera, decía la señora frente a la risa de todos
los nietos. Esos son los temas de Navidad que le ponen la piel como si hubiera
tomado sol en el Valle de la Luna un mediodía de enero. Le gustaría
sinceramente escapar.
Ayer estuvo toda la tarde encerrada, ensayando frente al espejo. Se miraba a
los ojos, subiendo y bajando el mentón para probar, y con su mejor cara
de póker largaba: “Mamá, tengo que decirte algo”. Se
ató el pelo, se lo recogió, se lo soltó. Se pintó
los ojos, se vio mejor así. Se habló sinceramente, como si la
imagen en el vidrio fuera la alumna de quinto año que escoltó
la bandera con un embarazo de dos meses que nunca llegó a término.
El miedo que pasó todos estos meses se fue evaporando como la humedad
de su pelo con la planchita que se pasó hasta no dejar ni un rastro de
su pelo ondulado.
Del otro lado de la puerta de su cuarto, la familia se preparaba para la cena.
En algún momento sintió algo de pena por su mamá, más
cargada de dorados que el arbolito del living, haciendo los últimos llamados
de cortesía. Este año tomó un curso de artesanía
en papel y toda la casa está tapizada de mensajes calados en tarjetitas
españolas.
La venganza es un plato frío, pensó, aunque le dio vergüenza.
No era ésa la intención, pero siempre quiso tirar del mantel,
cuando la mesa está tendida y parece la mesa de entradas de un restorán
de Puerto Madero. ¿Cómo podían comer tanto? Para aliviar
un poco la culpa se puso a ayudar en la cocina. Preparó una ensalada
de radicheta y ajo, su especialidad, con aceite de oliva y aceto balsámico.
En la mesa, se sentó junto a su abuela, como para consolarla un poco
de antemano. Antes de las 12, no más de diez minutos, llegó hasta
el fondo blanco de una copa entera de champagne y soltó el discurso que
había repetido cien veces frente al espejo: “Mamá, tengo
algo que decirles, por favor”, dijo para pedir silencio. “Tengo vih,
pero no se preocupen, lo sé hace mucho y estoy bien”. Los cubiertos
volvieron a los platos en un solo movimiento. Alguien tosió. Su mamá
fue la primera que habló: “Entonces –dijo–, brindemos
por eso”. Ella también lo sabía, y hacía un año
que esperaba que alguien lo dijera en voz alta.
Un milagro de Navidad
Por Alicia
Plante
Enorme y majestuosa como una carabela, la mujer entró lentamente al salón
lleno de espaldas como si fuera el puerto. Nadie notó su llegada, lo
esperable se cumplía, la gente estaba ahí desde más temprano,
todos tenían una copa en la mano y algunos comían sin avidez lo
que ofrecían los mozos –contra el fondo del salón también
vio una larga mesa cubierta de adornos y de fuentes. Le dio la espalda. Nadie
la miraba y no le molestó, o quizá sí, pero mucho peor
era llamar la atención por lo que más trataba de ocultar: su volumen.
Mientras tanto, aquel indefenso rincón de su intimidad al que nadie buscaba
acceder, palpitaba de soledad y falta de uso.
Eligió al azar un grupo de tres en el que podían hacer lugar para
un cuarto y caminó hacia ellos. Disimulaba. Que nadie percibiera que
estaba consciente de sí misma, que había elegido un perfume exquisito,
un vestido negro, un collar destellante que se destacaba sobre la tensa blancura
del escote interminable, que sus pies eran demasiado pequeños para tanto
peso y los zapatos ceñían los empeines, convertidos en dos bolas
carnosas de bordes rosados que ya le dolían.
Se quitó un largo guante para buscar un pañuelo en la cartera
diminuta y lo pasó por el cuello, donde la humedad brillaría más
que los diamantes. El grupo estaba formado por dos hombres y una mujer joven,
delgada y muy bella en su largo vestido de seda verde agua. A ellos se los notaba
pendientes de a cuál de los dos la mujer le sostenía más
tiempo la mirada. A ella, en cambio, no parecía importarle nada. No la
vieron llegar, o quizá se resistían a incorporar a alguien tan
gordo. En todo caso, nadie reconocía que estaba de pie allí buscando
agregarse al grupo, que los hombres le hicieran lugar, que reconocieran que
existía.
–Ah, perdón... –dijo de pronto uno de ellos y se hizo a un
lado sin mirarle más que los ojos. Para sus adentros se lo agradeció.
Tenía la cara llena de cicatrices de granos y un bigotito mezquino que
no lograba realmente darle un aire interesante. Los anteojos le quedaban bien,
una buena elección, debió probarse docenas antes de encontrarlos.
Seguramente una adolescencia penosa, se dijo, los granos podían ser peores
que la gordura, quién iba a querer besarse con un chico con toda la cara
infectada. Ella jamás había tenido granos... –Usted debe
ser Marina, la hija del dueño... –agregaba el hombre–. Me presento,
Reinaldo Juárez, gerente de Relaciones Industriales de la Empresa. Nunca
la vemos por aquí, un verdadero milagro de Navidad, ¿no es cierto?
Estas reuniones tan simpáticas... –dijo el hombre con una sonrisa
que desmentía sus adjetivos y proponía complicidades. Cómo
podía saber quién era ella, se preguntó. Los empleados
de la Empresa hacían comentarios... eso era. Se miró los pies
y supo que no podía seguir parada ni un segundo más.
–Disculpen, me están buscando... –murmuró con un ademán
incierto en dirección al rincón donde estaban el árbol
de Navidad rodeado de paquetes y la mesa alta con el micrófono. Se alejó
del grupo sintiendo sus miradas en la espalda escandalosa. Los pies le dolían
tanto que no pudo seguir. Con un gesto despacioso se detuvo a los pocos pasos,
se inclinó y primero uno, luego el otro, se quitó los zapatos
y los depositó sobre la bandeja de un mozo que pasaba. Con una sonrisa
de alivio navegó hacia la mesa donde la esperaban las fuentes.
Oro, incienso y mirra
Por Juan
Sasturain
Todo empezó con el fraile –un petiso de barbita recortada, sandalias
y pilcha larga marrón con capucha– que apareció el sábado
pasado a la mañana por la esquina de Lavalle y Florida, y se largó
a caminar para el lado de plaza San Martín y a hablar en italiano con
las estatuas. Hay como una docena de pibes que se hacen la diaria con el curro
de maquillarse y quedarse quietos disfrazados de Carlitos Chaplin, de Rey Arturo,
de Menem. Una minita hace una Gatúbela perfecta, se llena de guita con
los turistas. Bueno: el cura iba, los felicitaba, les dejaba unos vistosos billetes
doblados en cuatro –las liras son grandes así– y se los chamuyaba
en tano. A las dos de la tarde los juntó a todos en la Pizzería
Roma de Lavalle, pagó agua mineral sin gas para todos y les tiró
la idea del pesebre viviente: nadie mejor que ellos –profesionales, artistas–
“para representar con rigor y disciplina a las figuras del Nacimiento”,
según tradujo espontáneamente un estatua nueva, El Zorro, que
no se había terminado de borrar los bigotitos y parecía el más
entusiasmado pese a avisar que él no podría participar “por
razones de conciencia”.
Eran tres días de laburo nada más –Navidad, Año Nuevo
y Reyes– haciendo el pesebre de ocho a doce de la noche. Cada vez sería
en el atrio de una iglesia distinta, empezando por San Francisco, la de Alsina
y Defensa, “que es la del padre Angulo”, según explicó
el Zorro señalándolo con el pulgar y una sonrisa. Angulo –si
se llamaba así– asintió con modestia y todas las estatuas
se cagaron de risa.
Lo principal era que la guita era muy buena: como la Iglesia la juntaba con
pala, con la limosna habría una luca por cabeza para las figuras principales
–la Virgen, San José y los Reyes Magos– y la mitad para los
tres pastores y el ángel que iba arriba del pesebre. El problema era
que había laburo sólo para nueve (diez con el niño Jesús,
que no contaba) y no iba a ser fácil repartir los roles. Como ya eran
más de quince los reunidos en la mesa de la Roma y la discusión
se hacía larga, el padre Angulo, tras disculparse con todos porque debía
ir a la parroquia, le dejó quinientos pesos al Zorro para los disfraces,
le encomendó que le armara él la lista y tras repartir estampitas
los citó a todos a la salida de misa de nueve el domingo en San Francisco
para el ensayo general.
El Zorro se mostró ejecutivo y ecuánime. La Virgen –única
mina– sería Gatúbela, que aportaba también el bebé
de una prima para Niño Dios; Kunta Kinte sería Baltasar por razones
de piel, y el resto iría a sorteo. Se repartieron los siete papeles restantes
y ahí nomás, tras la decepción de algunos, llamaron para
alquilar los disfraces. Salían quinientos pesos –informó
Chaplin desde el teléfono– pero había que dejar cien de depósito
por pilcha. El Zorro juntó la guita y salió a buscar la ropa antes
de que cerraran.
Nunca más lo vieron, claro; tampoco al padre Angulo. Mientras puteaban
por lo bajo sentados en la escalinata vacía de San Francisco, Menem y
el Rey Arturo se secaban la frente con liras grandes, coloridas, inútiles
incluso como pañuelos de papel.
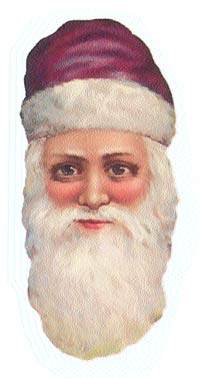
-
Nota de tapa> REIVINDICACIONES
QUE GANAS DE LLORAR
Por Moira Soto -
MODA
La revolución según Kelo Romero
Por Victoria Lescano -
ENTREVISTA
Vilma Ripoll, enfermera
Por Luciana Peker -
FESTIVIDADES
Cuentos de Navidad
-
MúSICA
Las chicas quieren rock (urgente)
Por Mariana Enriquez -
TRADICIONES
Una pequeña herejía
Por Sonia Santoro -
SALUD
Chicas X
-
URBANIDADES
Diferencias sobre el caos
Por Marta Dillon -
RAMOS GENERALES
Ramos generales
-
TALK SHOW
La teta fugitiva
Por Moira Soto -
INUTILíSIMO
conversando con finura
-
CONSEJITOS DE MARU BON BON
Fluidos deslizamientos propios de fiestas
-
DICCIONARIO
diccionario
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






