![]()
![]()
![]() Domingo, 14 de mayo de 2006
| Hoy
Domingo, 14 de mayo de 2006
| Hoy
NOTA DE TAPA
La fiesta inolvidable
Con la excusa de celebrar el estreno de un ballet experimental producido por Serge Diaghilev, un inglés excéntrico organizó en mayo de 1922 una comida en un hotel parisino con una única idea en la cabeza: sentar a la mesa a los cinco grandes nombres de ese apoteótico modernismo que estaba redefiniendo el siglo. La cosa no salió exactamente como pensaba. Pablo Picasso hizo su entrada mudo como una efigie; Igor Stravinsky, con una notable mala onda; James Joyce, con una alevosa borrachera irlandesa; y Marcel Proust, recién después del postre. Ahora, aquella noche con la que tanto se fantaseó, y en la que se produjo el encuentro más extraño del arte del siglo XX, es reproducida bocado a bocado y copa a copa en el exhaustivo A Night in the Majestic.
 Por Rodrigo Fresán
Por Rodrigo Fresán
La noche del próximo 18 de mayo se cumplirán 84 años de una de las más célebres y misteriosas fiestas en la historia del arte. Una dinner-party que tuvo lugar en el parisino Hotel Majestic en 1922 y que reunió –cortesía del matrimonio de Sydney y Violet Schiff– a lo más noble y representativo del convulsionado y revolucionario panorama artístico de entonces y, dentro de ese paisaje, a cinco nombres clave sentándose a la misma mesa para mirarse de reojo. Por orden alfabético: Serge Diaghilev, James Joyce, Pablo Picasso, Marcel Proust e Igor Stravinsky. Un libro recién aparecido del biógrafo e historiador Richard Davenport-Hines –A Night in the Majestic: Proust and the Great Modernist Dinner-Party of 1922 (Faber and Faber, 14,99 libras)– se cuela en el salón para reconstruir la antológica velada y teorizar sobre lo que en verdad ocurrió esa noche mágica, irrepetible y tan complicada.
ENTRADAS
Veinte años antes de la noche en el Majestic, durante las turbulentas jornadas del affaire Dreyfuss, Marcel Proust organizó una cena a la que invitó a los más apasionados defensores de ambos lados del conflicto. Uno de los convidados, Léon Daudet, acudió al ágape esperando lo peor, “que no sobreviviera ni una pieza de porcelana” y, a los pocos minutos de llegar, se asombró “por las corrientes de entendimiento y benevolencia que parecían originarse en Marcel para fluir entre los que allí estaban sentados para envolverlos como en espirales de calma y razón”. Cuando Daudet se acercó a felicitar a Proust por lo que había conseguido, éste se encogió de hombros y, restándole importancia al tema, musitó: “Lo cierto, monsieur, es que todo depende de la primera reacción que experimenten entre ellos los diferentes personajes”.
Cabe pensar que dos décadas después el fan proustiano Sydney Schiff pensó en las palabras de su ídolo cuando, junto a su adoradísima esposa Violet Beddington Schiff, se propuso –y consiguió– montar lo que en perspectiva se entiende como una cumbre modernista y, en su momento, fue una de esas comidas en la que todo podía ocurrir y todo ocurrió.
¿Y quiénes eran los Schiff? Para muchos eran unos entusiastas del arte, para muchos otros eran unos snobs ingleses fascinados por París, lo francés y, en especial, por el autor de En busca del tiempo perdido. Sydney Schiff (1868-1944) era el autor –bajo el seudónimo de Stephen Hudson– de un puñado de novelas modernistas cuyo nombre y títulos han sido olvidados. Schiff no aparece hoy en ninguna historia de la literatura inglesa o en diccionario biográfico alguno y, los más piadosos y memoriosos, lo consideran “un amateur de talento”. Hombre de bigote militar y temperamento depresivo, bebía champagne en cantidades industriales (para aprehensión de Proust, quien recomendaba la cerveza) y su más catalepsia que inmortalidad literaria se debe, hoy, a dos motivos: la publicación en la revista Criterion, editada por T.S. Eliot, de la nouvelle à clef y proustiana Céleste (donde Proust aparece anglificado como Richard Kurt) y el haber sido junto con su esposa destinatarios de la dedicatoria de Sodoma y Gomorra II: “Sólo ustedes me parecen a mí aquello que se busca sin pausa”.
Cuenta Davenport-Hines que los Schiff pensaron primero en el Ritz –guarida habitual de Proust– pero, como allí no se permite la música luego de la medianoche se pasan al Majestic (rebautizado siete décadas después como Hôtel Raphaël) en el 17 de la Avenue Kléver donde, tres años antes, se hospedó la delegación británica durante las negociaciones del Pacto de Versailles. La idea de Schiff, comunicada al impresario Serge Diaghilev, fue celebrar a la compañía de los Ballets Russes luego del estreno del ballet-burlesque –veinte minutos, cuatro bailarines, experimento de Igor Stravinsky– Le Renard. El bloomsburyano crítico de arte Clive Bell –uno de los pocos ingleses presentes, esposo de Vanessa, la hermana de Virginia Woolf– recordó que Schiff “invitó a cuarenta o cincuenta personas, miembros del ballet y seguidores del ballet, pintores, escritores, modistas, modelos, pero lo que en realidad le importaba era, en un reservado de la planta alta, reunir a los cuatro hombres que más admiraba: Picasso, Stravinsky, Joyce y Proust”.
Y Schiff consiguió lo que se propuso.
PRIMER PLATO
El primer capítulo de A Night at the Majestic se titula “18 de mayo de 1922” y funciona como un médium invocando el espectro de una noche que se niega a descansar en paz. Davenport-Hines ilumina todos los rincones del lugar, se preocupa por reordenar una posible lista de invitados (ya que los Schiff no la enviaron para su publicación en Le Figaro o Le Gaulois) y hasta recalienta el menú de lo servido basado en descripciones de la novela de Proust (mucho espárrago, pierna de cordero en salsa béarnaise, boeuf à la gelée, pollo financière, langosta à la americaine y postres como ananá y ensalada de trufas, pudding Nesselrode, tarta de almendras, café y helado de pistacchio y mousse de frutillas).
Pasada la medianoche ya han sucedido cosas interesantes: Picasso se presentó con un pañuelo anudado en la cabeza (alguien lo describe como “un pirata catalán”; nadie recuerda que haya dicho nada); la Duquesa de Clermon-Tonnere ha pronunciado aquello de “en el séptimo día Dios creó a Picasso”; la Nijinska (bailarina hermana de Nijinski) ha confiado que el astro ruso padece esquizofrenia, y alguien cree haber visto a Wyndham Lewis. Pero Proust no llega. Schiff no le ha enviado invitación por temor a asustarlo; pero sí le ha comentado, con delicadeza, fecha y lugar del acontecimiento para intrigarlo. Su lugar junto al anfitrión permanece vacío, Schiff sufre, pero –con los platos retirados y el café servido, cerca de las dos y media de la madrugada– aparece, vestido de etiqueta, con un abrigo de piel sobre su frac, guantes blancos, el francés del momento. Proust –vampiro de la alta sociedad, ahora vampirizado por su libro– es de una palidez casi transparente. Clive Bell –admirador confeso– lo encuentra “enfermizo y débil; pero sus ojos eran gloriosos”. Joyce –quien llegó media hora antes, pero igualmente tarde– yace borracho en un rincón. Joyce llegó así porque –teorizó Schiff– necesitaba envalentonarse y ocultar su vergüenza de no poseer un traje apropiado para la ocasión. Enseguida, Proust es un reactivo, todo se mueve en esta noche en el Majestic como –ya desde el título– en una película de los Hermanos Marx. Una aristócrata en decadencia, que se sintió “maltratada” por Proust en su novela, se pone de pie y deja la estancia. Proust deja escapar un gemido y se sienta junto a Stravinsky –a quien mencionaba cálidamente en Sodoma y Gomorra– y, para romper el hielo, ensaya un elogio de Beethoven. “Detesto a Beethoven”, le informa Stravinsky. Proust decide entonces dedicarse a Diaghilev (definido como “un encantador invasor” en su novela, el francés y el ruso ya habían intercambiado cartas con cierta frecuencia, aunque ninguna de ellas ha sobrevivido) y a Picasso (a quien admiraba por sus telones para el Parade de Jean Cocteau a quien, en una carta, le confiaba “¡Qué guapo es Picasso!”). Schiff le sugiere a Picasso que retrate a Proust. “Le llevará poco más de una hora”, ruega con pasión de doble groupie. Picasso se hace el que no escucha. Joyce ronca en un rincón y alguien lo despierta y es entonces cuando Violet Schiff tiene una idea.
SORBETE DE LIMON
El frío ácido que se utiliza para limpiar el paladar entre un platillo y otro, y quizás éste sea el mejor sitio para intentar una cauta aproximación al término y al concepto. Según The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, de J.A. Cuddon (edición revisada de 1982), Modernismo más o menos equivale a: “Término vago, pero comprehensivo para un movimiento (o tendencia) que comenzó de manera subrepticia en los últimos años del siglo XIX y que tuvo una gran influencia a lo largo del siglo XX. El término abarca a todas las artes y, sugieren algunos, alcanzó su punto más alto durante los años ‘20”. Davenport-Hines es más preciso en su libro, y no duda en señalar a 1922 como el anno mirabilis del fenómeno: “En la primavera de 1922, el Modernismo tenía quince años de edad y se encontraba en su apogeo. Puede afirmarse que su estreno fue durante 1906-7, cuando Picasso comenzó a pintar Les demoiselles d’Avignon, había entrado en una fase más estable en 1910 con la triunfal primera ejecución del ballet L’oiseau de feu de Stravinsky y la apertura de la exposición de los post-impresionistas en las Grafton Galleries de Londres... Pero 1922 –desde un punto estrictamente literario– fue el año en que T.S. Eliot publicó The Waste Land, James Joyce su Ulises y Marcel Proust –el 29 de abril de ese año– la segunda entrega de Sodoma y Gomorra”. Y tal vez haya que decirlo: a Davenport-Hines –como a Sydney Schiff– lo que más le importa es la figura de Proust. El ensayista lo coloca como centro de mesa y comensal en la cabecera (así aparece en la portada de la edición inglesa que simula un poster de la época) y la edición norteamericana de A Night at the Majestic –que aparecerá en junio próximo– va todavía más lejos al ser retitulada como Proust at the Majestic: The Last Days of the Author Whose Book Change Paris y poner en la cubierta una foto del francés a solas, mal que le pese al espectro de James Joyce. Davenport-Hines hace foco en Proust porque, después de todo y por encima de todo –proustificado y proustituido–, lo que a él le interesa es la recuperación de un tiempo perdido y el modo en que encajan los engranajes de diversas memorias para poner a funcionar el cuerpo y el alma de una noche simbólica de toda una época. Así, el libro de Davenport-Hines se inscribe dentro de un subgénero que los más piadosos definen como “biografía de anécdota y no de vidas y obras”, y los menos clementes descartan como “un profile de The New Yorker inflado”. Si se trata de ser equilibrados, puede decirse que A Night of the Majestic es un objeto simpático con la virtud de reunir información dispersa y rumores esparcidos (y, dicen los que saben, abundantes erratas en su costado musical) y que se lee con placer e interés. Y no es el único de esta tendencia de moda –que ya encuentra un exponente en 1971 en el goncourtiano Dinner at Magny’s de Robert Baldick– a la hora de lo histórico y lo biográfico y lo coral. Algunos hitos recientes son The Immortal Dinner de Penelope Hughes-Hallett (publicado en el 2000 y poniendo la mesa de una noche en la que coincidieron el pintor B.R. Haydon, William Wordsworth, John Keats y Charles Lamb); Evening in the Palace of Reason de James R. Gaines (del 2005 y explorando la partitura de la relación entre J.S. Bach y Frederick El Grande); February House de Sherill Tippins (2005, trazando la planta de una casa de Brooklyn en la que convivieron Carson McCullers, Jane y Paul Bowles, Gipsy Rose Lee, W.H. Auden y Benjamin Britten); y el muy comentado A Chance Meeting de Rachel Cohen (2004, donde se recuentan 36 encuentros casuales entre celebridades interconectadas estilo “seis grados de separación” e incluyendo a Henry James, Marcel Duchamp, Charles Chaplin y Norman Mailer). El 2006 no se conforma con A Night at the Majestic y trae y traerá The Yellow House de Martin Gayford (la historia de la casa de Arlès en la que vivieron Van Gogh y Gauguin), Rousseau’s Dog de John Eidinow (sobre la amistad primero y enemistad después entre Jean-Jacques Rousseau y David Hume) y, recién aparecido, Party of the Century de Deborah Harris, catando hasta el último canapé servido en la célebre fiesta black and white organizada por Truman Capote en el Plaza Hotel, en 1966, para festejar y autofestejarse por el descomunal éxito de A sangre fría. Pero volvamos al Majestic y, oh, Marcel Proust y James Joyce –quienes está claro que no se sentían parte de ningún movimiento o ismo sino gigantes solitarios– están conversando y...
SEGUNDO PLATO
...una cosa es segura: la idea de presentarlos para así crear un momento instantáneamente histórico fue de Violet Schiff. A partir de entonces, todo es incierto, abundan las versiones, y Davenport-Hines las analiza todas. Una de ellas se limita a Proust preguntando si le gustan las trufas y Joyce respondiendo que sí. Otra tiene que ver con apenas dos líneas de un diálogo terrible: “Nunca leí su obra, monsieur Joyce”, y “Nunca leí su obra, mister Proust” (esto último no era cierto; Joyce estaba interesado en Proust, pero su mala vista le impedía atreverse con la minúscula tipografía de los libros del francés, aunque sí había investigado varias páginas para comentar: “No les veo ningún mérito; pero también es verdad que yo soy un pésimo crítico”). Una tercera versión muestra a Proust recitando nombres de aristócratas del momento, preguntándole a Joyce si los conoce, y el irlandés respondiendo “Non, monsieur” una y otra vez. Violet Schiff aseguró que los oyó citarse a sí mismos para, enseguida, pasar a quejarse, alternativamente, de jaquecas (Joyce) y dolor de estómago (Proust). Y eso fue todo. Casi todo.
POSTRES, CIGARROS, CAFE Y LICORES
Porque las dificultades continuaron a la hora de dejar la escena del crimen y el frente de batalla. Proust había invitado a los Schiff a seguir conversando en sus aposentos porque, “de otro modo, los pobres camareros tendrán que estar en pie toda la noche”. Cabe suponer que Proust no estaba interesado en que el bamboleante Joyce fuera de la partida, pero Joyce no se dio por enterado y lo mismo se subió al taxi privado de Proust conducido por el fiel Odilon Albaret, marido de su ama de llaves Céleste. Joyce encendió un cigarro, abrió la ventanilla, Proust comenzó a toser y a hablar sin pausa y, al bajarse en la Rue Hamelin, le dio indicaciones a su chofer para que llevara al irlandés hasta su domicilio, lejos. Los Schiff –quienes se quedaron en lo de Proust hasta entrada la mañana– comentaron luego que pocas veces lo vieron tan feliz.
Exactamente seis meses después de la fiesta en el Majestic, fallecía Marcel Proust. El último capítulo del libro Davenport-Hines se titula “18 de noviembre de 1922” –entre una y otra fecha, el autor explica cómo fue que unos y otros llegaron a coincidir y repelerse– y se ocupa de la agonía del escritor francés y de los efectos casi cataclísmicos de su muerte. Son páginas tristes. Se sabe que poco después de su encuentro con Joyce & Co., Proust ya casi no salió y decidió encerrarse a terminar y corregir su libro (dedicándole especial atención a la parte de la muerte del escritor Bergotte, “porque ahora sé de qué se trata”) en una carrera a toda velocidad contra la parca. En su mémoire, Céleste Albaret narra en detalle una agonía en cámara lenta, pero que no por eso deja de moverse, avanzar hacia el inevitable final. Proust apenas abre sus puertas a las visitas (la aristócrata Marthe Bibesco narra en su Au bal avec Marcel Proust que se excusa de hacerla pasar a su dormitorio porque “le temo al perfume de las princesas”; el adicto insaciable Schiff sintió como un menosprecio la convalecencia de su héroe, preguntándole en una última carta si “está tan enfermo como para no interesarse por mí”) y, la madrugada del 18 de noviembre, Proust alucina a una mujer gorda y vestida de negro que tira de sus sábanas. La noticia de su muerte se extiende como un doloroso sismo por la ciudad que amaba y que lo amaba. Los taxistas y los camareros hacen un alto en sus actividades en señal de respeto (unos y otros adoraban a Proust tanto por su buen trato como por sus monumentales propinas que, en ocasiones, triplicaban el monto total de la adición), y el escritor modernista Ford Madox Ford, autor de El buen soldado, apuntó más tarde: “Todas las fiestas de ese día se convirtieron en funerales. La gente se limitaba a permanecer sentada, con cara de pánico, en silencio. Podía pensarse que, de pronto, todos eran hombres y mujeres que habían perdido a sus familias o sus ahorros durante una guerra”. Todos repetían una y otra vez, en calles y cafés: “Ha muerto...”. Las librerías colgaron crespones negros y pusieron sus libros en las vidrieras y comenzaron a circular anécdotas sobre “el martirio” o “el sacrificio” de sus últimos días, cuando lo único que le importaba a Proust era cerrar la puerta de su monumental obra. Intelectuales de renombre visitaron su cuerpo en el número 44 de la Rue Hamelin (Man Ray tomó una fotografía del muerto recién hecho; Jean Cocteau comentó que los cuadernos junto al lecho donde yacía el cadáver “parecían vivos, como un reloj en la muñeca de un soldado muerto”), telegramas y tributos discutiendo si con Proust terminaba la novelística del siglo XIX o se alumbraba la del XX cruzaron océanos y, el 21 de noviembre, el cortejo fúnebre es lento y monumental y recorre numerosos escenarios proustianos antes de llegar al cementerio de Père-Lachaise. James Joyce estuvo allí, silencioso y sobrio, y una semana después escribió en una libreta: “Su nombre ha sido a menudo ligado con el mío. En París, muchos no parecen muy sorprendidos por su muerte, pero cuando yo lo vi el pasado mayo no me pareció enfermo. De hecho, pensé que aparentaba diez años menos de los que tenía”.
Sydney Schiff publicaría tres días después su Prince Hempseed con la dedicatoria “A la memoria de mi amado amigo Marcel Proust, 18 de noviembre de 1922”, y con el correr del tiempo –fallecido el traductor oficial inglés Charles K. Scott Montcrieff– se daría el gusto de traducir Le Temps Retrouvé en 1931 en una versión para muchos deficiente y sin gracia.
Varios años después, triste y mirando casi sin ver por una ventana, Joyce –según Davenport-Hines– le comentaría algo a su joven secretario Samuel Beckett, autor de una monografía sobre Proust donde se lee: “El arte es la apoteosis de la soledad”. Asegura Davenport-Hines que entonces Joyce dejó escapar un suspiro largo y triste, y dijo: “Si al menos hubiéramos tenido la oportunidad de encontrarnos y conversar en algún otro sitio...”.
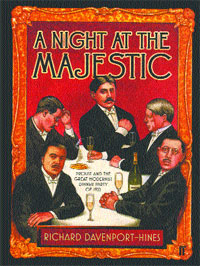
-
Nota de tapa> Nota de tapa
La fiesta inolvidable
La historica noche en que James Joyce, Marcel Proust, Pablo Picasso, Igor Stravinsky y Serge...
Por Rodrigo Fresán -
ENTREVISTAS > NAZARENO CASERO: LA ESTIRPE CONTINúA
La estirpe continúa
Por Natalí Schejtman -
PERSONAJES > RETROSPECTIVA, MUESTRA Y HOMENAJE A ISABELLE HUPPERT EN LA LUGONES
Isabelle Huppert segun Sontag y Jelinek
-
PLáSTICA > SE REúNE POR PRIMERA VEZ LA PODEROSA OBRA DE FRANCO VENTURI
Franco Venturi por Juan Sasturain
Por Juan Sasturain -
TERRITORIOS > COREANOS, PERUANOS Y BOLIVIANOS EN EL ONCE
El barrio del Once por Marcelo Birmajer
Por Marcelo Birmajer -
ESCUCHá > MúSICA 1 > OS MUTANTES SE REúNEN EN LONDRES
Pidan lo imposible
Por Martín Pérez -
YO ME PREGUNTO >
¿Por qué los anteojos tienen patillas?
-
VALE DECIR >
Vale decir
-
EL OBJETO DE LA SEMANA >
El objeto de la semana
-
PáGINA 3 >
La nueva alianza
Por Harold Bloom -
INEVITABLES >
Inevitables
-
SALí >
Hoy: A comer
-
F.MéRIDES TRUCHAS >
F.Mérides Truchas
-
FAN
La luz en el desierto
Por Rodolfo Rabanal
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






