![]()
![]()
![]() Domingo, 4 de julio de 2010
| Hoy
Domingo, 4 de julio de 2010
| Hoy
INVESTIGACIONES > CóMO PROUST Y EL ARTE DE PRINCIPIOS DE SIGLO XX SE ADELANTARON A LAS NEUROCIENCIAS
Donde habita el olvido
Jonah Lehrer es editor y periodista de las mejores revistas de divulgación científica del mundo. Visitando el laboratorio de Eric Kandel, quizás el neurocientífico más importante vivo, tuvo la revelación del libro que debía escribir. Ahora, Proust y la neurociencia (Paidós) acaba de salir y hace justicia poniendo la lupa sobre lo que los papers científicos vienen insinuando hace tiempo: la teoría de la memoria sobre la que Marcel Proust construyó En busca del tiempo perdido parece completa y científicamente cierta. Y no sólo él, sino otros artistas de fines del XIX y comienzos del XX, como Paul Cézanne, Virginia Woolf y Gertrude Stein, desarrollaron ideas y teorías que recién ahora la ciencia comienza a corroborar.
 Por Federico Kukso
Por Federico Kukso
Aunque los más eximios reposteros lo nieguen (o lo desconozcan), el éxito de las madalenas –aquellas bombas de harina, azúcar y manteca con silueta marina destinadas a ser sumergidas en el té– tiene un responsable, un impulsor que las vendió como nadie lo había hecho antes: aquel malabarista de la cadencia llamado Marcel Proust.
Fue él, el escritor enclenque, asmático y que se pasaba los días atornillado a la cama rumiando el pasado, el forjador de un estilo inimitable (la escritura como un torrente), el arquitecto de la obra más ambiciosa y monumental de la historia de la literatura, fue él quien arrinconó a las madalenas hasta la misma categoría en la que caen de las epifanías y los momentos Eureka.
Y sólo le bastó disecar su memoria y trasladar al papel las intimidades de una rutina vespertina:
“Y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de otro triste día tan melancólico por venir, me llevé a los labios una cucharada de té en la que había echado un trozo de madalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago, con las migas del bollo, tocó mi paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que lo causaba. Y él convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal”, escribió el novelista en Por el camino de Swann (1913), primer volumen de En busca del tiempo perdido. “¿De dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte? ¿Qué significaba? ¿Cómo llegar a aprehenderlo? Bebo un segundo trago, que no me dice más que el primero; luego un tercero, que ya me dice un poco menos. Ya es hora de pararse, parece que la virtud del brebaje va aminorándose. Ya se ve claro que la verdad que yo busco no está en él, sino en mí.”
En este pasaje al parecer intrascendente en el que el narrador es transportado a su infancia, afloran trazos del manifiesto proustiano –el acento en la autoexploración, su teoría subjetiva de la memoria, el recuerdo como engaño– y también se esconde una sorpresa: los primeros pasos de las neurociencias.
El olor de los recuerdos
Es cierto: es difícil imaginar a Marcel Proust haciendo honor al estereotipo y al look científico. Un Proust luciendo aquella bata blanca disecada en todas sus dimensiones simbólicas por Lacan 30 años después. Salvo que se hayan perdido, no hay foto que atestigüe que a este hombre, hijo de un epidemiólogo, además de escribir furiosamente hasta las 7 de la mañana, le quedaba algo de tiempo para disecar cerebros, rebanarlos como fetas de jamón y arrojarlos bajo las lentes de los microscopios para fundar las bases de una ciencia que tuvo su década de fuego en los ‘90 y un avance en estampida en lo que va del siglo XXI.
Los neurocientíficos actuales (neurobiólogos, neurofisiólogos, neuropsicólogos y demás subdivisiones de la gran y cerebral familia de los “neuros”), en verdad, no precisan de esa postal de laboratorio para confirmar lo que ahora intuyen, lo que los últimos experimentos les confirman, lo que la relectura de uno de los gigantes de la literatura exhibe en bandeja de plata: que Proust, a su manera (valga decir, a la manera de los artistas), era un neurocientífico. Tal vez uno informal que al mandato metodológico de la observación-medición-contrastación le antepuso la intuición y otras herramientas introspectivas que aprendió de su gran maestro Henri Bergson.
Cuando los científicos diseccionan recuerdos, convirtiéndolos en una relación de moléculas y de regiones cerebrales, están evocando –directa o indirectamente– al novelista francés que retrató la sociedad parisina de la Belle Epoque.
Quien lo recuerda y revela ahora en un libro magnífico por donde se lo mire –“el” libro de divulgación científica del año, sin duda– es el estadounidense Jonah Lehrer, editor y colaborador de revistas como Wired, Seed y Nature. “Proust intuyó muchas cosas acerca de la estructura de nuestro cerebro. En 1911, los fisiólogos no tenían la menor idea de cómo se conectaban los sentidos en el interior del cráneo. Una de las grandes ideas clarividentes de Proust fue que nuestros sentidos del olfato y el gusto tenían una única carga de memoria –señala Lehrer en Proust y la neurociencia (Paidós)–. Las ciencias reconocen ahora que tenía toda la razón. Nuestros sentidos del olfato y el gusto son extraordinariamente sentimentales porque son los únicos sentidos que enlazan directamente con el hipocampo, el centro de la memoria a largo plazo del cerebro, antes de ser procesados por el tálamo, la fuente del lenguaje y la puerta de entrada a la conciencia, como ocurre con la vista, el tacto y el oído. El olfato y el gusto son mucho más eficaces a la hora de concitar nuestro pasado.”
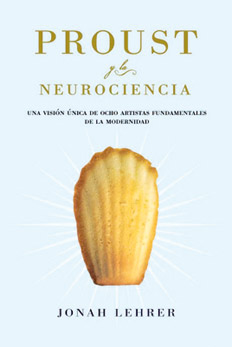
¿Que paso anoche?
Si bien las “hipótesis proustianas” ya estaban ahí hacía años, a la vista en papers y manuales de neurobiología, fue Lehrer quien posó una lupa sobre ellas y las magnificó para que todos –científicos fundamentalistas y artistas posmodernos– vieran que hay muchas maneras distintas de describir la realidad y que todas ellas son susceptibles de generar verdad (“la física es útil para describir los quarks y las galaxias, la neurociencia para describir el cerebro y el arte para describir nuestra experiencia real”).
Como una revelación, a Jonah Lehrer le cayó la ficha. Hacía una semana, cuenta, había comenzado a leer Por el camino de Swann para mitigar las largas horas de espera entre experimento y experimento que desarrollaba en el laboratorio de Eric Kandel, quizás el neurocientífico más importante vivo. Y entonces lo vio. Muy a pesar de las diferencias estilísticas (por un lado la prosa proustiana y por el otro, la frialdad del dato científico), Proust y los neurocientíficos rodeaban y buscaban una respuesta al mismo problema: cómo hace la mente para recordar, o sea, cómo una colección de células consigue guardar lo más relevante de nuestro pasado.
“Formulado en pocas palabras –sintetiza Lehrer–, Proust creía que nuestros recuerdos eran engañosos. Aunque parecían reales, en realidad, eran unos amaños elaborados. Proust era consciente de que en el momento mismo en que terminamos de comer la madalena, empezamos a deformar su recuerdo para que se adecue a nuestra narrativa personal. Forzamos los hechos en favor de nuestro relato, pues nuestra inteligencia reelabora la experiencia. Proust nos aconseja tratar la realidad de nuestros recuerdos con sumo cuidado y con una buena dosis de escepticismo.”
Casi 90 años después de la muerte de Proust, las ciencias le dan la razón: el hombre que encapsuló en una obra voluminosa el dolor, el amor, la ansiedad y el hastío ocioso tenía razón, la memoria es falible, el acto de recordar modifica un recuerdo. O como lo describe Lehrer, “los recuerdos no representan directamente la realidad; antes bien, son copias imperfectas de lo que sucedió realmente, una fotocopia de una fotocopia de un mimeógrafo de la foto original”.
Asesinato en la biblioteca de la memoria
Para llegar a esa conclusión, los exploradores de la mente tuvieron que demoler todo un edificio metafórico que se había construido durante cientos de años. A lo largo del siglo XX, poco a poco, la imagen del cerebro como una biblioteca, con estanterías repletas de libros-recuerdos inmutables (o “recuerdos foto”) dispuestos a retirar y leer a cualquier hora, terminó por agotarse ante la evidencia, la constatación de que las células del cerebro, al igual que todas las demás células del cuerpo, se encuentran en un flujo constante (una proteína cerebral vive sólo catorce días).
Así, ya no se concibe a la memoria como un depósito de información inerte sino como un proceso incesante: cada vez que recordamos algo, la estructura neuronal sufre una pequeña transformación, un proceso llamado reconsolidación y que Freud conocía como Nachträglichkeit o retroactividad. “El momento en el que recordamos el sabor de la madalena es el momento en que nos olvidamos de cómo ésta sabe realmente –sentencia Lehrer–. Proust se adelantó a estos descubrimientos. Para él, los recuerdos eran como frases, es decir, cosas que nunca dejamos de cambiar”.
De esa manera, por ejemplo, se explican ciertas aristas del sentido común como las recurrentes frases vacías del tipo “el pasado fue siempre mejor”. Si leyeran más a Proust, los defensores de los tiempos que fueron y ahora no son lo sabrían: el pasado evocado está cargado de intenciones del presente. El recuerdo de las cosas pasadas no es necesariamente el recuerdo de las cosas tal y como fueron.
El pasado –volátil y efímero– no pasa nunca.

-
Nota de tapa
Dónde jugarán los niños
Se estrena en dvd Donde viven los monstruos, la película de Spike Jonze basada en el...
Por María Gainza -
Mi compañero de trinchera
Por Hugo Robert -
ENTREVISTAS > EL Iê Iê Iê SEGúN ARNALDO ANTUNES
El A-tunes
Por Martín Pérez -
INVESTIGACIONES > LA BIOGRAFíA DE IBáñEZ MENTA Y LA HISTORIA DE SUS OBRAS PERDIDAS
Miedo del bueno
Por Alfredo Garcia -
PERSONAJES > SANTIAGO GOBERNORI, DE CACIQUE TEHUELCHE A EDIPO
Del ascenso
Por Mercedes Halfon -
CINE > LA PIVELLINA, DE TIZZA COVI Y RAINER FRIMMEL
Chiquitita
Por Mariano Kairuz -
PLáSTICA > FABIáN BURGOS EN DABBAH TORREJóN
Retrato de Transformer con origami de fondo
Por Santiago Rial Ungaro -
INVESTIGACIONES > CóMO PROUST Y EL ARTE DE PRINCIPIOS DE SIGLO XX SE ADELANTARON A LAS NEUROCIENCIAS
Donde habita el olvido
Por Federico Kukso -
PERSONAJES > SARAH MICHELLE GELLAR, SIN VIDA DESPUéS DE BUFFY
Pero sin sangre
Por Hugo Salas -
FAN > UN FOTóGRAFO ELIGE SU IMAGEN FAVORITA: FACUNDO DE ZUVIRíA Y LA CABALLERíA VICTORIOSA DE RAúL CORRALES
¿De qué color es el caballo rojo de la revolución?
Por Facundo de Zuviria -
VALE DECIR
El mundo está loco, loco, loco
-
VALE DECIR
El agua electrizada
-
VALE DECIR
La odisea del Ulises gato
-
VALE DECIR
Finalmente, una pastilla para ellos
-
INEVITABLES
Inevitables
-
ESCUCHá
Cuatro novedades
Por Diego Fischerman -
F.MéRIDES TRUCHAS
F.Mérides Truchas
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






