![]()
![]()
![]() Martes, 28 de junio de 2016
| Hoy
Martes, 28 de junio de 2016
| Hoy
Liquidación final
 Por Natalia Massei*
Por Natalia Massei*
Un cartel improvisado en papel blanco de resma. Las letras dibujadas con resaltador rosa, incandescente: Liquidación Final.
Se trata del kiosco del Ruso y de la Rusa. Desde que tiene memoria ya eran viejos. El local está ubicado a la vuelta de su casa natal, la misma donde todavía viven sus padres. El patio de la casa comparte medianera con el fondo de la casa de los Rusos. Cuando ella y su hermano eran chicos, los hijos de los Rusos ya eran grandes. En ese patio se amontonaban cajones de cerveza, barriles de plástico, plantas en estado salvaje, porquerías imprecisas. Ellos estaban siempre atentos a los movimientos espaciados en los fondos de la casa del Ruso. Espías, preparados desde el nacimiento, entrenados en la ley del juego sucio, para mirar sin ser vistos.
Papel de resma A4. La letra mayúscula de la Rusa: birome azul y por encima, resaltador rosa fluorescente. Liquidación final.
Intento recordar los detalles de la vidriera y no se me arma más que un conglomerado de objetos indefinidos, apoyados sobre tablas forradas en papel madera: colonia infantil, autitos de plástico, Barbie trucha, cuadernos escolares desteñidos, lápices sueltos, gomas de borrar, tarros de caramelos, barritas de cereal, alfajores, hebillas para pelo, cigarrillos. Hace unos años, pocos, mucho después de que yo hubiera dejado la casa de mis padres, habían renovado todo. Colocaron un cartel que señalaba con letras grandes en efecto relieve: Maxikiosco. Nombre no le pusieron. Nunca tuvo. O en realidad, sí, siempre fue el kiosco de los Rusos, pero se ve que no quisieron ponerlo en el cartel. También renovaron la iluminación y la decoración de la vidriera y pintaron el frente. Al lado del maxikiosco, la hija de los rusos había instalado un local de ropa para bebé que ahora ya no está.
No recuerdo haber comprado nada desde la adolescencia en el kiosco de los Rusos. Voy siguiendo de pasada, cuando visito a mis padres, los cambios en la fisonomía de ese espacio de mi infancia. Los viejos asomados a la ventanilla por donde atienden, o sentados en el comedor, detrás del local. Esa parte de la casa se mantuvo igual a pesar de la modernización del negocio. Los mismos muebles, el mismo empapelado verde, los mismos cuadros de colores sobrios contorneados por marcos de madera grabados con finísimas flores. Mis padres no aportaron ninguna información sobre la renovación súbita del kiosco después de haber permanecido igual por más de treinta años. Podría haberse tratado de una decisión de los hijos, pero los viejos seguían a cargo del negocio.
Ella pasa con el auto y ve el primer papel pegado al vidrio, sobre un costado de la vidriera. Aminora la marcha aprovechando el semáforo en rojo. Liquidación total, lee y más arriba, el otro cartel, el definitivo: Liquidación Final. Ligeramente inclinado como un cuadro que ha oscilado hacia un lado. Pero en este caso, el movimiento ha sido detenido por cuatro trozos de cinta scotch que sirvieron para fijar el mensaje.
Su madre los retaba cuando los descubría tirando cosas al lado o espiando la casa del Ruso. Ellos no se amedrentaban, corrían el riesgo, como agentes secretos. Su madre decía que era un juntadero de mugre y que de no ser por los gatos que merodeaban por los patios, eso sería un nido de ratas. Ratas que pasarían de un patio a otro sin mayor dificultad. Las ratas de los Rusos. "No se acerquen, no tiren más porquerías a ese chiquero. No sean irrespetuosos. No hagan lío". Mientras que su casa era un griterío, de la casa de los Rusos no llegaba ni un eco. A ellos, "rusos" les sonaba a historia de espionaje y misterio. El fondo silencioso de los vecinos, la casa vetusta, la frialdad del matrimonio y los hijos les hacía pensar que quizás se tratara de agentes de la KGB en una incomprensible misión.
Hubo un breve período en que se lo escuchó al Ruso salir al fondo más seguido. Todo habrá durado un mes. El Ruso salía dos o tres veces por día. Ellos sabían de los movimientos porque escuchaban el ruido de la puerta y desde los últimos escalones de la escalera que daba al altillo, podían ver el torso y la cabeza del hombre cuando abría la puerta y se adentraba en el patio de su propiedad. No podían ver ni escuchar qué hacía, pero de algo estaban seguros: en el fondo de lo del Ruso había un animal. No era ni un perro, ni un gato. De haberse tratado de alguno de esos animales, habrían podido establecerlo por sus sonidos. ¿Qué bicho escondían los Rusos?
Los bordes del papel desparejos, cortados a mano o con la ayuda de una regla, para anunciar que se vende hasta. Liquidación final.
Que yo recuerde mi madre no compró ni una vez en el kiosco de los Rusos. Pero nos mandaba a comprar. Golosinas o lo que fuera necesario. Y que yo recuerde ese trayecto entre mi casa y la de los Rusos -que por dentro se reducía a una pared, pero en la calle implicaba hacer poco menos de media cuadra, doblar a la izquierda y caminar un tramo equivalente por la otra calle- fue el primer camino que, en mi vida, recorrí sola. Antes de que supiera contar la plata, me asomaba a la ventanilla y le preguntaba a los Rusos para qué me alcanzaba. Ellos me indicaban con honestidad y dedicación, a mí y a mi hermano que tardaba más en decidirse.
Sostiene fuerte el volante, como desplazando a la humedad de las manos apretadas el impulso de llorar. No considera que sea para tanto, pero el impulso aparece desde algún nudo profundo que ignora. Es la vida, la mala época, el fin de un ciclo. Liquidación final.
Aprovecharon la hora de la siesta. Cargaron la escalera entre los dos y, con precisión rusa, la apoyaron sobre la medianera. Primero subió ella con los binoculares de plástico que venían en el juego de "Ciencia para detectives" de su hermano. Se quedó un rato mirando sin usar el adminículo. Le pidió al chico que le alcanzara el pan que tenían preparado. El se estiró, subido a una silla, y obedeció. Ella tiró los trocitos de pan del otro lado del muro. Los dos se quedaron callados. Y el bicho salió. Era un conejo. Blanco, manchado en las patitas. Comió el pan y se volvió a esconder. Después le tocó mirar a él y repitieron el procedimiento.
Durante varios días hicieron lo mismo, el conejo devoraba el pan sin dejar rastros. La última vez hicieron algo diferente. Su perra había cazado un pajarito y se los había ofrecido degollado. Era algo que pasaba a menudo. Sus padres la castigaban y ellos la consolaban. El animal les seguía regalando pájaros muertos. Agarraron el ave con una bolsa de nylon y la tiraron del otro lado, en lugar de pan. El conejo no salió.
No sucedió, como otras veces, que la Rusa fuera a quejarse por algo que habían tirado los chicos. A la mañana siguiente el pájaro volvió a aparecer en el patio, metido en una bolsa vacía de caramelos masticables. La madre dijo que en lo de los Rusos no se compraba más. Aunque la veda duró sólo un tiempo. Fue la última vez que se asomaron a la medianera o que tiraron algo de los vecinos, salvo por una pelota que atravesó, sin intención, el límite de la medianera y que más adelante fue devuelta, la siguiente vez que fueron a comprar al kiosco.
Ni bien pasé el semáforo, no sé bien qué se quebró que empecé a llorar. Por ese pedazo de papel de resma. Esa clausura. Liquidación final. Decirlo así, un poema sobre ese fondo de chucherías amontonadas.
Cuando mi hermano tenía ocho años le regalaron un kit de ciencia para detectives. Traía unos binoculares, un par de guantes de látex, un frasco de talco y cinta adhesiva transparente para identificar huellas digitales, una lupa. Nos pareció que era exactamente lo que necesitábamos para desenmascarar a los Rusos. Armamos el plan perfecto. La primera etapa consistía en levantar las huellas dactilares del Ruso. Fuimos al kiosco con el set de identificación de huellas disimulado en los bolsillos. Le pedimos una gaseosa pero "natural", para que tuviera que ir a buscarla adentro y eso nos diera tiempo de entalcar el pequeño mostrador detrás de la ventanilla e imprimir en la cinta las huellas que aparecieran. Hicimos todo en segundos antes de que el Ruso volviera con la gaseosa. También habíamos llevado un trapo para limpiar. La primera etapa la superamos sin inconvenientes. La segunda fase era más compleja. Teníamos que ubicar la escalera portátil sobre la medianera e investigar la presencia de huellas todo a lo largo del muro. Por último, se trataría de comparar las huellas obtenidas en cada fase para determinar si el Ruso había alguna vez atravesado la pared lindera, para introducirse en nuestra casa. No llegamos a la tercera etapa. En el primer intento mi hermano se cayó y se quebró el codo. El frasco de talco estalló y la cinta adhesiva voló hacia el patio de los Rusos. Ese espacio inhóspito entre lo íntimo y lo ajeno.
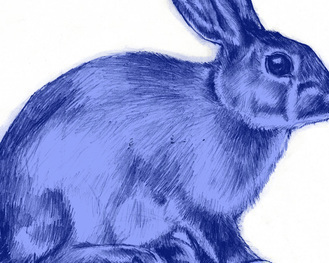
-
Ciudad> Una explosión en el laboratorio Apolo dejó un herido grave y enormes daños
Falló una caldera en plena madrugada
Por tercera vez en menos de tres años, una explosión estremeció a la ciudad. Esta vez, la...
Por Claudio Socolsky -
PIRULO
Senda
-
CIUDAD > DETUVIERON AL "GORDO" SALOMóN, HOMBRE DE CONFIANZA DE MONCHI CANTERO
Cayó el último prófugo de Los Monos
-
CIUDAD > INSPECCIóN A SUPERMERCADOS QUE DESCONOCIERON LA CONCILIACIóN OBLIGATORIA
Jumbo y Coto están cerca de la multa
-
DEPORTES > NEWELL'S CONTRATó A PREDIGER Y ESPERA SUMAR A JOEL AMOROSO
El equipo se empezó a armar
-
CULTURA / ESPECTáCULOS > LA ESCUELA MUSTO PREPARA UNA NUEVA FOGATA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO
Todos los fuegos, el fuego
Por Beatriz Vignoli -
CIUDAD > QUERELLAN LOS HIJOS DE LA VíCTIMA
El femicidio de Graciela
-
CIUDAD > DETENIDA EN EL CASO HERRERA
Una mujer policía
-
CIUDAD > CUARTO INTERMEDIO JUDICIAL POR LOS TARIFAZOS
Audiencia sin propuestas oficiales
-
SANTA FE > LIFSCHITZ AVALA EL NUEVO MONTO
La deuda encogida
-
DEPORTES > CENTRAL NECESITA SUMAR DEFENSORES
Dos huecos para llenar
-
CULTURA / ESPECTáCULOS
Agendarte
-
CULTURA / ESPECTáCULOS > DE PSICOANáLISIS, ARTE Y ESTéTICA
Donde no hay palabras
-
CONTRATAPA
Liquidación final
Por Natalia Massei -
OTRAS VOCES
Otras Voces
-
CARTELERA
Cartelera
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






