![]()
![]()
![]() Lunes, 22 de febrero de 2010
| Hoy
Lunes, 22 de febrero de 2010
| Hoy
El silenciero
 Por Antonio Di Benedetto
Por Antonio Di Benedetto
El trastorno de mi madre era también el nuestro. Sólo que ella tenía en la sangre el hábito de vivir allí donde pudiera decir “Esta es mi casa” o “Lo fue de mis padres y de otras dos generaciones con mi nombre”. Se le confundían, me parece, las casas de pensión con asilos y hospitales o con lugares donde habitara de prestado.
Ella opinaba que, por lo menos, debíamos conseguir casa en arriendo. Yo le contenía la voluntad, argumentando:
–¿Para qué, si pronto compraremos una?...
En verdad y reservadamente, las cifras me atajaban. De nuestra casa obtuvimos 900.000 pesos. Los honorarios del comisionista y la escribana, los gastos de bodas (ropa, reunión, viaje) mermaron el monto hasta 820. Los 820 se fueron descortezando, y asimismo los 800 y los 780: la pensión de los tres (y el piano, que estorbaba el regateo) costaba 18.000, más tarde 21, 24, 30, y arriba siempre. Frente a las salidas, mi sueldo perdió la ventaja inicial, se emparejó, cedió.
De los 780 y los 750, para alquilar tendría que tomar un bocado en pago de la llave, con lo cual se achicaría el capital para la compra o construcción.
Reiteraba su queja:
–Tendríamos que haber comprado aquélla...
Aquélla, la que antes que ninguna nos sedujo. Pero mi madre olvidaba:
–Mamá, usted se olvida de que era sábado, y el lunes, al volver, descubrimos detrás los ruidos del aserradero de madera.
–Sí, entonces te volviste desconfiado. Dabas vueltas.
–Es la manera, creo yo.
Si la casa ofrecida nos gustaba, yo me apartaba del diálogo y el vendedor quedaba con Nina o con mi madre. Detectaba los ruidos que podrían filtrarse por patios o paredes. El método solía derivar a lo enojoso. Si desistía y confesaba la causa, el vendedor la consideraba un menosprecio de mi parte y me trababa en discusiones inservibles acerca de la importancia o poder de alteración del ruido tal o cual.
Por lo tanto, si la casa estaba en venta y nos interesaba de algún modo, antes de entrar yo daba vueltas. Un letrero, en la calle de atrás o del costado, me revelaba la entraña ruidosa que podía tener esa manzana: “Fábrica de yeso”, “Fábrica de cocinas”, “Construcciones metálicas”, “Marmolería”, “Ferretería mayorista”... Máquinas trituradoras, hornos rugidores, motores trepidantes, remaches gigantescos, carga y descarga de chapas, sierras de inagotable paciencia para rebanar bloques de mármol... O más cerca los pequeños talleres: “Hojalatería”, “Vulcanización”, “Afilado de sierras sinfín”...
Sin fin.
–También la calesita...
–Sí, claro, por el altavoz con rondas que ponían desde la mañana.
–Pero –anotaba Nina una reserva– la calesita no impidió ninguna compra...
–Verdad, sólo nos corrió de otra pensión, la quinta o la sexta en que estuvimos.
–La cuarta. La quinta tenía el night club embutido en el subsuelo.
–No, ésa era la sexta. La quinta daba a la cervecería...
–...con mesitas sobre la vereda, y de noche, al pie de nuestro balcón: discutidores, cantores, chistosos, transistorizados; las órdenes del mozo, el tenedor que cae, el vaso que se quiebra contra el piso...
–Las motos estacionadas junto al cordón, motor en marcha, y los chaquetas-negras con sus aceleradas en seco, desafiantes...
–Las pitadas del guardacoches...
–Los picadistas, que habían elegido esa cuadra para concentrarse... Sus preparativos, con frenadas y debates... Las largadas y estampidos...
Nos hemos quedado callados, copados por aquella memoria de voceríos y de estruendos que asediaban nuestro sitio de reposar y de dormir, hasta que Nina admite:
–Sí, la quinta. O la séptima, no recuerdo. Era impar.
–Es lo mismo, ya entonces nuestro dinero no servía.
Novecientos mil nos dieron. Y setecientos ochenta, setecientos cincuenta o setecientos nos otorgaban un discreto poder de compra. Pero nuestros recursos se estancaron, sin crecer; disminuyeron, y en dos años para la casa capaz de conformarnos teníamos que disponer de un millón ochocientos.
El techo.
El ruido es un tam-tam.
Repica para convocar al más-ruido y ahuyentar a los adictos del no-ruido.
Forma parte de la agresión “contra papá”.
(El modo más benigno e indulgente de esa hostilidad es el desdén.)
“Estar en el ruido.” Es la consigna. Han elegido y no por antojo pasa a ser el ruido signo o símbolo de lo actual, lo novedoso, lo que pesa y acredita, y la ruptura.
“El mundo será del ruido o no será.” “El silencio es de los muertos.” Sí...
El tam-tam es una emanación, una armadura, un rechazo combatiente, o de precombate que no tendrá lugar, contra todo el enemigo, aunque no esté a la vista. (El tamborero de tam-tam sólo se considera a sí mismo.)
Los discos con voces infantiles del altoparlante de la calesita me ordenaban compensar una omisión:
–Si al menos tenerla tan cerca pudiera servir de diversión a un niño nuestro...
Nina, endurecida como ante la mención de una dolencia secreta, recusaba:
–Sí, un niño nuestro. Un niño que ocupe el lugar del piano en los camiones de mudanza.
Yo me dejaba esfumar por mi silencio y el humo calmo de mi cigarrillo. Ella callaba. Después se apaciguaba.
Yo tenía de los niños una herida. Una herida real.
En la pensión anterior, un rosado portón de hierro –abajo anchas planchas con rosetas, arriba barrotes contorneados y cúspide de lanza– se mantenía en potencia como tema para una página de rotograbado de los diarios.
Entretanto, preservaba el jardín, que constituía el atenuante de la impresión de cautiverio de la pieza.
Algún chico de la calle inventó tirarle piedras. La pandilla acogió la iniciativa y, del ocaso en adelante, cada noche el portón sufría un bochornoso bombardeo.
La granizada retumbaba en mi cabeza. La vena le tomó un miedo receloso y palpitaba en cuanto presentía la descarga.
Defendí el portón: corrí a los chicos.
Un atardecer los encontré agrupados, en el suelo, sin ostentaciones ni alborotos. Llevé los papeles a la pieza y pasé al jardín, sospechando que sentados intentarían la renovación de los ataques. No me miraban, tercos en no hacer nada.
Me apoyé en el portón, en un alarde posesivo, y parece que es lo que aguardaban: se despegaron del suelo, cada uno arrojó como granada su cascote, y cuatro, cinco –¡muchos!– me dieron en el rostro.
Emigramos del barrio: los vecinos me miraban.
El apego de Nina había declinado. Me cuidaba, me protegía; pero, tal vez, no me respetaba como antes.
En aquella otra pensión que abandonamos por causa del tocadiscos de la dueña, Nina conseguía, a mi llegada del trabajo, que el aparato cesara o, de sonar, lo hiciera con cordura.
Un día, Nina no tuvo tiempo de acudir con el ruego a la señora. Me sublevó una música furiosa y yo mismo acudí a la cocina en tren de interpelar. Grité.
Gritó la dueña:
–¡Qué tanto!... Silencio y silencio cuando el señor está. Y cuando se ha ido, la que pone los discos en el aparato es su mujer.
Después reflexioné y me dije que no soy un enemigo de la música, ni mi mujer lo es, ni yo pedía que lo fuera.
Pero ya la dueña había reclamado que dejáramos el cuarto.
Pensé que cuando tuviéramos una casa, nuestra y sin ruidos, Nina corregiría sus pequeñas defecciones con respecto a mí.
Alguien está lleno de amor hacia todos. (No es Besarión, no soy yo.)
Alguien está lleno de odio hacia todos. (No es Besarión, no soy yo.)
Alguien está lleno de reservas, desconfianza y sospechas hacia todos. (Puede que lo sea Besarión, que lo sea yo.)
Alguien está lleno de violencia hacia todos. (Es cada uno, son todos.)
Alguien está necesitado de ser respetado y amado. (Soy yo, Besarión lo es.)
¿Pero es que alguien puede estar lleno de amor hacia todos?...
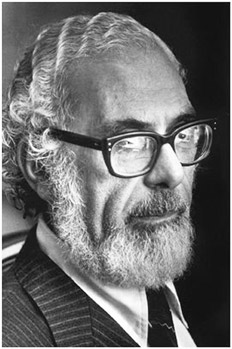
- El silenciero
Por Antonio Di Benedetto
-
“EL SILENCIERO”, DE ANTONIO DI BENEDETTO
La guerra del ruido
Por Diego Fischerman
ESCRIBEN HOY
- A. L
- Alejo Diz
- Ana Larravide
- Antonio Di Benedetto
- Carlos Bevilacqua
- Cecilia Hopkins
- Daniel Guiñazú
- Darío Aranda
- Diego Fischerman
- Eduardo Aliverti
- Emilio A. Bellon
- Juan Carlos Tizziani
- Juan Sasturain
- Karina Micheletto
- Kim Sengupta
- Leandro Arteaga
- Marcelo Arias
- Martín Piqué
- Sebastian Abrevaya
- Silvina Friera
- Sonia Catela
- Werner Pertot
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






