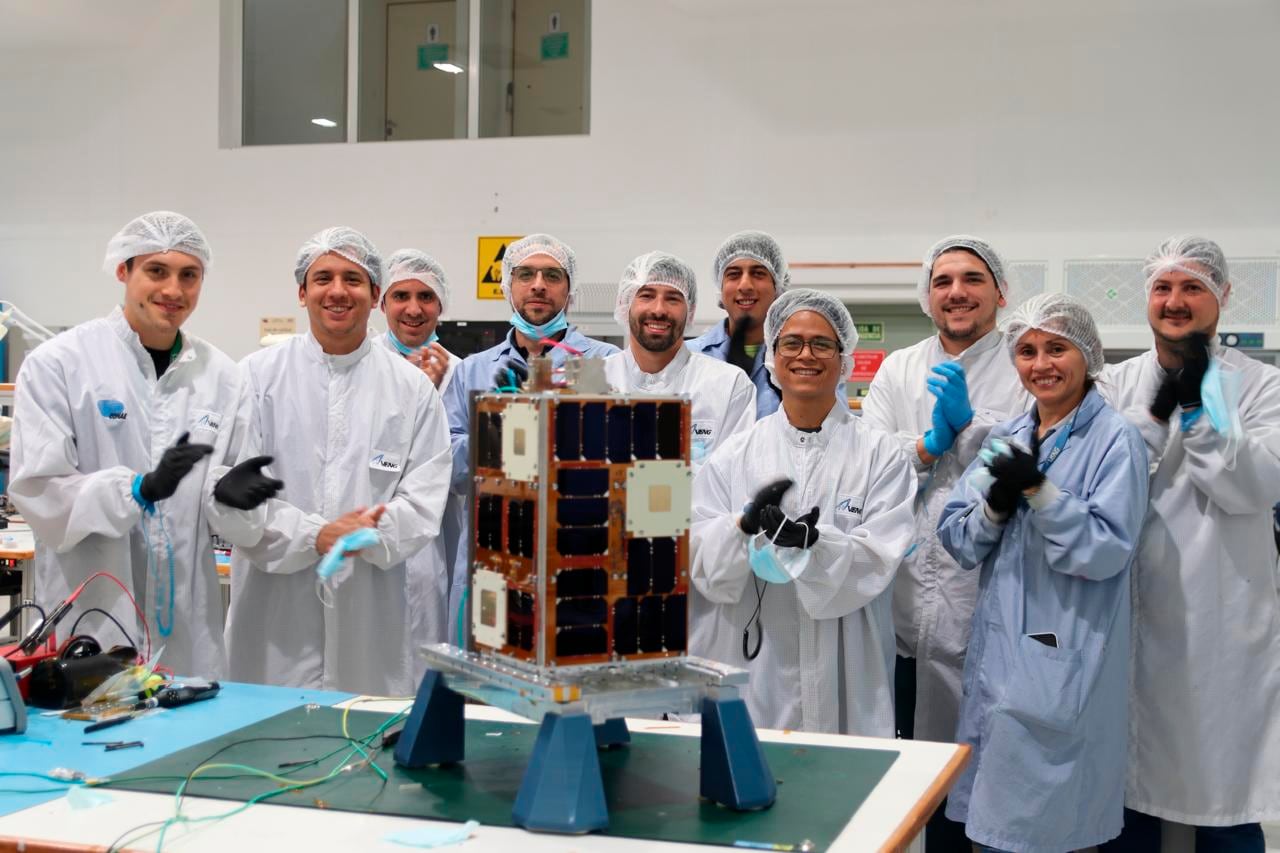Mario Rapoport incursiona en la novela negra con Nunca es tarde para morir, Mr. Braden
Perón o muerte
Economista, historiador, autor de un libro notable sobre Félix Weil, el argentino creador de la escuela de Frankfurt (Bolchevique de salón) Mario Rapoport incursiona en la novela negra con Nunca es tarde para morir, Mr. Braden,y una audaz propuesta: investigar qué pasó con la muerte del embajador norteamericano en Argentina que fue inmortalizado en la dicotomía Braden o Perón.