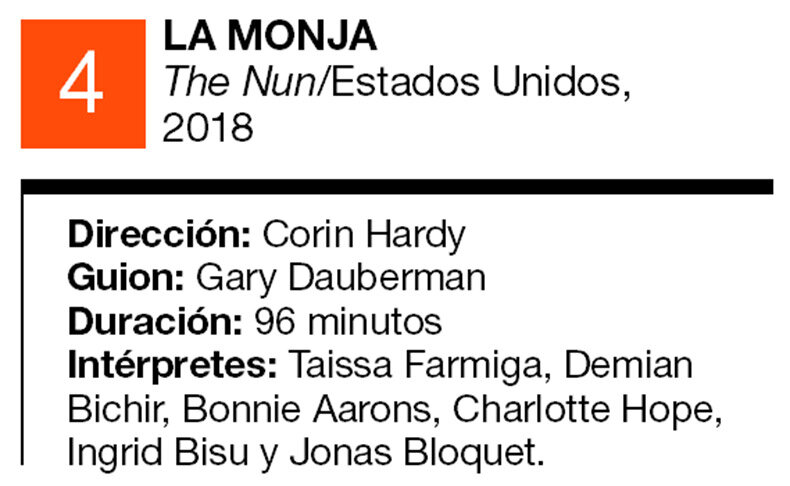El conjuro fue un sorpresón, una de esas películas de terror con pinta de ser más de lo mismo pero que inquietaba y asustaba con las herramientas más nobles del género: un tempo dramático sin apremios para construir un clima cada escena más enrarecido, lo fantasmagórico y paranormal como elementos acechantes pero impalpables en medio de lo cotidiano, el Mal como consecuencia de la fluidez del relato antes que de una imposición de guión. El éxito se coronó con una recaudación de más de 300 millones de dólares que ni siquiera el productor más optimista esperaba. Tamaña suma volvía inevitable la creación de una franquicia, algo que una secuela (El conjuro 2) y un spin off (Annabelle) con su consecuente continuación (Annabelle 2: la creación) no hicieron más que confirmar, y que ahora tiene en La monja a su exponente más novel. Aunque en realidad hay poco nada de novel en este refrito de innumerables lugares comunes del género, que para colmo ni siquiera sabe muy bien qué quiere contar ni tampoco cómo hacerlo. ¿Los sustos? Bien, gracias.
Un breve recuento en la secuencia de apertura ubica a la película en el contexto macro de la franquicia. Allí se ve una breve escena de El conjuro 2 en la que el investigador paranormal Ed (Patrick Wilson) tenía visiones sobre una monja con cara de Marilyn Manson que lo atacaba. Esta precuela se propone contar los orígenes de esa criatura, que se remontan hasta un convento rumano donde, a mediados de los ‘50, un suicidio desata la consabida serie de sucesos paranormales. Los habrá de todo tipo y color: espiritismo, posesiones, exorcismos, maldiciones y un largo etcétera que incluirá hasta la sangre del mismísimo Jesús. Igual de exagerado es el convento y sus alrededores, con un aire tan lúgubre y pesadillesco como falso y recargado que parece sacado de un episodio de Los cuentos de la cripta. En medio de todo eso sobresalen las figuras del obispo Burke (un recontra adusto Demián Bichir), quien viaja hasta allí para indagar en los motivos detrás de esa muerte, la novicia Irene (Taissa Farmiga, hermana de Vera, protagonista de El conjuro pero sin vínculo con el personaje... al menos por ahora) y el lugareño que descubrió el cadáver, un francesito pintón menos preocupado por saber qué pasa que por tirarle onda a Irene.
Burke, Irene y el francesito se enfrentan a algo que no saben bien qué es. La película tampoco parece tenerlo muy en claro, y por eso dedica su tercio inicial a acumular escenas supuestamente terroríficas relacionadas con situaciones sobrenaturales que suceden en los alrededores del convento, pero hiladas únicamente por la búsqueda de efectismo, con su banda sonora ominosa callándose solo para preanunciar el remate de las situaciones. Un poco más adelante, cuando la película (¡por fin!) clarifique el berenjenal narrativo, se sabrá que todo se debe a que el monasterio fue construido por un duque con el fin de evocar diablos: el Mal como capricho de la realeza. La monja pondrá quinta marcha para recorrer a toda velocidad una última media hora en la que se precipitan todos los sucesos, incluyendo el consabido pie para una secuela.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/ezequiel-boetti.png?itok=dadtSjpA)