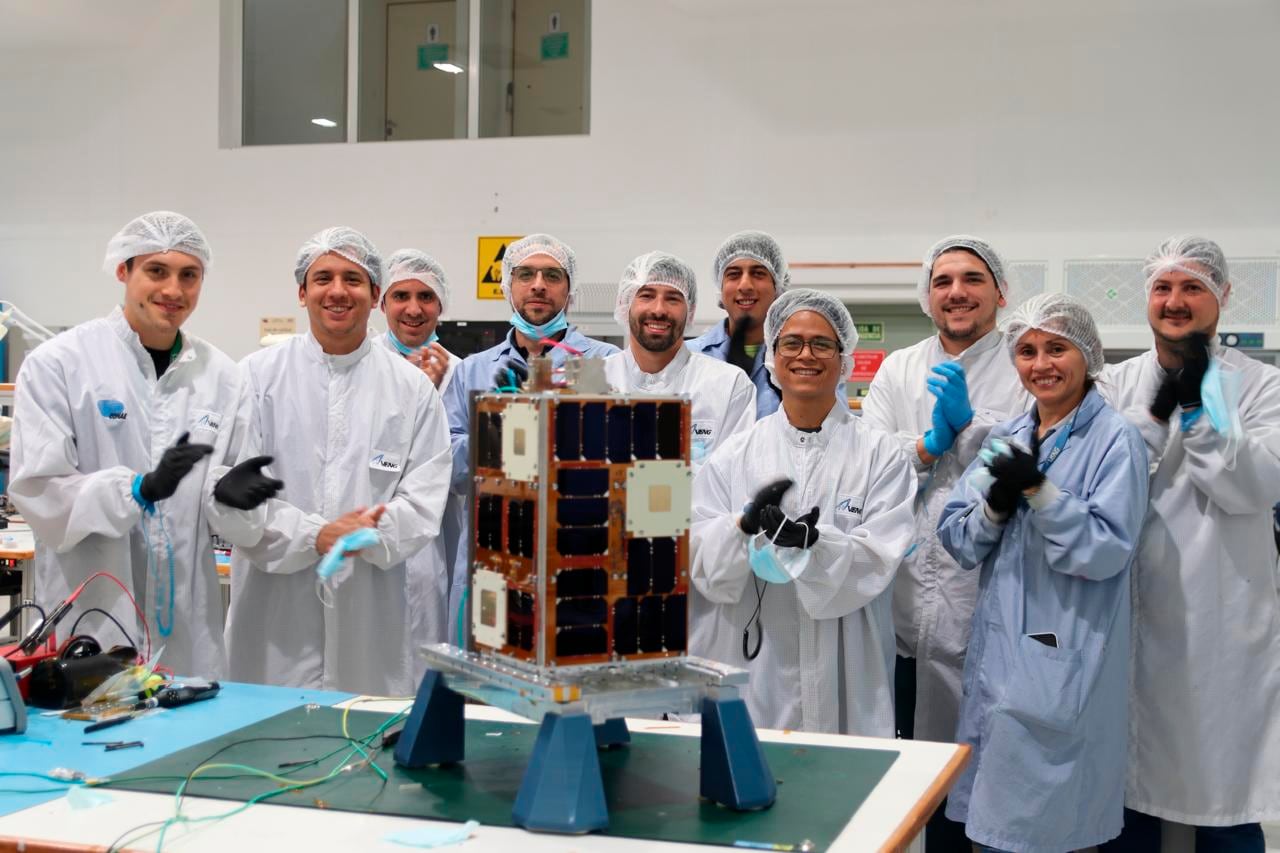Un realizador esencial del cine italiano
Bernardo Bertolucci, un director que hizo poesía con la cámara
Se inició junto a Pier Paolo Pasolini, ganó prestigio con El conformista –basado en una novela de Alberto Moravia–, se hizo famoso a partir de Ultimo tango en París, cosechó nueve premios Oscar por El último emperador y en 2011 el Festival de Cannes lo homenajeó con una Palma de Oro.