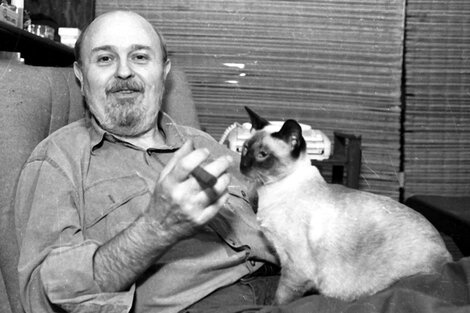Cierta tarde, hace algunas semanas, al cruzar Avenida del Libertador, a la altura del Museo de Bellas Artes, vi contra el cielo sin nubes las copas de los palos borrachos en flor. Era una imagen luminosa, capaz de suscitar por sí sola una súbita felicidad. Conocía esa imagen, nos habíamos frecuentado a menudo, me había alimentado de ella. Me detuve a contemplarla y en ese momento me alcanzó la ausencia de Osvaldo Soriano. Entonces sentí que, ante la manifestación de belleza de los árboles, al aceptar el placer que me provocaba, estaba usurpando algo, que por alguna razón no podía abandonarme a ese bienestar del color y de la luz. Pensé que sólo existen dos hechos capaces de modificar la relación que desde siempre se ha establecido con el mundo. Uno: el nacimiento de un hijo. Dos: la muerte de alguien querido. Ambos irreversibles. Para el primero, todas las palabras sirven y todas son pocas. En el segundo, las palabras pierden sentido, se hunden en el silencio. Ahí, esa tarde, me pareció que me había quedado sin palabras.
Seguí caminando y recordé las dos últimas veces que hablamos, Osvaldo y yo. La primera fue mientras esperábamos que lo llevaran al quirófano. Hablamos de los grillos. El grillo como mensajero de buena suerte. Osvaldo evocó un viaje suyo al Paraguay, enviado por un diario de Tandil, cuando todavía no había intentado la conquista de Buenos Aires. En Asunción, ocupaba un cuarto de hotel invadido por grandes grillos que jamás paraban de cantar. Narró aquella experiencia juvenil con la gracia y la seducción a las que nos tenía acostumbrados, y el cuarto fabuloso lleno de grillos cantores quedará grabado en mi imaginación mientras viva la memoria. Después Osvaldo dijo que si en ese momento, en esa habitación de clínica, apareciera un grillo, entonces él sabría que todo iba a resultar bien.
La segunda vez, la última, fue un día después de la operación. Osvaldo estaba sentado en la cama, peleando con su cabeza entorpecida por las drogas que le habían administrado. Construía una frase y le costaba ordenarla, se le perdía alguna palabra. Sonreía con pudor, se disculpaba, volvía a insistir. Lo que yo sentía era que, fundamentalmente, aún ahí, pretendía analizar, averiguar por qué y cómo. Quería saber, entender, desentrañar los senderos secretos de ese proceso mental que lo limitaba. Quería dominarlo, capturarlo. Crear algo a partir de eso. Era la misma avidez y curiosidad que le había conocido a lo largo de tantos años, en las madrugadas de los bares, en las caminatas por la ciudad, en las prolongadas conversaciones telefónicas después de medianoche. Charlas que se convertían en una aventura, donde Osvaldo capitaneaba la expedición, llenándola de hallazgos y de asombros.
Así, cargadas de esperanza y obstinación, son las imágenes que conservo de esas últimas dos veces que hablamos. Las recordé durante toda esa tarde de los palos borrachos y después, en otras situaciones similares. Y la voz que regresaba y regresaba cada vez, se oponía a los silencios, a los renunciamientos, a las negaciones. Era una exaltación de la vida. Esa voz era una insistente dentellada furiosa, gozosa, sobre la vida. Me devolvía las palabras perdidas. Me decía que era necesario apropiarse, poseer, indagar, nombrar, elogiar. Que ése era nuestro papel y debíamos serle fieles siempre y hasta el final. Que no debía resistirme, nunca resistirme, por ejemplo, a la belleza de los árboles florecidos en las plazas del otoño.
Columna publicada en Página12.