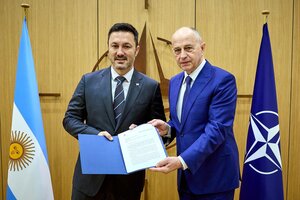Berkeley
Una noche, en aquellos años, tuvo un sueño que volvió a visitarlo en varias ocasiones. Se veía en una librería buscando un ejemplar de Astounding que faltaba en su colección. En el ejemplar, muy raro y carísimo, figuraba un cuento titulado “El Imperio dejó de existir”. Si hubiese podido apoderarse de él, si hubiese conseguido leerlo, lo habría sabido todo. El primer sueño fue interrumpido antes de que alcanzara la pila de revistas descoloridas en las que, según creía, se hallaba el precioso ejemplar. Aguardó su retorno con inquieto fervor y, cuando se produjo, aliviado de que la pila siguiera allí, volvió a examinarla febrilmente. A cada sueño la pila disminuía, pero él siempre despertaba antes de llegar al último ejemplar. Pasaba los días repitiéndose el título del cuento, cuya sonoridad terminó confundiéndose con la palpitación de la sangre en sus oídos cuando tenía fiebre. Se imaginaba las letras que lo componían y la ilustración de la portada. Esa ilustración, aunque fuera borrosa o tal vez por eso, lo inquietaba. Con el correr de las semanas su deseo se tiñó de angustia. Sabía que si leía “El Imperio dejó de existir” le serían revelados todos los secretos del mundo, pero presentía que ese conocimiento comportaba un peligro. Lovecraft lo había escrito: si conociéramos todo, el terror nos haría enloquecer. Llegó a representarse su sueño como una trampa diabólica y el ejemplar escondido debajo de la pila como un monstruo agazapado, dispuesto a devorarlo tan pronto como llegara al final del tobogán que conducía a sus fauces. En lugar de precipitarse como al comienzo, procuró frenar el movimiento de sus dedos que, hojeando un ejemplar tras otro, lo acercaban al terror final. Empezó a tener miedo de dormirse y se entrenaba para permanecer despierto. Sin una razón aparente, el sueño cesó. Esperó su retorno con ansiedad, luego otra vez con impaciencia: a las dos semanas lo hubiese dado todo para que volviera. Recordó el cuento de los tres deseos, en el que cada deseo es derrochado para remediar en el último momento la imprudencia del anterior: primero había deseado leer “El Imperio nunca dejó de existir”; luego, presintiendo el peligro, había deseado que le ahorraran esa lectura; ahora deseaba de nuevo volver a leerlo; si se negaban a satisfacerlo, pensaba, era quizá por misericordia, porque no tenía derecho a un cuarto deseo. Sin embargo, se sintió decepcionado, puesto que el sueño no volvió. Esperó con ansiedad. Después lo olvidó.
“Chung Fu”, la verdad interior
Cuando, para reforzar la trama (de El hombre en el castillo), Phil había introducido a ese escritor, que dentro del mundo de su libro, escribía ese otro libro, aún no sabía si lo haría aparecer, si sus personajes lo verían o no. Quizás era mejor que no se supiera de su existencia. La idea de describirlo lo seducía y lo horrorizaba. Era como acercarse a un espejo.
Ir al encuentro de uno mismo y preguntarse quién es el que se acerca. Un reflejo, por supuesto, un simple reflejo. Pero a cierto tipo de personas les es imposible imaginar que el espejo no oculta una profundidad, que no hay, del otro lado de la superficie que creemos plana, un mundo tan real y completo como el nuestro, y quizás todavía más. Que ese pasillo del cual percibimos el comienzo no se prolonga también en el mundo del espejo. Y así, de un argumento a otro, llegamos fácilmente a la conclusión que el mundo verdadero está del otro lado del espejo y que nosotros, en cambio, somos los habitantes del reflejo. (...)
El oráculo le había ordenado que descubriera el mundo oculto del otro lado del espejo y, guiado a cada paso, él había obedecido. Había descrito el libro que Hawthorne Abendsen escribía. Había descrito esa mujer de pelo negro, el exacto contrario de Anne, más bien parecida a Jane tal como él se la imaginaba, y aquella había entendido, como Jane hubiese entendido y como Anne no entendería nunca, que Hawthorne Abendsen no hablaba de otro mundo, de un mundo imaginario, sino del mundo real. Y ahora ella quería encontrarlo. Le parecía que, de encontrarse en el lugar de Abendsen, hubiera tenido unas ganas y a la vez un miedo terrible, era como encontrarse con Jane o con la muerte. Pero no era él quien podía decidirlo.