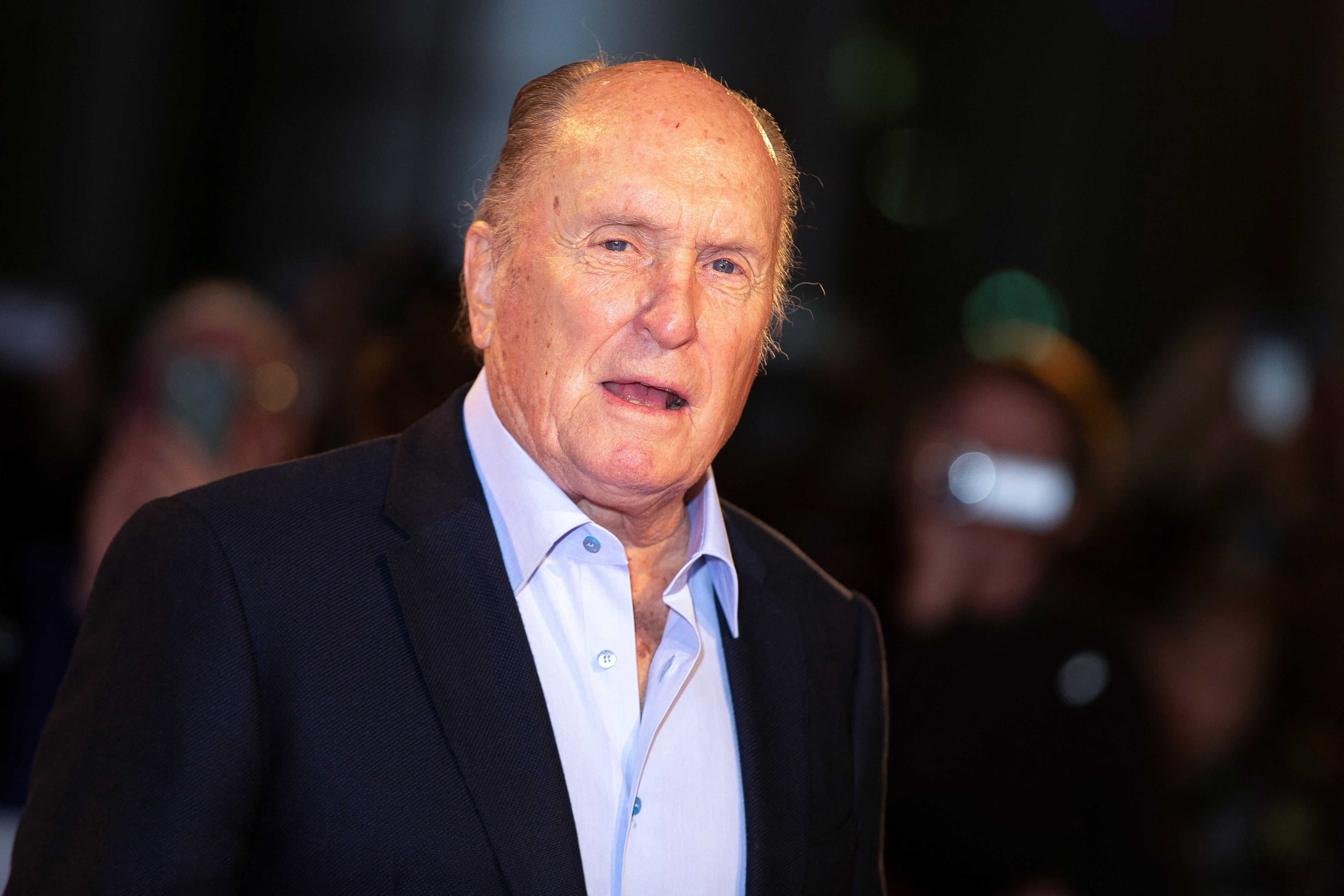Esta es mi casa, exposición de Clorindo Testa (1923-2013) en el MNBA
Historia, contexto, imaginación
Pasado, presente y entorno fueron temas centrales en la obra del arquitecto y artista, de quien se presenta una antología en el Museo Nacional de Bellas Artes. Rescate de un texto de Miguel Briante sobre Clorindo Testa.