|
 

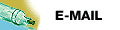


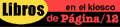
|

Ciencia
no-ficción
Por
RODRIGO FRESAN
A partir
de ahora –otra doméstica pregunta trascendente más
sumándose a aquellas otras domésticas preguntas trascendentes–
es lícito preguntar y preguntarse, responder y responderse a la
más nueva y próxima de todas las domésticas preguntas
trascendentes: ¿dónde estabas cuando se hizo público
el mapa del genoma humano? Me acuerdo –por responder a alguno de
esos interrogatorios de la curiosidad espacio/temporal– dónde
estaba yo cuando el hombre llegó a la Luna (en el colegio) y cuando
Mark David Chapman mató a John Lennon (en la esquina de Paraguay
y Florida) y ahora, hace unos días, cuando se supo cómo
y por qué y para qué estamos hechos, yo estaba en un tren
con aire acondicionado (afuera hacían 45 grados a la sombra) y
casi cubierto por la frazada de papel y tinta de todos esos diarios que
me compré con entusiasmo historicista. El mismo histórico
titular con sutiles variaciones en todas las primeras páginas.
Nueva Era. Volver a empezar. Mucho para leer. Viaje largo.
UNO
Casi dos semanas después, todavía los estoy leyendo.
Todavía intento comprender los diagramas, las palabras de los científicos,
las infografías estadísticas, las precisiones técnicas.
Todo eso que uno comprendió instantáneamente cuando lo leía
como ficción y que ahora –ciencia noficción– produce
cierta jaqueca existencial. Lo que sí he comprendido, de inmediato,
son los aspectos humanísticos del asunto. Hay detalles involuntariamente
graciosos e inequívocamente reveladores. La idea de que un viejo
orden de las cosas se viene abajo con el más silencioso de los
estruendos. Un estruendo más parecido al silencio del laboratorio
que el de la catedral. En uno de esos diarios que voy a guardar, luego
de veinte páginas de puro genoma, viene una noticia vaticana sobre
el ya un tanto devaluado tercer milagro de Fátima: la supuesta
predicción del atentado papal, el interrogatorio férreo
a los pastorcillos portugueses acerca de la longitud exacta de la falda
de la Virgen y todas esas cosas con las que –suele ocurrir en estos
momentos en los que el hombre se acerca a lo divino por las suyas y sin
una ayudita de arriba: pasó con Galileo y pasó con Darwin–
la Iglesia decide alejarse de la ciencia para acercarse a la ficción.
Proponer el encanto caliente de lo místico contra la frialdad ascéptica
de lo exacto. Hay algo de tierno y de triste en semejante comportamiento.
Decir cosas como “el genoma humano posee una dignidad que tiene su
fundamento en el alma” y salir corriendo en desbandada a seguir condenando
el uso de métodos anticonceptivos y las concentraciones gay, cuestiones
menos complicadas. Una cosa está clara: vivimos, ahora, un momento
liminar, la línea exacta que separa a un antes de un después,
el instante preciso en que el inconsciente colectivo se dispone a revisar
constantes hasta ahora imposibles de modificar o corregir. Luego de millones
de años de evolución lenta y natural, el planeta se dispone
a automatizar los parámetros y los tiempos de la evolución.
El futuro perfecto –esa idea cómoda e imperfecta a la hora
de dejar todo para mañana– ya está aquí para
probarse la ropa del presente seguro de que le va a quedar bien. El pasado
ya no es algo que simplemente ocurrió sino que, además,
ya nunca volverá a ocurrir. El pasado que vendrá será
diferente. Será, sí, un pasado decididamente futurista.
DOS
La revolución del genoma es, también, el derrocamiento de
la cienciaficción clásica. Adiós a las fantasías
tecnocráticas y cósmicas. El verdadero viaje será
aquel que protagonizaremos hacia adentro de nosotros mismos. Ciencia-ficción
intimista más cercana a las carnales paranoias mutantes de Philip
K. Dick que a las metálicas naves espaciales de Arthur C. Clarke.
Jeringas en lugar de cohetes y la cuenta regresiva de un hipnotizador
suplantando a la de Houston, tenemos un problema en serio. Ante el fracaso
en la búsqueda de vida extraterrestre encontrémosnos comonuestros
propios aliens, aspiremos a la perfección inmortal que habíamos
depositado en los otros, los siempre lejanos, los que iban a venir a salvarnos.
Seamos nuestros propios dioses y, tal vez así, seamos más
buenos los unos con los otros, ¿no?
TRES
La edición de julio del mensuario norteamericano Vanity Fair
incluye un portfolio fotográfico de “Los Dioses de la Internet
1950-2000”. Fotos con fondo blanco, figuras como astronautas flotando
en el limbo informático, de aquellos que crearon otro planeta en
éste. Dioses –esa palabrita– creadores de un planeta
invisible pero que existe y está literalmente al alcance de la
mano, a la distancia que separa a un dedo de una tecla de computadora
doméstica y trascendente. Gates, Jobs y Wozniak son los rostros
más conocidos –los santos a los que más se les reza
y se les promete–, pero hay muchos otros. Parecen gente normal con
un toque de Expediente X. Recorto esas fotos y las guardo junto con los
diarios y el tren avanza rumbo a alguna parte. Leo, ahora, Valis –la
novela de 1981 que abre la trilogía final de Philip K. Dick–
donde un grupo de exhippies con el cerebro frito en ácido lisérgico
se empeñan en la búsqueda de un nuevo mesías. No
demoran en descubrir que el planeta, el universo tal como lo conocemos,
se dispone a convertirse, todo él, en una forma divina como respuesta
correcta a la pregunta de milenios de estupidez humana. El libro –más
allá de su delirio religioso; dicen los que lo frecuentaban que
Dick estaba un poquito loco cuando lo escribió, justo antes de
morirse– funciona como perfecta postal de una nueva forma de anticipación
moviéndose graciosa y con gracia entre la certeza absurda y la
hipótesis inquietante. Ya lo dije: si la ciencia-ficción
clásica –o dura– se dedicó durante casi un siglo
a funcionar como oráculo futurista de las máquinas que vendrían,
la ciencia-ficción de Dick prefirió ocuparse del hombre
que no demoraría en llegar. Aquí está, aquí
estamos.
CUATRO
Un hombre en un tren con una computadora portátil que se conecta
a Internet y entra en un site llamado pinstruck.com. La posibilidad cierta,
la oferta generosa, de construir ahí adentro el muñequito
vudú de tu enemigo y mandarle una maldición anónima
por e-mail. Ahí está, si no me creen. Salgo a la superficie
de mi mar de diarios y le pido a mi compañero de viaje que me lo
muestre. Nos reímos bastante y aquí, otra vez, otro detalle
inquietante de este nuevo planeta en el que nos estamos convirtiendo:
la paradoja de la ciencia oculta negándose a abandonar la superficie
de la ciencia descubierta y –un poco en chiste, bastante en serio–
contaminando con propuestas inmemoriales las memorias de los ordenadores
que, por ahora, siguen aceptando órdenes. Clavar alfileres con
la ayuda de un mouse a bordo de un tren de alta velocidad la mañana
en que todos decían genoma como si se dijera vida o muerte. Una
de esas palabras que parecen decirnos: “Todos a bordo”. Una
palabra con forma de hélix doble –esos rieles curvos por los
que corremos y nos hacen correr– adentro de todos nosotros. El tren
–ese vehículo que utilizó Albert Einsten a la hora
de explicar la teoría de la relatividad, otro concepto revolucionario,
otra estación donde alguna vez nos detuvimos a estirar las piernas–
sigue su marcha, cada vez más rápido, tan rápido
como una nave espacial en una de esas cada vez más inverosímiles,
por anticuadas, películas de ciencia-ficción.
|