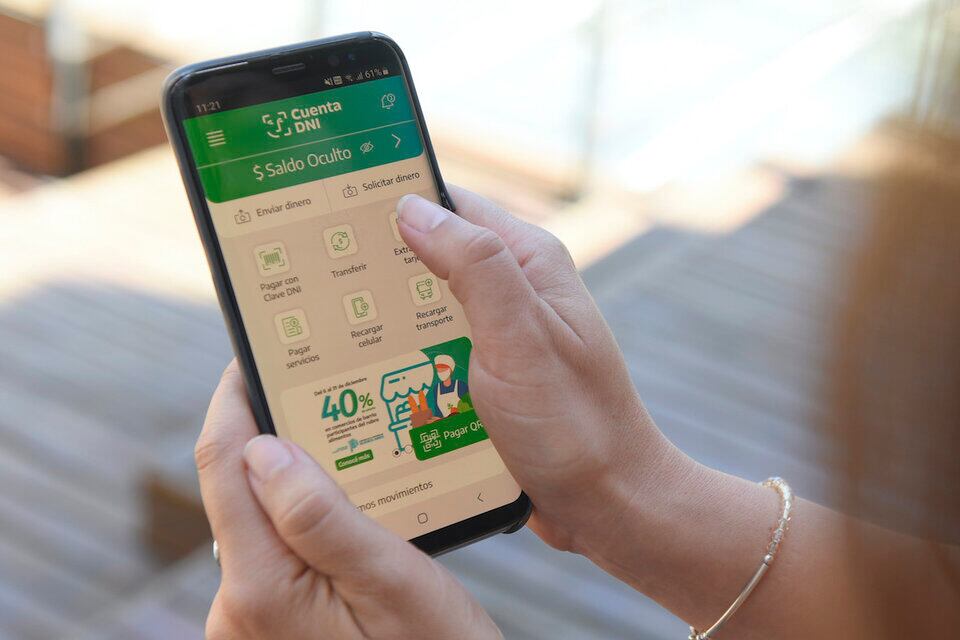Una película de ciencia ficción apoyada en el conflicto entre un padre y un hijo
Se estrena Ad Astra, con Brad Pitt
El cineasta James Gray dirige un drama cósmico en el que un astronauta debe llegar cerca de Neptuno para encontrar al posible responsable de una serie de reacciones de antimateria que amenazan con destruir la Tierra. Con influencia de Kubrick, Tarkovsky y Conrad, la película entrelaza aspectos introspectivos con las escenas de acción.