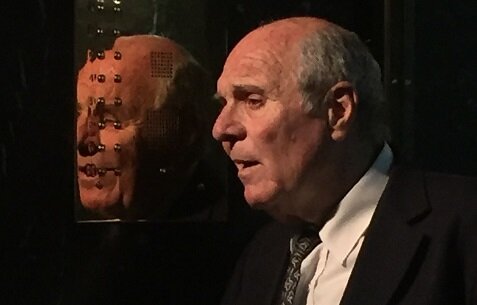El fotógrafo que ha elegido llamarse Dagurke, sale de cacería, iPad en mano, y recupera para nosotrxs no sólo el bisonte sino también el fuego. Dagurke se mira y mira incansablemente. Altares y diositxs callejeros diversos habitan imágenes que ya cuentan con más de 60 mil seguidores en Instagram. Además del libro joya sobre el gauchito gil que sacó hace un mes atrás, la editorial Paripé Books, ha sacado tres tomos con fotos callejeras de un Dagurke, que más que un nombre es una marca registrada. La colección tiene 3 tapas: Verde, Amarillo y Negro y llevan un subtítulo escueto como si las palabras no hicieran falta: "Amor, Tristeza, Basura". Son tres libros con un decidido espíritu fanzine.
¿Qué tiene Dagurke tan especial? Es difícil (casi épico) que alguna imagen nos punce, nos obligue a abandonar la mirada condescendiente y abúlica del hábito, esa mirada de vaca frente al dolor (o lo que sea) de los demás, que ya señaló Susan Sontag: esa claudicación frente a la moda de ser impávidos. Contra esa mirada, se levanta toda una poética del punctum. El punctum, dice Roland Barthes en La cámara lúcida, es lo que llama la atención en una imagen, “es ese azar que en ella me despunta (pero que también me lastima, me punza)”.
¿Qué tiene de tan especial? Que mirar las fotos de Dagurke es recuperar aquél gesto extemporáneo de detenerse, dejarse punzar.
CALLES SALVAJES
Me concentro en mi DAGURKE ® verde. Lo tengo al lado de la pantalla y en papel. Voy y vengo. Intento una visión al paso: no puedo. DAGURKE ® no se deja hojear como los zócalos de los noticieros o las novedades de la realeza europea en una peluquería. La sorpresa frena la voracidad del consumo; la data sucumbe al impacto. En esta lectura recupero la ceremonia infantil de pasar las páginas con una expectación potente y continuada. Son 27 imágenes y un silencio previo a que la federal arreste y arrastre a una travesti en esta y tantas plazas de la city porteña.
En la edición diseñada por Alejandro Ros, las fotos forman dípticos que arman contrapuntos y continuidades. Un par de botas texanas fotografiadas en clave baja sorprende en la mitad de la publicación, entre los mensajitos del móvil y el cartel de la guardia de hospital, comisaría u oficina pública que reza “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. La fotografía congela y reubica. El lugar de la cosa, por un pase de magia (captar y subir a las redes) es Secreto en la montaña. Dagurke deviene Jake Gyllenhaal. No hay Marlboro ni remisión a las imágenes de Richard Prince. Se trata más bien de un minimalista bodegón de un solo objeto, pero del más icónico. Una luz de luna cenital, aunque es de día y la enredadera diagonal sobre el cemento. “Esto no tiene riendas” dice el lacónico Ennis a Jack cobijados los dos en el círculo íntimo de la hoguera. Imagen madriguera, punctum.
En este cambalache visual y existencial en el que vivimos, la fotografía de autor construye su propio puzzle, un cosmos en donde cada pieza dice y muestra. Un apolo hace la plancha en una pileta municipal debajo de otra bandera que reza: “Veteranos de guerra del conflicto del atlántico sur”. Una mujer busca su paraíso perdido tras el cristal y suena Goyeneche por metonimia. Los diálogos de los seguidores de Dagurke en su cuenta de IG continúan lo que dicen las imágenes, pedazos de pantalla de celular o blocks de notas registrados por él y leídos al mismo tiempo por otrx de reojo en el subte.
EL RETRATO DEL Sí
Dagurke se dedica a un género de alto riesgo y bajo impacto en la opinión pública vigilante: el retrato callejero. Sale, preferentemente con su iPhone, siguiendo una pulsión compartida. Regresa el Bronx de Gary Winogrand y de Joel Meyerowitz, los objetos fetiches de Lee Friedlander, el mundo freak de Diane Arbus. Operadorxs de lo raro y del hallazgo, estxs contorsionistas urbanos establecieron un código con letreros, carreteras, automóviles, signos viales, edificios, puertas giratorias o tachos de basura para mostrar el lado B del NY de los años ‘60. Dagurke lo actualiza en cada toma, aquí o en Wellington, y asume la libertad del género, un auto-permiso para el disparo y la ráfaga. Esta libertad define un acto icónico veloz donde al mismo tiempo se señala, se es señalado y donde, luego, se punza. Similar despersonalización enseña el gurú del género, Lee Friedlander: “No soy un fotógrafo premeditado. ‘Veo’ una fotografía y la hago. Si tuviera la ocasión, estaría disparando a todas horas. Sales y las imágenes te buscan a cada paso”. El paisaje social se va gestando en la desmesura y la técnica se somete a las decisiones de una conciencia que cierra y abre ángulos para que no se escape el instante decisivo.
En los retratos, se mueve en la cuerda floja entre insultos y pérdidas. La ética profesional lo obliga al permiso. Esta restricción no impide algún que otro robo, sospecho por algunas espaldas o su predilección por los contrapicados. Pero es claro que no existe en la poética de Dagurke propensión al escarnio, como se lee en la pancarta lgbt: “La gorra, nunca”. Más bien se trata de una afirmación de sí mismo y de lxs otrxs. El enorme sí de Meyerowitz: “En fotografía, cada vez que se aprieta el botón de la cámara, se dice un enorme SÍ: sí a la belleza, sí incluso a la tragedia, sí al amor, al odio, a la rabia; la fotografía lo toma todo y el fotógrafo lo devuelve en forma de pequeñas piezas”. Esta afirmación de sí es clara en lxs que miran a la cámara: el universo de una colorida comunidad transversal y múltiple que, en la colección de las pequeñas piezas de Dagurke y a ritmo random, señalan que esto no tiene riendas.