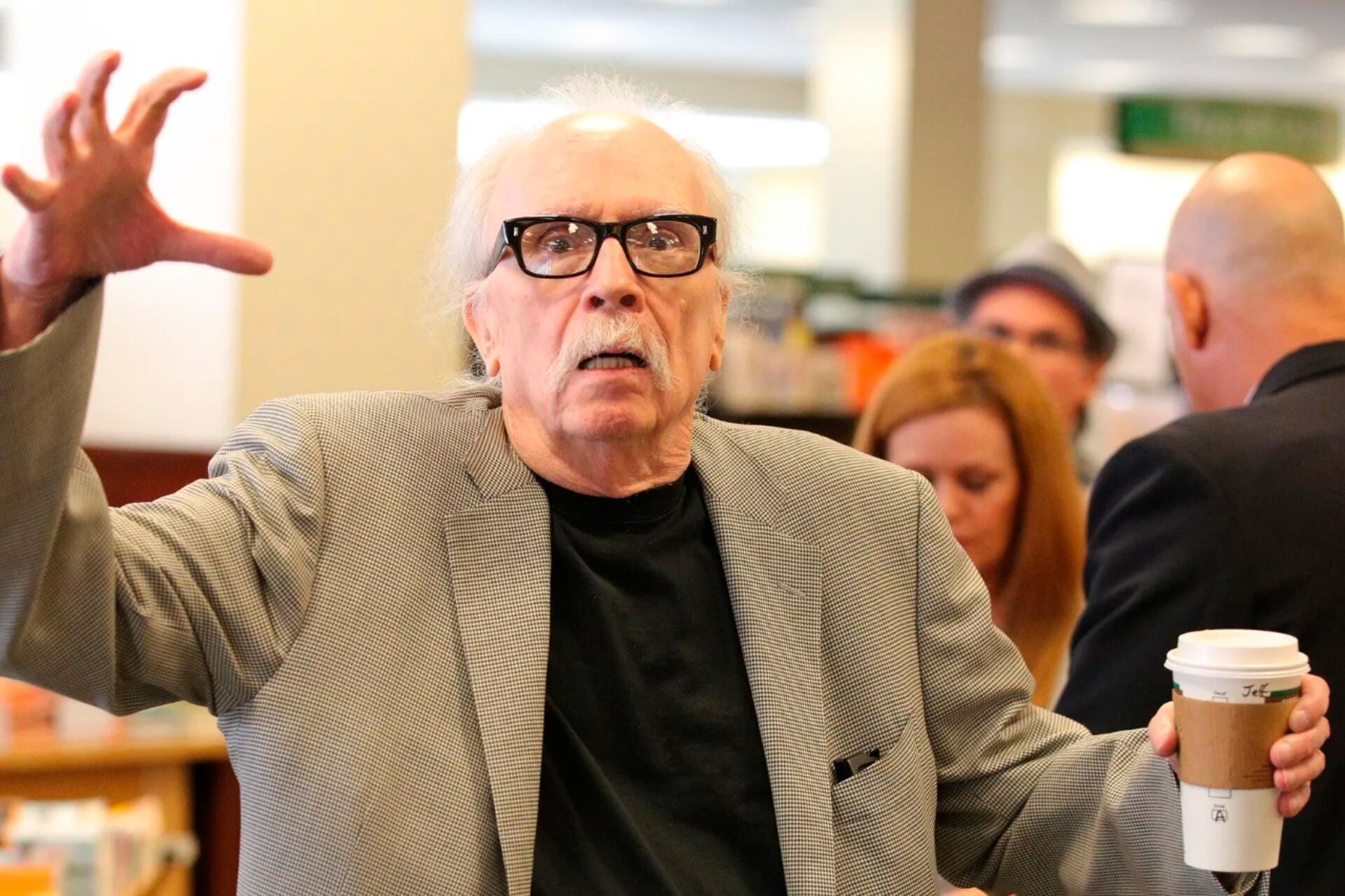Zaza, una amistad de la niñez y un personaje trágico
"Las inseparables", la novela inédita de Simone de Beauvoir
En varias oportunidades Simone de Beauvoir intentó rescatar del olvido y de la injusticia de una muerte temprana la figura de su amiga de infancia Élisabeth Lacoin, conocida como Zaza, a la que conoció en la escuela a los 9 años. A tal punto que en 1958 integró su historia en la suya propia, en Memorias de una joven formal . Pero antes ya le había dedicado una novela corta que a pesar de no merecerle un juicio crítico satisfactorio, no destruyó. Ahora ese inédito se da a conocer bajo el nombre de Las inseparables. Aquí se publica el epílogo de este libro escrito por su hija adoptiva y doctora en filosofía, Sylvie Le Bon de Beauvoir, donde se cuenta la historia de una amistad y de cómo reconstruirla mediante la memoria y la ficción.