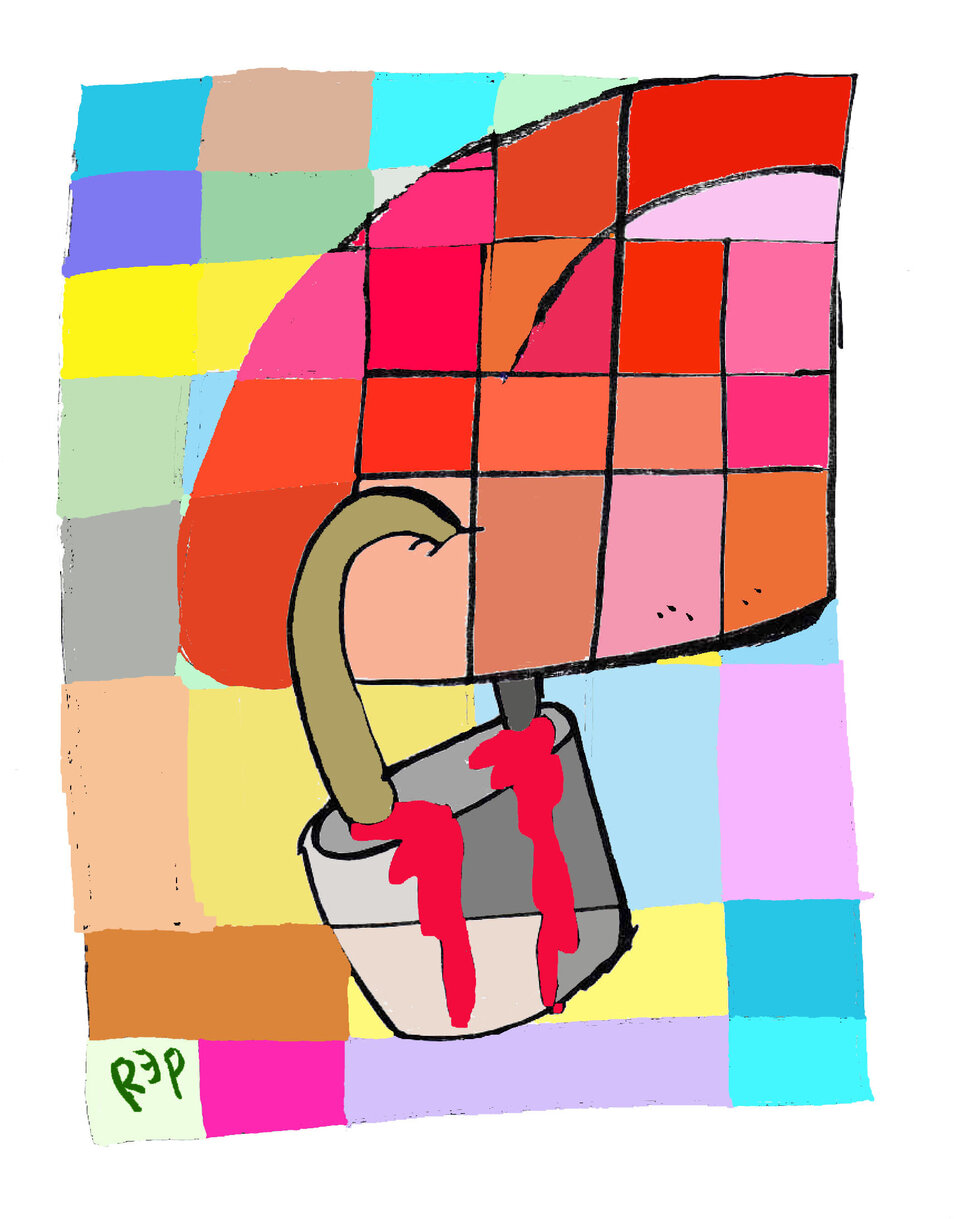EL CUENTO POR SU AUTOR
El relato que sigue a continuación fue escrito al regreso de un viaje. En realidad fueron varios viajes, por asuntos laborales, que hice a lo largo de los últimos años, el último de todos en febrero de 2019, a un festival de cine en los Países Bajos. Tenía el tupé de pasarla mal en el extranjero. El stress de los aeropuertos, las exigencias de la agenda en lugares a los que se va a trabajar con el tiempo justo, la máscara de lo público, la dificultad de orientarse en calles desconocidas, los laberintos de las lenguas ajenas. La historia que se cuenta es una hipérbole de esas sensaciones de extranjería. Y fundamentalmente la dificultad con el inglés, a quién la narradora –en verdad le habla a alguien, a otra mujer, pero suponemos que también se refiere a ella misma—le resulta bastante difícil. Me interesaba narrar esa tensión que se produce con el entorno, cuando nos encontramos afuera de nuestra casa, nuestro barrio, nuestra ciudad o zona de confort. Lo que pasa por la mente y no se puede expresar, lo que no se comprende, y lo que queda en el medio, mal entendido, mal expresado, confuso.
Ocurre algo parecido al título de un libro de poemas de Ana Inés López que me gusta mucho: Estas deben ser épocas felices pero me daré cuenta más adelante. Ahora, luego de un año entero sin prácticamente salir de mi departamento, creo que intentaría tomarme todos esos asuntos de otro modo. Se extraña la belleza de encontrarse en territorios desconocidos y escuchar alrededor un idioma que desconocemos, como si se tratara de música incidental. Pero la melancolía es una droga dura, así que probablemente –si todo sale bien y el año que llega es distinto al que pasamos- también extrañemos esto.
OK, WHAT, THANKS, SORRY, PERFECT, BYE
Estar rodeada de otra lengua, que esa lengua sea casi desconocida, apenas reconocible por palabras sueltas, como una melodía escuchada mucho tiempo atrás, en una publicidad de un producto que ya no existe, una canción que se intenta torpemente recordar llegando apenas a cantar la última sílaba de cada palabra. Que nadie hable tu lengua y aun así intentes expresarte en ella. Y que falles.
No tener acceso a las herramientas para prescindir del uso de la lengua (instinto natural de supervivencia, ímpetu, desinhibición, o por lo menos datos móviles) y que eso haga que tu cuerpo comience a funcionar de una manera más rudimentaria. Que los receptores y trasmisores estén en cortocircuito. Que alcances un estado de alerta casi agónico en el que cualquier detalle sea factible de convertirse en índice y permitirte entender algo (la información tiene caminos misteriosos, solo hay que lograr decodificarlos). Que el cerebro se esfuerce por transitar otros circuitos, que las neuronas comprendan que por el camino habitual no van a obtener nada y por consiguiente deben realizar nuevas sinapsis. Que las neuronas se encuentren en un círculo de indecisión y error, con cuál relacionarse, cómo hacerlo, que no sepan tampoco si de ese vínculo algún nuevo dato saldrá o si servirá para algo.
Pronunciar en la otra lengua sólo frases cortas, verbos básicos, palabras sueltas o directamente monosílabos. Se repiten durante todo el día y sirven para situaciones disímiles. Comunicarse con un repertorio tan reducido genera un estilo rudo. Sin matices, amabilidad, ni mucho menos humor. La comprensión es oscilante. Como un tejido liviano, que permite ver a través de él, pero por momentos se cierra y no se lo puede atravesar.
Que a la salida del aeropuerto te esperen con un cartel del Evento y que no sea necesario decir más que el conjunto de monosílabos multifunción. Pero en el ingreso al hotel se produce la primera confusión. La recepcionista te dice: Do you need two kees? A lo que entendés: Do you need cokies? Te parece posible aunque extraño, por lo que preguntás nuevamente y comprendés la respuesta recién al verla hacer el gesto de “dos” con una mano y la tarjeta en la otra. En la habitación hay un gran ventanal, dos camas simples y un cuadro con una frase en mayúsculas. Es de Vincent Van Gogh, lo lees en voz alta: “For my part i know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream”.
Hacer un esfuerzo por recordar lo poco que sabés, que eso mínimo esté disponible para el primer intercambio que surja. Pensar también en la última vez que intentaste estudiar el idioma de modo sistemático. Fue durante la universidad. Era un laboratorio de idiomas al que iba gente de todas las edades, sobre todo jubilados del barrio y empleados que anhelaban ascender en su trabajo. En el primer ciclo cantaban canciones de Bob Marley que te resultaban inspiradoras y aprendías con entusiasmo. Luego algo menguó. No recordás exactamente por qué pero al finalizar el tercer o cuarto nivel, dejaste de ir. La profesora era una señora parca y redonda, con el cabello recogido en un rodete tirante a la altura de la nuca. Una clase, cuando explicaba relaciones parentales y estados civiles, dijo misteriosamente de sí misma: Widow.
La mayor parte del tiempo la comunicación es favorecida por la buena voluntad, interlocutores que te ayudan a circular, pronuncian frases sencillas, no se escandalizan por tus respuestas de primate. Esa noche te presentan al traductor, que habla español con acento castizo. Confiesa desconocer la literatura de tu país. Después de pensar durante un buen rato menciona un único poeta argentino que cree haber leído en sus tiempos de estudiante. Que no te sorprenda la pregunta: ¿Borges?, ¿él escribió sobre su vida en Nueva York? Le contestás que probablemente esté hablando de Federico García Lorca. Con exagerada alegría responde que sí.
Más tarde, en la conversación que es traducida en forma simultánea, tu mente se disgrega. Hay una platea silenciosa delante, una presentadora a tu derecha y el traductor a tu izquierda. El micrófono pasa de mano en mano. Ella te hace una pregunta compleja. Hablás en tu lengua tratando de formular oraciones cerradas, comprensibles, sin titubeos, intentás trasladar tu propio pensamiento a una forma más neta, para que pueda ser traducido después. Luego escuchás lo que ese hombre expone. No es eso lo que dijiste. Ni remotamente eso. Querés decírselo, pero se supone que no hablás en ese idioma. Que suene un pequeño acople mientras el micrófono se choca contra tus dientes. Que no puedas determinar la procedencia de ese acople, o saber si alguien más lo oyó.
De la otra lengua realizaste también un curso que era requisito para tu carrera, pero en el que aprendían únicamente lecto-comprensión. En un aula destruida por la desidia estatal, una vez por semana, durante la mañana, leíste textos académicos de larga extensión. Es lo que permanece en tu memoria. La palabra escrita, impresa y estática, leída para adentro, como un secreto jamás pronunciado. Tener con la otra lengua un contacto parsimonioso, una comprensión lenta que se abre en la calma de la lectura, en soledad, sobre una mesa de madera y bajo una buena luz.
Depender de la amabilidad de los extraños, de su deseo de incluirte en una conversación, de venderte un producto, de ubicarte en un hotel, en un metro, en una sala de cine. Depender del hallazgo casual de un cómplice que hable tu lengua. Por sobre toda las cosas nunca parecer demasiado necesitada y siempre tener a la vista el camino de regreso al hotel. Hacia el sur, hacia el lado de la gran avenida, hacia el negocio de quesos holandeses, hacia las aguas danzantes, hacia la torre espejada, hacia el círculo de vallas amarillas.
Y después de tres, cuatro, cinco días así, que llegue una noche en la que decidas soltar el freno de mano. Ir a una fiesta a pocas cuadras del hotel caminando rápido en el frío cortante. Que el sonido de los tacos golpeando en el asfalto reafirme tu determinación. Hablar con los que hablan tu lengua y de algún modo entender al resto. Que haya una barra por la que pases dos veces a servirte ensalada de verduras asadas, delgadísima pizza italiana, hongos jugosos. Y otra barra por la que pases varias veces más a servirte vino tinto en vasos pequeños. Que las conversaciones por una vez sean de temas que te interesen, de los que conocés sus pormenores, que hables con entusiasmo, que incluso levantes la voz por sobre la música, que te sorprendas de escucharte, que propongas fumar afuera, que estés divertidísima, cuando de pronto sientas un leve calor en las sienes. Que te transpire mínimamente bajo la nariz. Que las conversaciones comiencen a bajar su volumen y que las risas te reboten y envuelvan, distorsionadas. Que decidas ir al baño del bar y veas en el espejo cómo el color se esfumó de tu rostro por completo. Que te mojes la nuca, la frente, las muñecas, que te sientes unos minutos sobre la tapa del inodoro y cierres los ojos. Que la situación mejore apenas y resuelvas salir de vuelta al frío de la calle. Que tus compañeros continúen debatiendo y riendo sobre temas que no alcances a decodificar. Que aparezca en la puerta una combi del Evento y que para seguir al grupo te subas con dirección a otra fiesta. De inmediato comprender que fue una muy mala decisión. Que las ventanillas estén en la parte delantera y que estés en la parte trasera. Que la calefacción te golpee en el mismo momento en que se cierre la puerta. Mirar fijamente por el parabrisas hacia la calle, desear que el recorrido sea corto y no haya demasiadas curvas. Que haya demasiadas curvas. Asumir que dejaste de controlar lo que pasa por tu cabeza, tu estómago, tu pulso, pero no vas a confesárselo a nadie. Que sean los minutos más largos de tu vida en otra lengua y que cuando la combi se detenga, te bajes apurada y trastabilles con el cordón de la vereda.
Despedirte con tus tres monosílabos de cabecera y empezar a caminar rumbo al hotel intentando seguir una línea recta mientras aún puedas estar al alcance de las miradas. Buscar desesperadamente alguna de las escasas referencias espaciales de los últimos días. Que des con una fuente, un monumento o una esquina con una pantalla luminosa y que creas encontrar la senda. Repetirte palabras de aliento en la noche cerrada. Que las cuadras se tornen familiares, mientras tu cuerpo se vuelva desconocido.
Llegar al hotel, subir a la habitación y desplomarte en el baño. Que de tu boca salga disparado un liquido rojizo en el inodoro, el piso y los azulejos y que tardes en volver a manejar tus extremidades. Que gatees hasta la cama y leas el cuadro en mayúsculas, flotando en la pared: “For my part i know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream”. Que tu último pensamiento sea que vas a inscribirte en una academia de la otra lengua, o clases particulares, que no vas a demorar más, que te lo prometas mientras tu saliva comience a humedecer la almohada y te vayas quedando dormida.