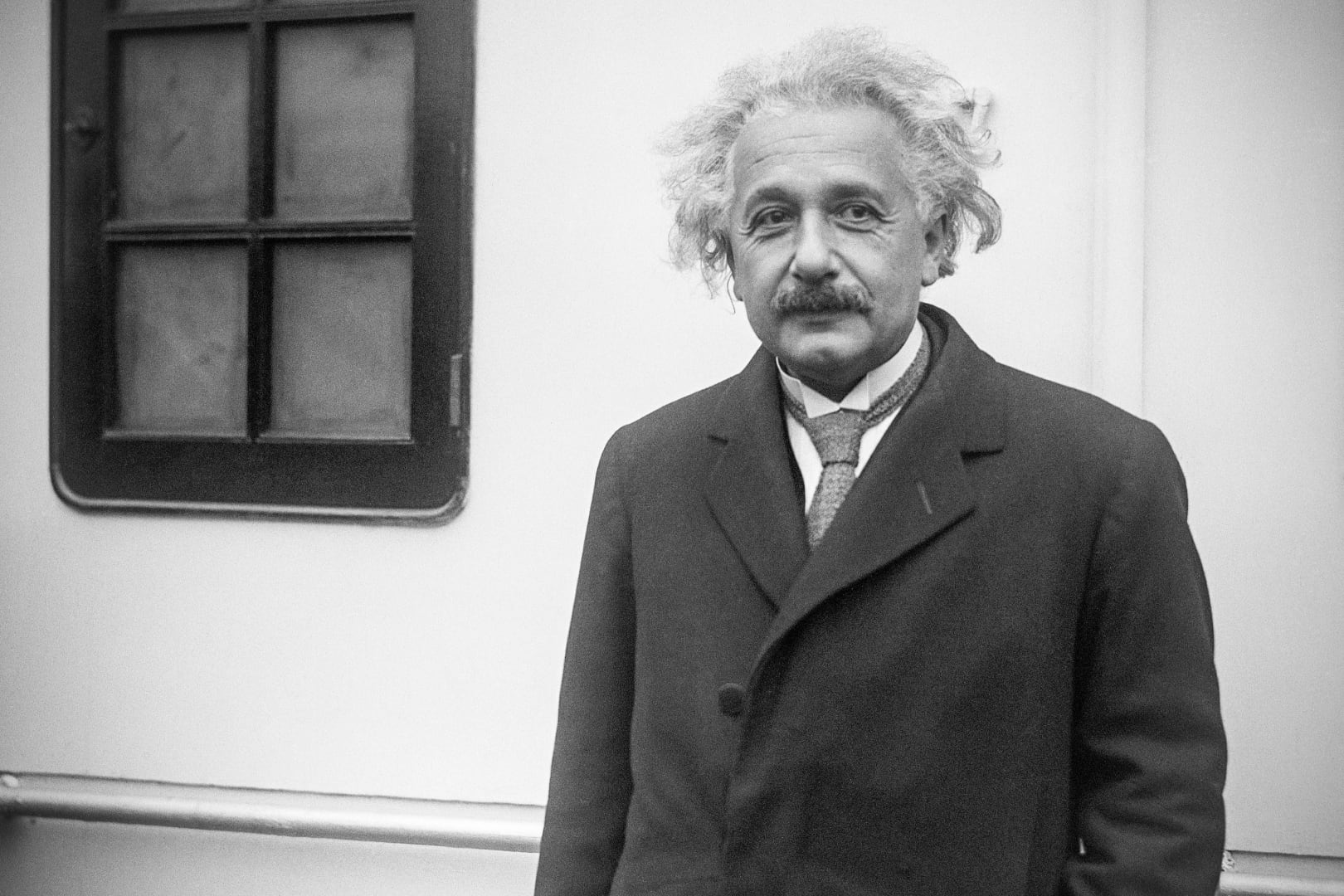- Edición Impresa
- 50 Años del Golpe
- El País
- Economía
- Sociedad
- Deportes
- El Mundo
- Opinión
- Contratapa
- Recordatorios
- Cultura
- Cash
- Radio 750
- Buenos Aires|12
- Rosario|12
- Salta|12
- Argentina|12
- Radar
- Radar Libros
- Soy
- Las12
- No
- Negrx
- Ciencia
- Universidad
- Psicología
- La Ventana
- Plástica
- Diálogos
- Opens in new window
- Suplementos Especiales
- Latinoamérica Piensa
- Malena
- Público
"La jaula de los onas", la novela de Carlos Gamerro que reescribe el discurso de Civilización o Barbarie
En el libro La Patagonia trágica de José María Borrero se cuenta la historia de los once selk'nam que son secuestrados en Tierra del Fuego, llevados a París y exhibidos en la Exposición Universal de 1889. Este es solo el punto de partida de una formidable ficción fuertemente documentada en sus aspectos histórico culturales, pero también trabajada con rigor en el despliegue, capítulo por capítulo, de innumerables procedimientos literarios. La jaula de los onas de Carlos Gamerro es una sutil y a la vez concluyente reescritura del eje Civilización y barbarie, que marcó no sólo el origen discursivo de la Argentina sino también su transición real entre el siglo XIX y el XX. En esta entrevista Carlos Gamerro cuenta la sorprendente cocina de lecturas y viajes que le generó el proyecto de su novela y reflexiona acerca de todos los aspectos formales y humanos que lo desvelaron a lo largo de cinco años.