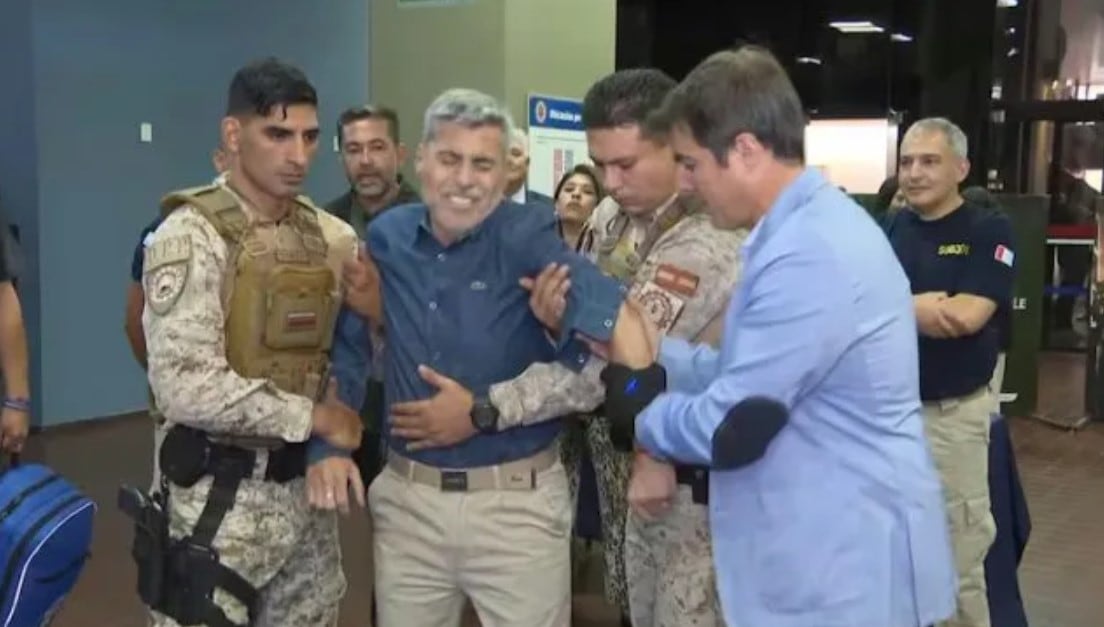La cantante inglesa lograba transmitir sensaciones íntimas en canciones
Diez años sin Amy Winehouse
Es difícil hablar de legado cuando una artista muere tan joven, pero la autora de "Rehab" logró transmitir sentimientos desgarrados en tan solo dos discos.