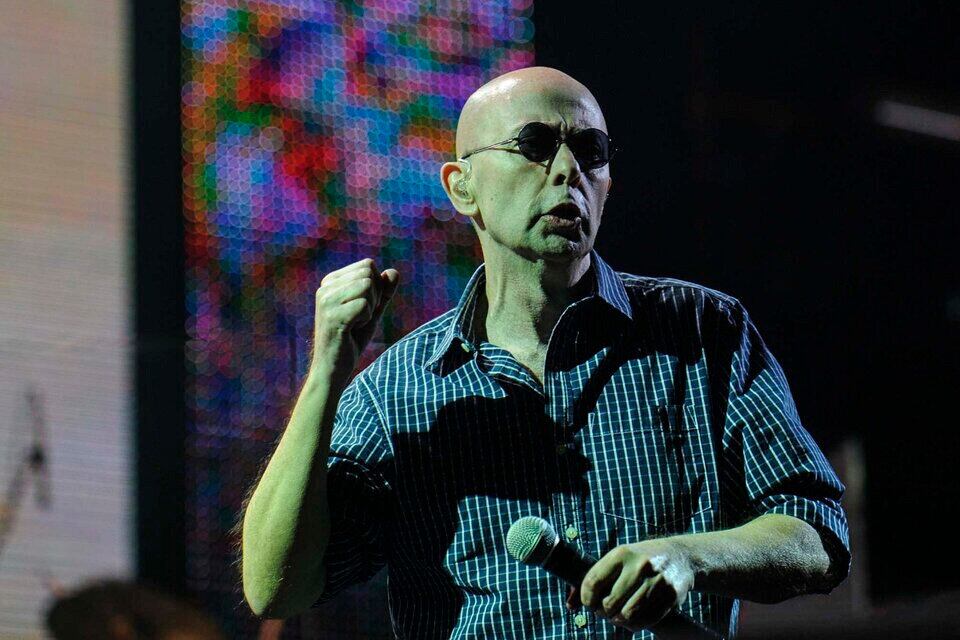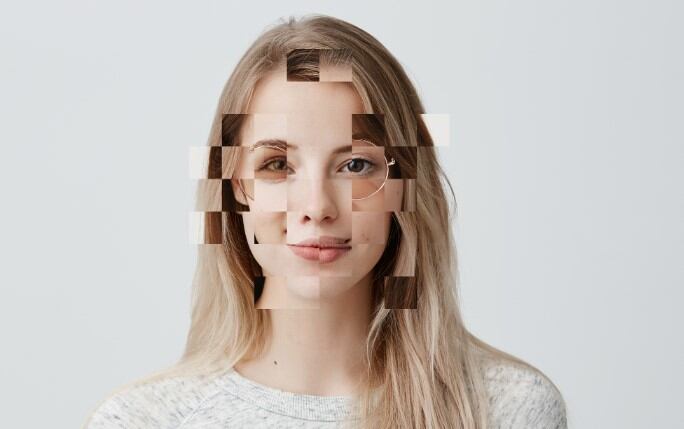La respuesta ante el escepticismo y la diáspora
Crisis del 2001 en Argentina: La resistencia cultural
Desde el pequeño escritorio del departamento que alquilaba en pleno centro de esta ciudad de Resistencia, entre enojado y lloroso, me refugiaba en la literatura para soportar el desastre: mi paí