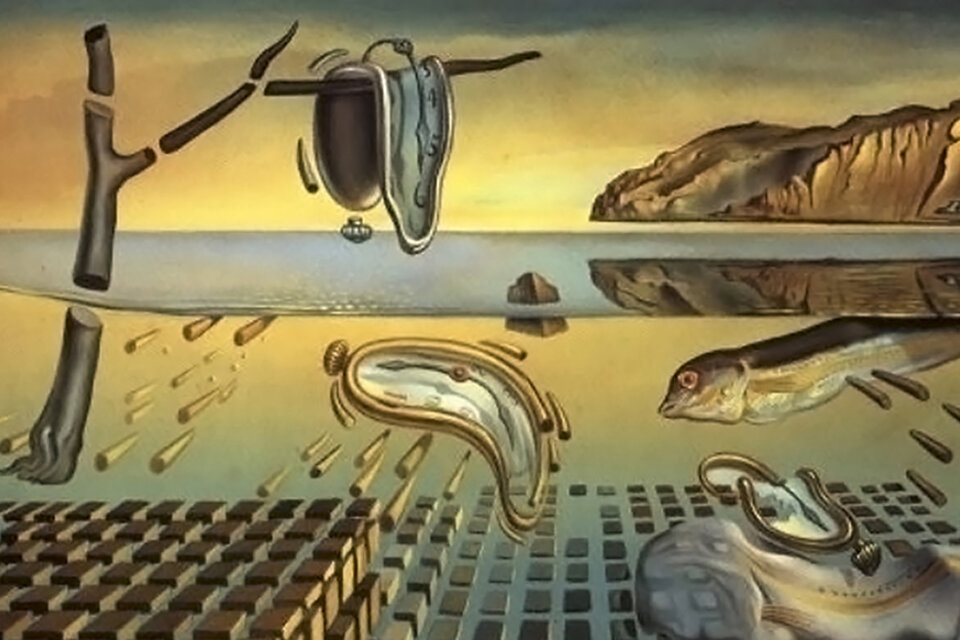La peor de todas las consecuencias fue haber perdido la infancia con tanta premura. Tal vez si me hubiese ocurrido más tarde, hoy no me sentiría tan cansada. Es allí, en el pasado, donde todas las certezas se desvanecen; aunque parezca extraño, además de angustiarme, las tinieblas me consuelan. Al menos sé que existe un lado oscuro que jamás me será revelado. Algunos niegan el pasado, porque ya no existe; pero yo sé que está ahí, aunque no lo vea, y ese estar me salva la vida. Mi pasado perdido.
Salí de casa a las ocho para ir a la escuela, eso cuenta mi madre. Caminé las dos cuadras hasta la avenida, doblé hacia la plaza, y al cruzar la última calle, un auto me atropelló. Me golpeé la cabeza contra el pavimento. Perdí la conciencia. Estuve en coma en la sala de cuidados intensivos. Los médicos no sabían si despertaría. Lo hice: desperté dos meses después. No había nadie en la sala; sólo veía luces. Recién al mover mis manos tuve conciencia de que yo era más que un pensamiento; era también un cuerpo donde esa conciencia habitaba. No había palabras en mi mente, éste es mi primer recuerdo; y ese vacío, esa nada de conceptos, era tan liviana, tan feliz. Una enfermera abrió la puerta del cuarto; al verla, sentí una profunda decepción, no sé por qué, pero fue así. La mujer, una cuarentona obesa de cabellos amarillos y olor a jabón de lavar ropa, ingresó a la sala empujando una mesa metálica repleta de frascos, tabletas, algodones y pomos de suero. Dejó la mesa junto a la cama, hizo algunas anotaciones en un cuaderno, cambió mi pomo de suero y luego se marchó sin haberme dirigido la mirada una sola vez. Al cerrar la puerta no pude regresar a la paz de la nada anterior. Aún no recobraba los conceptos, pero me quedó, sin reconocerla, una sensación de que algo andaba mal, de que había más allá de la puerta una existencia desagradable, maloliente. Cerré los ojos instintivamente, buscando en la oscuridad la recuperación de mi nada; sin embargo, hallé que en mi retina se repetían los destellos del tubo fluorescente, sin contornos definidos; eran como largas serpientes rígidas y blanquecinas difuminadas sobre un fondo azul negro con más estrellas que un cielo a orillas del mar; y detrás de esas serpientes se formaron dos rostros gemelos: la enfermera. Abrí los ojos espantada. La habitación regresó a mi conciencia y mi conciencia regresó a la habitación dando tumbos, saltando de sector en sector, de lado a lado, una y otra vez sin detenerse en ningún sitio. Busqué, desesperada, un punto donde fijar mi atención, mis ojos, mis pensamientos. Lo hallé en el florero que había sobre la cómoda. Puse mi vida, esa vida que presentía pero que aún no idealizaba, en las formas del florero. Era un jarrón amarillo, delgado, y estaba vacío. Había una mosca posada en el borde. Pude oír el ras ras ras de sus patas frotándose. Dejó de frotarlas pero el sonido permaneció. No estaba en mis oídos, tampoco era una recreación del sonido que hacía mi mente. Provenía desde el jarrón y se hacía cada vez más potente, más, más, hasta que llegó a aturdirme. No grité, no pude, o no supe hacerlo. Volví a cerrar los ojos, pero esta vez, en lugar de encontrarme con ese cielo de estrellas rojas, vi la puerta del cuarto abriéndose, la mosca huyendo, luego a la enfermera entrando nuevamente, y con ella un médico, los vi mirarme, los vi correr hacia mí, los oí hablar, me llamaron por mi nombre, vi las imágenes acelerarse hasta que ya no fueron más que un manchón blanco y luego se detuvieron en seco: los vi morir. Primero al médico, luego a la mujer. Grité, esta vez sí grité; los había oído hablar y de inmediato recuperé las palabras, los conceptos, perdí definitivamente la nada. Grité, esta vez sí grité. La puerta se abrió, la mosca huyó y luego todo lo demás, repitiéndose las escenas del cuarto tal cual las había visto. De lo demás no fui testigo, pero sé que ocurrió, ocurre y ocurrirá; sé cuándo morirán desde que los miré a los ojos.
Desde entonces me basta con mirar a los ojos de una persona para saber todo de la vida que le resta. Me bastó con mirarme al espejo para saber de la mía.
Quisiera poder olvidarme completamente de todo, como de mi pasado.
Todo, todo lo sé. Sabía desde entonces que cuarenta años después me sentaría a decirle estas palabras. Supe desde entonces el día de mi muerte. Supe toda mi vida futura, supe lo que sabría y supe lo que jamás sabré. Desde entonces escribo mi vida sobre frases ya escritas; sigo el trazo de una letra que a veces, sólo a veces, reconozco mía.
Cuando los médicos permitieron el ingreso de mis padres, supe que eran mis padres no porque los recordara, sino porque vi que en sus vidas futuras yo sería su hija. Vi también el día y las circunstancias de sus muertes, pero como no los recordaba mis padres, esas muertes no me afectaron más que las del médico, la mosca y la enfermera. Creo que nunca sentí amor de hija hacia mis padres. Tal vez antes, pero no lo recuerdo; lo sé, pero no lo recuerdo. Ellos han muerto, no los lloré. Ellos murieron cada día desde que los vi morir. Cuando el día les llegó, no los lloré, no los sentí, no los extraño ni los extrañaré. Cada vez que una vida relacionada con la mía se extingue siento una leve descarga, un alivio en el alma. Con ellos, si bien no los amaba, por respeto reprimí mi alegría. No, no los lloré. Y sé que nadie llorará por mí.
Mi recuperación fue rápida; a la semana abandoné el hospital. Los médicos dijeron que mi pérdida de memoria era consecuencia del golpe y el largo sueño, pero que con el correr de los días iría recuperándola; alimentó esa especulación el que yo mostrara reconocer aspectos de la vida familiar; pero no eran recuerdos del pasado, sino del futuro. Sabía, por ejemplo, que en mi casa teníamos un perro porque vi a mis padres jugando con él. Los vi allí, en el hospital, pero los veía desde la ventana de mi cuarto, tal como ocurrió algunos días después.
Al despertar, todo para mí era un descubrimiento y a la vez un anacronismo. Todo era nuevo y gastado, llovido sobre mojado. Me asustaba lo que vivía pero del mismo modo en que deben asustarse los bebés cuando aparecen en el mundo. No creía que mi condición fuese algo anormal; de inmediato lo asimilé como algo que sencillamente ocurre y debe ocurrir. Jamás se me hubiese ocurrido decir a mis padres que podía ver el futuro, hubiese sido tan tonto como decirles que podía respirar. Ellos lo descubrieron (y yo sabía que lo harían) por los comentarios que emitía como si fuesen parte de una conversación trivial.
Qué lástima, papá; hoy vas a perder los documentos, decía, en mitad del desayuno; mi padre reía, luego perdía los documentos.
La primera vez, al igual que la segunda, no me dijeron nada; mis padres se miraban perplejos, queriendo creer en las casualidades. Pero a la tercera vez que anticipé un suceso, se alarmaron. Me inundaron con preguntas que no quise responder; aún hoy odio los interrogatorios. Me obligué a callar. Y mantuve el silencio por días, hasta que en un descuido, al ver a mi madre preparando la cena, le dije que no se molestara porque la tía Constanza traería pizzas. No esperaban a la tía Constanza, diez minutos después sonó el teléfono. Era la tía avisando que nos venía a visitar, y que traía pizzas. Mi madre se alteró, gritando me preguntó cómo sabía yo que vendría la tía Constanza. ¿Vos no lo sabías? Pregunté perpleja.
-No, cómo saberlo- dijo mi madre, más perpleja aún.
Finalmente aceptaron que yo poseía un don. Así lo llamaron. La palabra a mí me sonaba a un señor viejo y de bigotes, me desagradaba. Pero en ellos, si bien ya no estaban alarmados, persistía una inquietud que alguna noche rozaba en lo patético. Mi padre, por ejemplo, más de un vez insistió con que probara acertarle al número que saldría en la lotería. La primera vez que lo hizo se lo veía avergonzado, pero cuando le dije que el jamás ganaría la lotería (eso es lo que veía en su futuro) y que de nada le serviría que le diera ningún número (que por otra parte no veía), se enojó conmigo y me envió a la cama sin postre. Ojalá hubiese podido regalarle el número que me pedía, pero era inútil que insistiera y me presionara porque yo sólo podía saber el futuro en relación a las personas y no el futuro desligado de ellas. Si lo hubiese visto ganador de la lotería, está claro que no hubiese sido un mérito mío. Yo jamás he creado el futuro.
Con el tiempo aprendí a dominarme. Al cumplir mis quince años ya no me invadían los porvenires de las personas que me miraban sino cuando yo lo permitía. El proceso fue largo y muy doloroso. Durante años evité mirar a los ojos. Todo el mundo creía que mi actitud era lisa y llana timidez. Pero era más que eso. Era terror. Fue darme cuenta de que mi don no era algo que todo el mundo poseía; me sentía en desventaja con el mundo. ¿Cómo hacer para hablar con una persona de la que inmediatamente podía ver lo bueno y lo malo que escondía su alma, el día que la muerte cortaría su existencia? Yo lo sabía, ellos no. El dominio, sin embargo, sólo me servía con los otros; conmigo sólo logré un negación hipócrita, un olvido sin olvido de lo que alguna vez iba a pasar. Lo guardaba así, impreciso, haciendo lo imposible por extraviar los detalles. Pocas veces lograba hacerlo con lo mediato, jamás con lo inmediato. Saberlo todo me fue consumiendo la voluntad; sin embargo, la pesadez y el desgano no eran el motivo de que, por ejemplo, no atendiera el teléfono cuando sonara: no lo atendía porque sabía de antemano que no lo atendería. Creo que hasta mis sentimientos eran parte de una decisión, un abandono fatalista, una espera lenta y ríspida de la muerte.
Me enamoré de aquél chico porque me tocaba hacerlo. Y lo acepté aún sabiendo que me engañaría una y mil veces. Y me entregué a él sabiendo que luego se lo contaría a quien lo quisiera oír. Pero estaba escrito, sólo recorrí los trazos de esa letra que no es mía. A él tampoco lo lloré. Fue la única y última vez que sentí algo por un hombre. El amor no volverá jamás a mi vida. Lo sé desde el primer día. Y sin embargo seguí buscándolo, porque así estaba escrito. Por mi cama y por mis piernas pasaron tantos hombres y tantos nombres. Y de todos ellos supe que no eran el mío; y de todos ellos supe sus muertes; y de todos ellos supe sus vidas. De todos ellos me reí. No por maldad, sino por designio providencial.
Cuando cumplí mis dieciocho años, mi padre me dio una largo sermón sobre la vida y sus responsabilidades, sobre lo que debía y no hacerse (a mí, que todo lo sabía y ya la vida me aburría), y sobre la independencia. Hubiese querido cortarlo en seco y pedirle que no continuara, ya sabía lo que me diría. Pero estaba escrito que callara y así lo hice. Dejé que fuese él quien completara los trazos en esa página, su página. Como sea, lo que me dijo (y yo sabía que diría) era que debía comenzar a pensar en mi futuro (tuve ganas de reír), que debía estudiar o trabajar, debía hacer algo de mi vida. Tenés razón, le respondí. Y desde entonces me gané la vida leyendo el futuro en los ojos de la gente.
No me ha ido mal (sabía que así sería); he ganado lo suficiente como para independizarme poco tiempo después de aquella charla y vivir sin sobresaltos durante los diez años siguientes.
Mi primera cliente fue una compañera de trabajo de mi madre, bastante más joven que ella. Se llamaba Alexandra, así, con x; ella odiaba su nombre. Me gustó de inmediato su aspecto; era de una belleza indefinida, como si sus rasgos estuvieran aún por completarse. Casi infantil si bien rondaba los cuarenta años. En sus ojos grises percibí el deseo. Y yo también la deseé. Me entregué a ella en mi cuarto. Me gustó. Y lo mejor de todo es que sabía que me gustaría. Luego hablamos de su futuro. Se marchó decepcionada. Le dije que su vida sería exactamente igual hasta el día de su muerte. No volví a verla y jamás volveré a hacerlo. Morirá dentro de cinco años.
Fue la única y última vez que mantuve relaciones con una mujer. No volveré tenerlas.
Mi llegada al pueblo, como comprenderá, no fue casual; nada es casual. Me agota muchísimo relatar los hechos pasados, no sólo porque debo esforzarme para recordarlos, sino porque los he vivido dos y más veces. Los viví en el momento, los viví anticipándolos. Algunos de ellos, éste que voy a narrarle, especialmente, me demandaban días y días de lucha conmigo, con mi condición, con mi destino; por qué, me preguntaba, por qué tiene que ser así y no de otra forma. Por qué no puedo, conociéndolo, modificar mi porvenir. Era tan absurda la pretensión de modificarlo. ¿Cómo llamar porvenir a los hechos que jamás sobrevendrán? Lo escrito, escrito está. ¿Sabe que eso dijo Pilatos cuando los judíos le reclamaron modificar el cartel que mandó colgar en lo alto de la Cruz? Ese que decía Jesús Cristo Rey de los Judíos. No señores, lo escrito, escrito está. De manera que, entiéndame bien, está más que justificado el que yo me lave las manos por lo que ha ocurrido y ocurrirá. ¿Le interesa saber cuándo morirá? No me lo diga, sé que no; pero sí le interesa saber si habrá encontrado una buena razón para morir, aunque prefiere que no se lo adelante y está escrito que no lo haré.
Mi primer contacto con el pueblo fue en Buenos Aires, en la persona de un hombre llamado Belisario.
Belisario trabajaba para el frigorífico; era una especie de mandadero, aunque a veces también negociaba las ventas con plenos poderes de decisión. Lo vi por primera vez en el café La Perla, en la avenida Corrientes. Yo tomaba mi merienda en una mesa contigua a la suya. Vio que sacaba un cigarrillo de la cartera y automáticamente me ofreció fuego; suelo rechazar con indiferencia este tipo de avances, pero estaba escrito que a él se lo aceptaría, que lo miraría a los ojos, que iríamos a la habitación de su hotel, que se enamoraría de mí.
Hicimos el amor; él con torpeza y algo de temor; yo sin sorpresas. Luego nos dormimos hasta media mañana y, al despertar, nos quedamos en la cama hasta pasado el mediodía. No hablamos; él porque estaba demasiado perturbado con la inmediatez y proporción de sus sentimientos; yo porque nada podía interesarme saber de él que no supiera. ¿Su pasado? Para qué. Los pasados son una pura tautología del futuro. Basta con ver lo que hubo adelante para saber lo que habrá detrás. Almorzamos en el restaurante del hotel y ya en la sobremesa me preguntó si me gustaría conocer el pueblo donde vivía. Estaba determinado que diría que sí.
Salimos a media tarde, cuando todavía era tibio el sol de aquél invierno. Llegamos entrada la noche. Llovía. Se detuvo a la puerta de su casa, apagó el motor del coche, y entonces ocurrió lo que debía: sufrió un infarto. Lo vi desvanecerse, aterrado no por la muerte en sí, sino por la vida que se le escurría. No sé qué futuro había imaginado conmigo; soy incapaz de leer la mente, sólo veo el porvenir. El iba a morir esa noche y yo lo sabía.
Bajé del auto; la lluvia caía con fuerzas. Saqué del baúl un bolso de mano que traía conmigo y me dirigí sin prisa hacia la pensión donde me hospedaría por largo tiempo.
¿Ha sentido alguna vez la sensación de estar perdido en un lugar que conoce como la palma de su mano? Eso fue lo que sentí al llegar a la pensión. Era la casa que sabía, la noche y la puerta que correspondían, sin embargo en lo profundo de mi alma tuve miedo; el miedo de los cobardes a lo desconocido. ¿Si era lógico, dice? Claro que lo era, estaba escrito que así sería. A veces creo que son alicientes que me permite Dios para no fatigarme con la indolencia: la posibilidad de una ansiedad antes del sexo, de una desconfianza delante de un plato de comida, de ese temor del que le hablé. Otras, en cambio, sospecho que son meras reacciones reflejas de aquél pasado que he olvidado; el futuro como intuición del pasado, y el pasado como molde de emociones. Sabía lo que ocurriría en y desde esa casa; algo tan extraño a mi vida cotidiana, de ahí el temor, de ahí que me pareciese desconocido. Pero de las dos posibilidades prefiero la primera, la de Dios. Es una forma de congraciarme con el que me castigó con este don. ¿Cuál habrá sido mi pecado, o el de mis padres, o mi karma? No lo sé. ¿Si creo en la reencarnación? No puedo decirlo, mi visión se limita hasta el día de la muerte. Sé cuándo moriré, pero no veo nada más allá de mi muerte. Puede ser como usted dice; tal vez no haya nada más allá; o sólo un tenue reflejo del acá. De todas maneras, y está demás que se lo aconseje porque de todos modos me desoirá, no se preocupe por esas cuestiones: jamás le será dada una respuesta razonable, ni siquiera una con las formas de la fe; usted jamás podrá jactarse de ser un hombre de fe. ¿Qué como sé lo que piensa si no puedo leer la mente? No estoy leyendo su mente, sino las páginas que alguna vez escribirá. Si es usted sincero con lo que escribe, entonces lamento decirle que son pocos los secretos que ha guardado para mí.
Me enteré por una vecina del pueblo que Luisa se ahorcó hace unos meses con la soga de colgar la ropa. Había una nota en la sala, apoyada al centro de mesa. Con letra prolija, casi dibujada, rezaba: “Estaba escrito”.