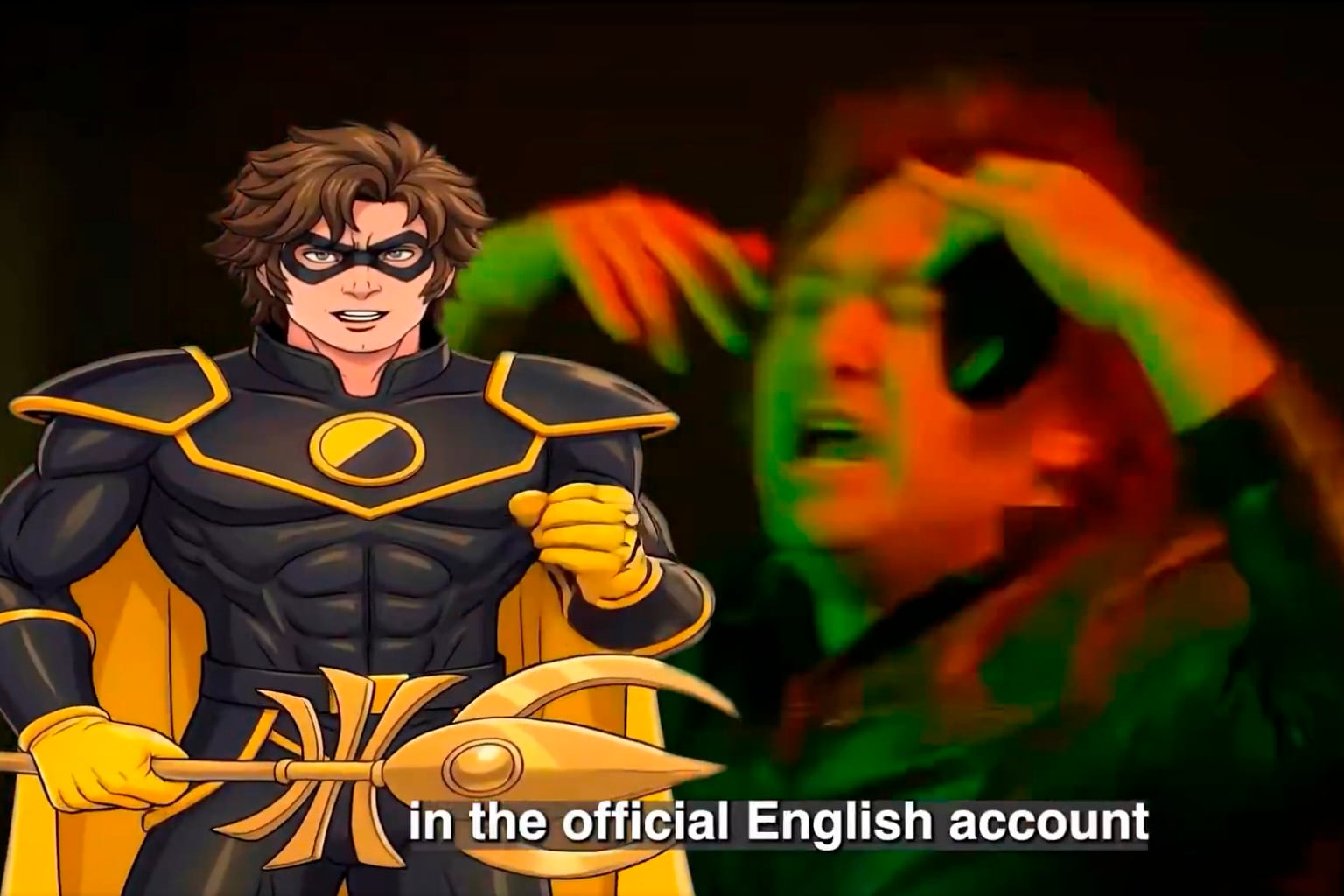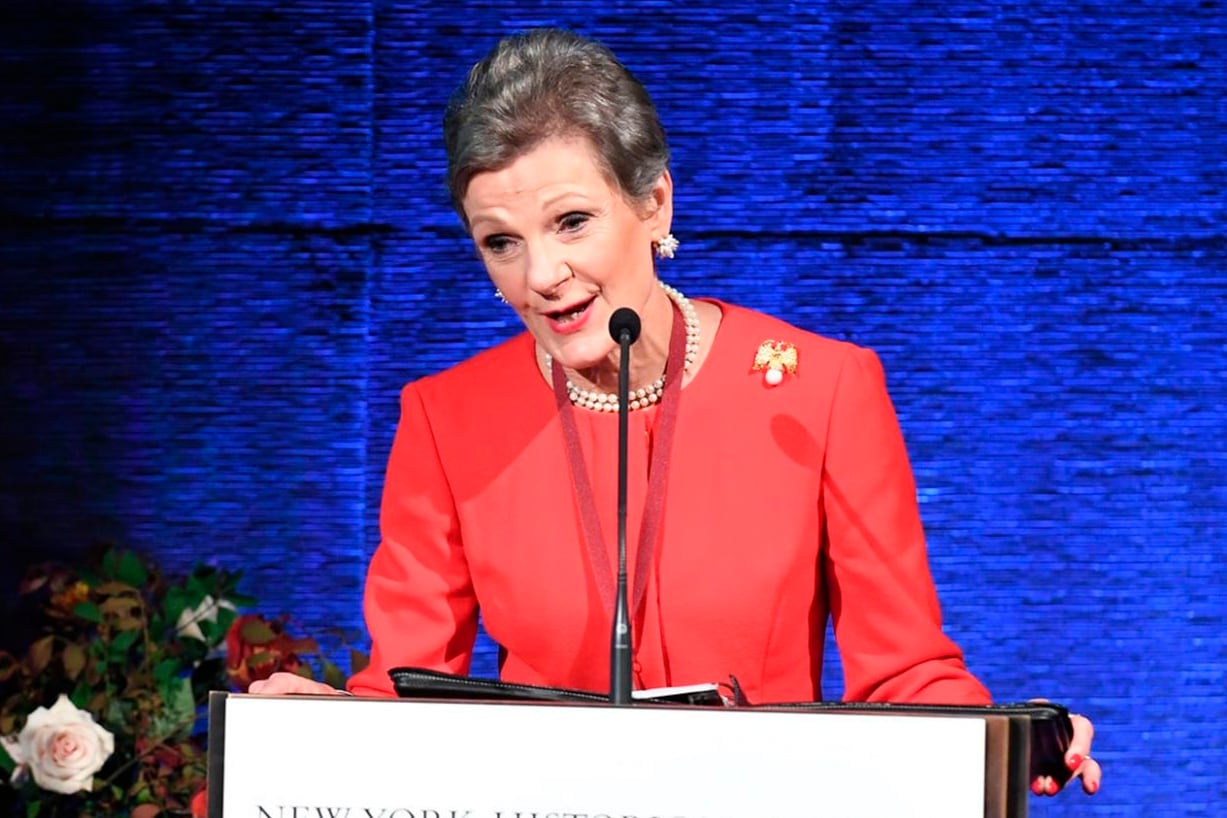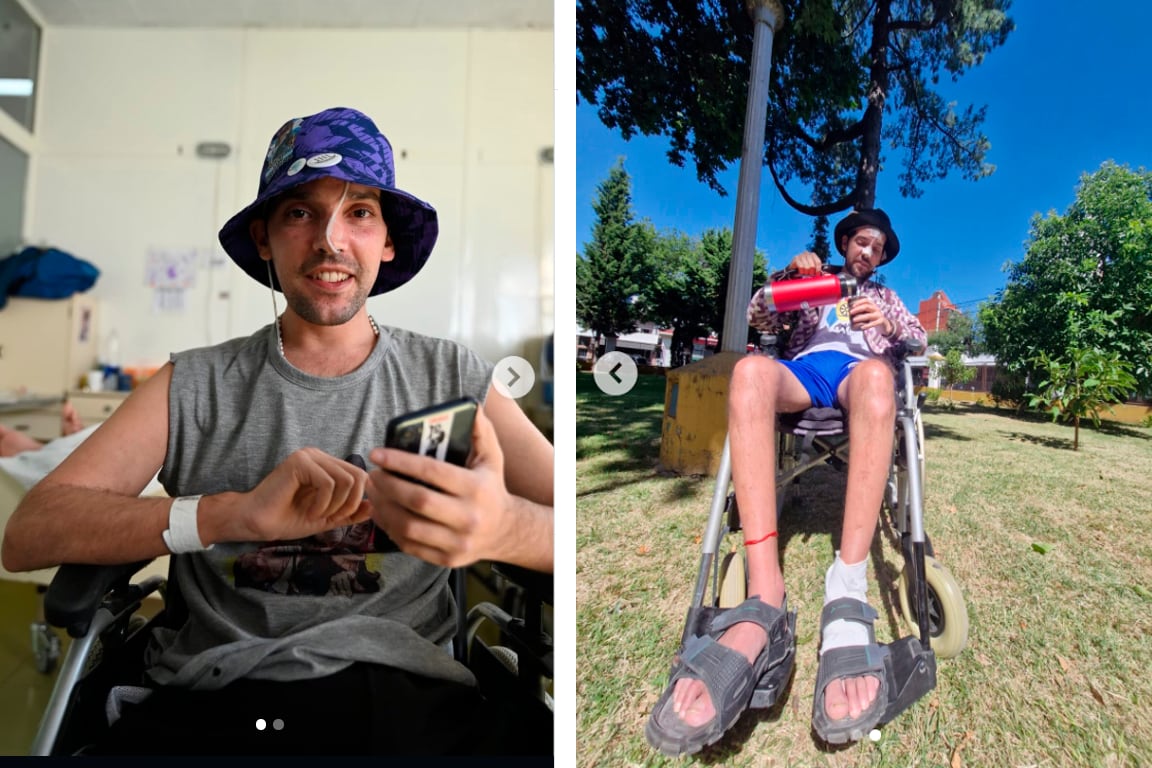Intoxicada
Todas al ring
La televisión abierta es un formato en crisis, pero resiste con viejas tácticas de representación de los cuerpos femeninos y las relaciones que se tejen entre nosotras. Siempre dispuestas al combate, se nos presenta con el mote de “ángeles” sólo para acentuar el chiste de que dormimos enroscadas, listas para atacar a las otras. Y en ese relato se teje buena parte de la ficción mediática, mientras en la radio brillan por su ausencia las voces que podrían representarnos, en la tele se lucen sólo las que están dispuestas a la guerra. Una apuesta a contradecir lo que está pasando en las calles.