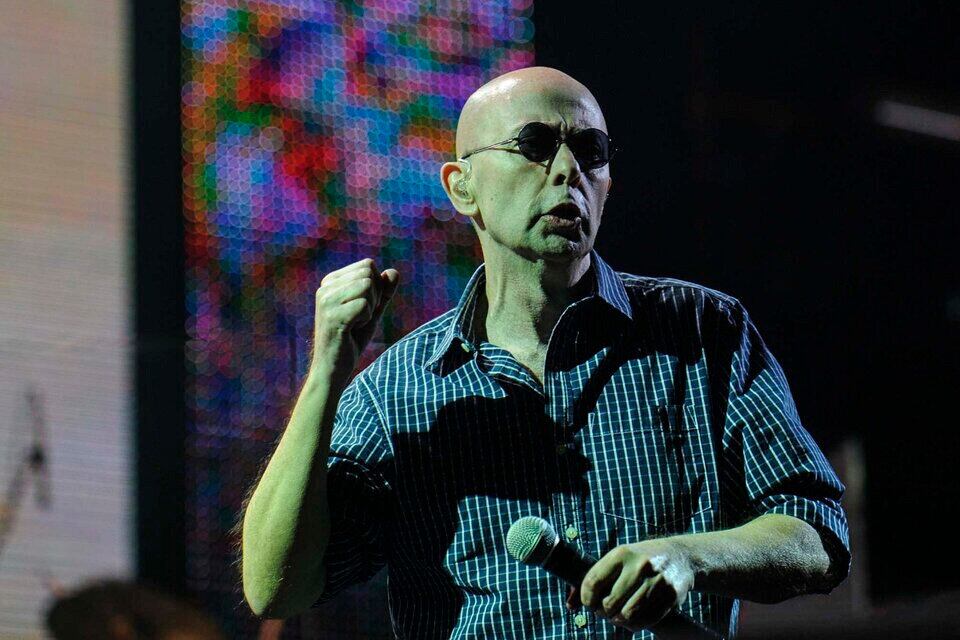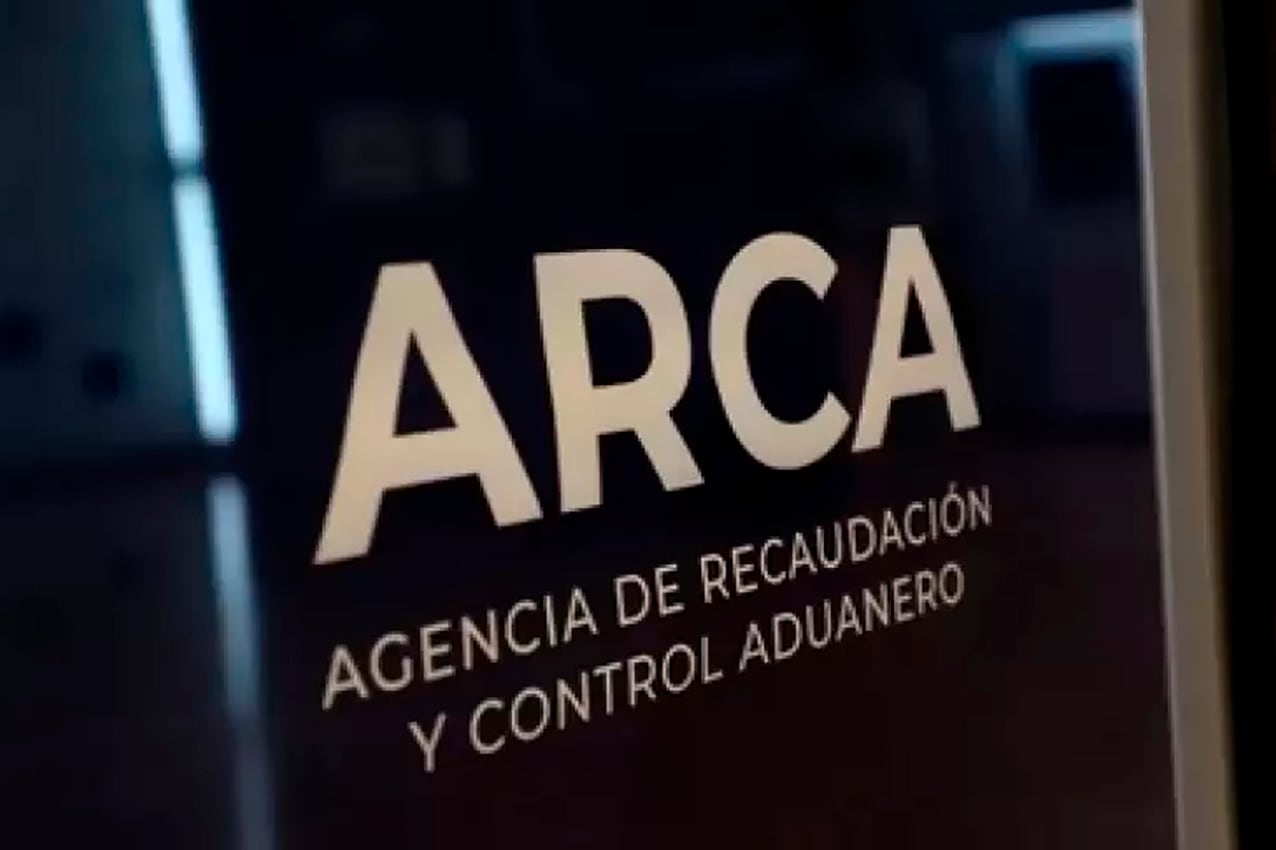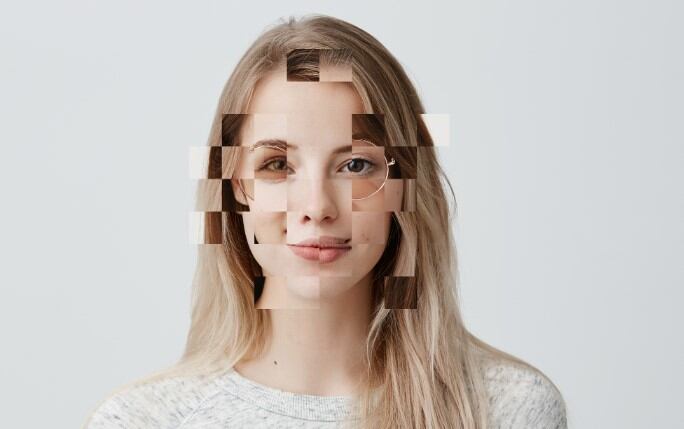La contundencia de los datos
Jóvenes y narrativas punitivistas
Discursos mediáticos violentos y performativos que sobredimensionan hechos de violencia protagonizados por niños y adolescentes para consolidar un sentido común que argumenta que los problemas sociales se resuelven con más castigo. Una narrativa que desplaza las causas estructurales.