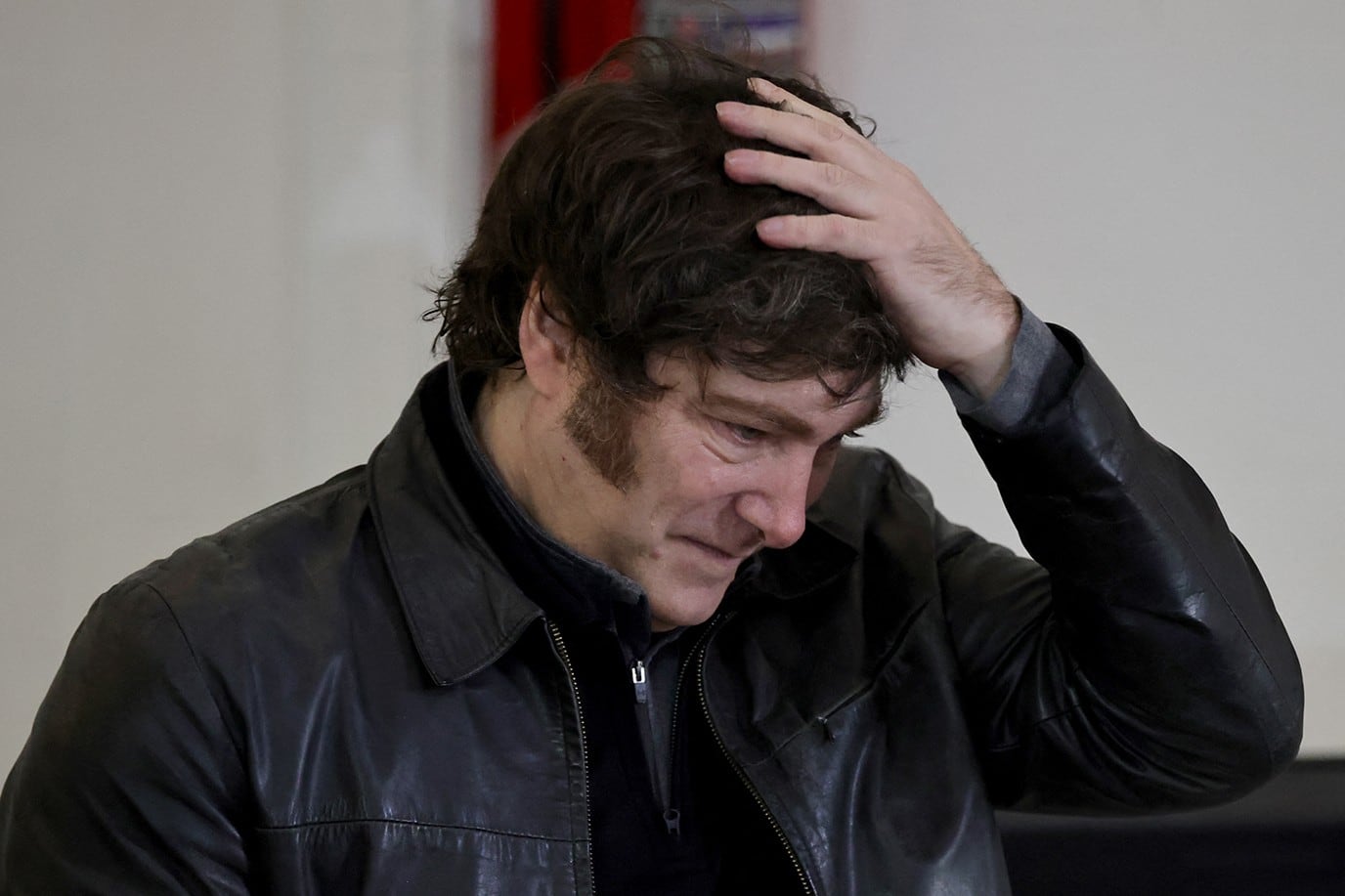Se estrena la versión restaurada de "La quimera del oro" y por primera vez Charles Chaplin desembarca en salas de grandes cadenas y shoppings
El tercer largometraje de Charles Chaplin y el segundo con él como protagonista cumple cien años y, para festejarlo, una restauración del film original fue estrenada durante el último Festival de Cannes. El amor, la soledad, la ambición, la lucha contra la naturaleza, son los principales tópicos de La quimera del oro, una película que se transformó en un descomunal éxito cuando se estrenó en los Estados Unidos en 1925 y que terminaría de perfilar a su creador, marcando su derrotero posterior y fundiendo su imagen con el personaje: Charlie o Carlitos, el Pequeño Vagabundo, El Hombrecillo, Charlot. La quimera del oro llega próximamente a las salas argentinas, marcando un debut para Chaplin en las grandes cadenas y las salas de shoppings.