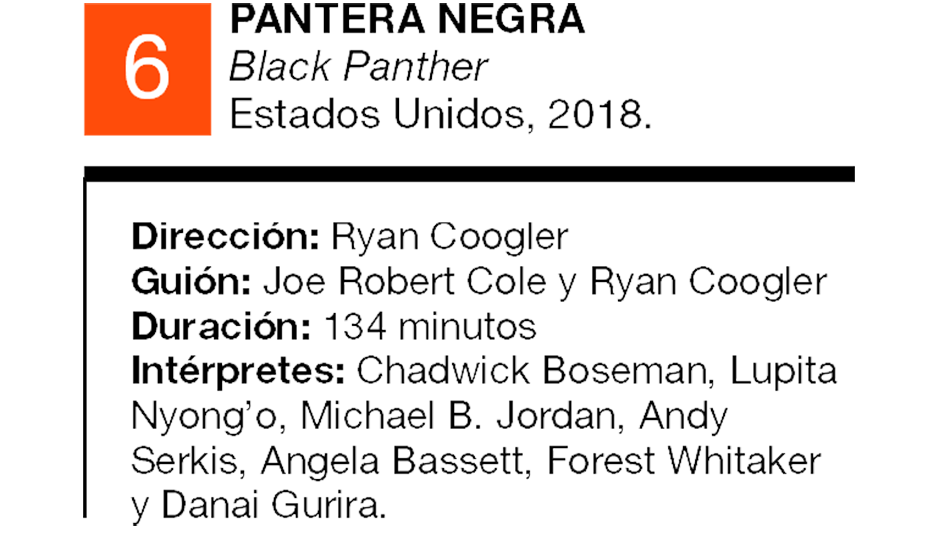Dieciocho películas, más de una decena de superhéroes provenientes de toda la galaxia, cinco mil millones de dólares de recaudación en taquilla... El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) marcha a todo vapor desde hace diez años, pero recién ahora se calza las botas. Desde la seminal Iron Man (2008), la empresa evitó incluir cualquier elemento falible de interpretarse al calor de la coyuntura, con acciones y personajes circunscriptos a terrenos impersonales y un crecimiento “hacia adentro” del UCM en lugar de “hacia afuera”. Eso hasta ahora. Pantera negra es la primera película de Marvel que parece transcurrir en este mundo y no en cualquiera. Es una película que, además, se hace cargo abiertamente de esa condición ensayando una mirada propia –o todo lo “propio” que pueda haber en un tanque supervisado hasta el último pixel– que dialoga con la actualidad política, social y cultural de los Estados Unidos de la era de Trump. Pero de allí a ser el peliculón que vaticinaban las críticas norteamericanas hay un trecho importante.
Una buena porción de esos textos le endilgaron como virtud la de tener “al primer superhéroe negro”, como si nunca hubieran existido el Blade de Wesley Snipes o, más acá en el tiempo, el Hancock de Will Smith. Lo cierto es que este personaje, presentado públicamente en Capitán América: Civil War (2016), no es “el primero” pero sí el más importante, el que efectivamente se hace cargo de un linaje étnico, el único nacido de una superproducción con un director y casi todo un elenco negro. En ese sentido, Pantera negra funciona mejor como gesto político que como película, aun cuando muestre un entusiasmo similar a los de esos jugadores de fútbol que salen a romperla después de pasar una temporada en el banco de suplentes. Corre y transpira por la causa, pero cuando le bajan las pulsaciones exhibe las mismas limitaciones que las del 99 por ciento de sus colegas blancos.
A excepción de un par de escenas en Estados Unidos y otras en Corea, el film de Ryan Coogler (Creed: Corazón de campeón) transcurre íntegramente en Wakanda, un país ficticio de Africa que encarna lo más parecido a la concreción del triunfo de la soberanía y la libertad contra el colonialismo. Allí el flamante rey T’Challa (Chadwick Boseman) tiene como misiones más importantes el mantenimiento de la armonía entre las distintas colectividades –hay una en principio “opositora” que mira de reojo al nuevo monarca– y la protección de las riquezas naturales del suelo, en especial de un metal de origen extraterrestre llamado vibranio. Con este material, su hermana Shuri le fabrica el traje de su alter ego superheroico. Que ella tenga toda la simpatía e inteligencia que le falta T’Challa, quizás el personaje menos carismático del UCM, y que a lo largo de las poco más de dos horas de metraje las mayores muestras de bravura y sabiduría recaigan en personajes femeninos, le suman a un film de indudables aspiraciones reivindicativas otro elemento caliente de la actualidad como el empoderamiento de las mujeres.
Es un problema –para la película, no para la reivindicaciones, que funcionan bárbaro– que T’Challa sea un sujeto tan poco interesante, con su habla cansina, falta de gramaje emocional y una solemnidad que a estas alturas aburre. Un problema que el guión intenta sortear poniéndole no uno sino dos villanos. Igual que en Thor: Ragnarok, el film anterior de Marvel, inevitablemente uno de ellos pierde peso narrativo. La buena noticia es que se impone Erik Killmonger (Michael B. Jordan) por sobre Ulysses (Andy Serkis), un cultor de la supremacía blanca que no ve con muy buenos ojos al flamante rey pero que se vuelve un recuerdo para cuando inician los créditos finales. Partidario de la lucha antes que de la unidad, Killmonger está vinculado a T’Challa por un pasado que no conviene develar, y por lo tanto tiene derecho a luchar por el trono, según las normas de la comunidad. Se trata de un (anti)héroe complejo y trágico, que piensa y siente y lo mismo que su gente, y cuya villanía surge por una cuestión metodológica y de origen antes que por ideales opuestos. Son, pues, las caras de una misma película.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/ezequiel-boetti.png?itok=dadtSjpA)