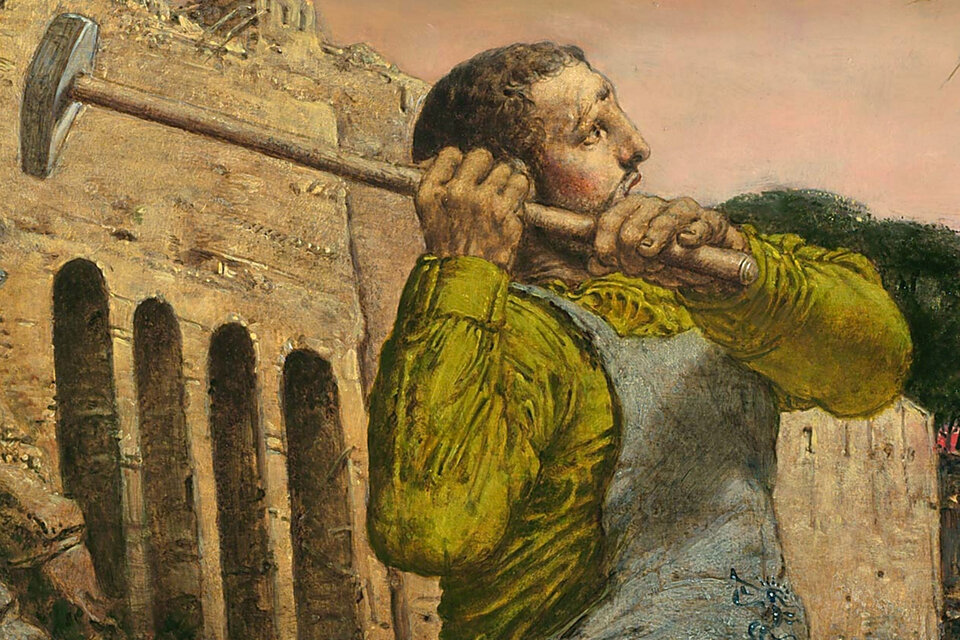En 1903 Juan B. Justo publica "El realismo ingenuo", un articulo breve pero de sumo interés para adentrarnos en la trayectoria teórico‑política de las izquierdas latinoamericanas. El fundador del Partido Socialista Argentino ya porta en aquel tiempo en sus alforjas un currículum imponente, pues había sido el primer traductor al castellano del tomo I de "El Capital". Conocía por tanto la obra de Marx y Engels con detalle y por cierto que admiraba su vertebral aporte al pensamiento social ("una teoría económica de la historia").
Sin embargo su relación con los prestigiosos ideólogos del materialismo histórico no era apologética ni cegada por la veneración, sino selectiva y no exenta de reparos. Dicho posicionamiento era extraño para la época, pues la casi totalidad de los emblemas del marxismo (Rosa Luxemburgo, Kautsky, Trotsky o Lenin por citar solo algunos) consideraban a la herencia de Marx un corpus impecable que solo requería algunas precisiones o apenas adolecían de la falta de una instrumentación adecuada.
El que resquebrajó esa estricta fidelidad fue Eduard Bernstein (a la sazón principal discípulo de Engels), que hacia 1899 da a luz un libro que ocasiona un sonoro estrépito ("Las premisas del socialismo y las tareas de la Socialdemocracia"). Esa conmoción fue sin dudas justificada, pues lo que allí se pregona es que la inesperada demora de la revolución proletaria pregonada en 1848 por el "Manifiesto Comunista" no es mero producto de impericias tácticas o desajustes pasajeros sino responsabilidad de las fallas conceptuales que anidaban en la propia letra de los padres de la doctrina.
Las objeciones son varias pero la más incisiva apunta al núcleo primordial de la perspectiva emancipatoria del marxismo, la noción de plusvalía. En breve síntesis para Bernstein la disminución de la plusvalía absoluta (el número de horas trabajadas) derivada de los avances tecnológicos (plusvalor relativo) permite simultáneamente el incremento de la tasa de ganancia de la burguesía y la disminución de la tasa de explotación del obrero; por lo cual la crisis de sobreproducción y de subconsumo que supuestamente preparan las condiciones objetivas para un implosión económico‑social no se verifican.
Pues bien, Justo, que siempre admitió que sus primeras fuentes de inspiración no fueron Marx y Engels sino Herbert Spencer y Domingo Faustino Sarmiento, ejecutó en el texto arriba mencionado una operación analítica análoga a la de Bernstein. Sólo que no se detiene en la recusación a los alcances del plusvalor (aunque la comparta, como indicará en otros escritos) sino en las influencias filosóficas que se revelan decisivas en el pensamiento marxista. Su malestar tiene un destinatario directo que se llama Jorge Guillermo Hegel y eso por dos rotundas razones. La primera, lo hermético e intrincado de su discurso (que al infiltrar la retórica socialista la torna inaccesible para un proletariado que necesita verdades simples y eficaces). Y la segunda, más relevante, la manera en que la dialéctica le adiciona a la teoría económica de la historia más incordios que beneficios.
Sobre el concepto de dialéctica han corrido ríos de tinta, pero Justo elige para referirse a ella una canónica definición que en su momento había establecido Gregori Plejanov, el precursor del comunismo ruso ("Todo fenómeno encierra las fuerzas que han de engendrar su contrario"). De dicha sentencia se desprenden entonces dos aspectos sustantivos. En primer lugar que en el desarrollo de la historia rige el principio de la negatividad, por el cual es el antagonismo y no la evolución lo que dispara las grandes mutaciones civilizatorias; y en segundo término que ese "fenómeno" llamado capitalismo sería desplazado por una fase superior que vendría a extirparlo radicalmente.
Influenciado como puntualizamos por el positivismo, Justo no admite ni una cosa ni la otra, y partir de una concepción naturalista de lo social, sostiene que el paso de capitalismo al socialismo es casi como el que determina el fin del verano y el despertar del otoño. Un mundo sin jerarquías del dinero no requiere por tanto ni de revoluciones ni de dictaduras del proletariado, sino un proceso gradual de reformas en las cuales se conserve el salto en la productividad que benéficamente implica el capitalismo pero corrigiendo drásticamente la distribución del excedente entre las clases postergadas.
En esa dirección, el Partido Socialista siempre descreyó de las potencias de la lucha gremial y específicamente de la huelga general como mecanismo idóneo para garantizar conquistas, privilegiando en cambio la acción legislativa y el desarrollo de los espacios cooperativos. Desplazadas la dialéctica y el plusvalor, no es el conflicto lo que estructura el tránsito de un modo de producción a otro, sino el saber acompañar el ritmo de una historia pensada siempre bajo una lógica perfectiva y acumulativa.
Ese cierto desprecio por la acción sindical tendrá duraderos e irreparables efectos, condenando al Partido Socialista a la irrelevancia en ese terreno. Su renuencia a la acción directa y al instrumento de la huelga desentonaba con un momento en el cual la modernización capitalista convivía con situaciones altamente lesivas al interior de las clases trabajadoras. El informe Bialet Masse de 1904 había sido lapidario respecto de las oprobiosas condiciones de vida de aquellos a los cuales los socialistas apenas invitaban a concurrir a las urnas o formar apacibles cooperativas de consumo.
En ese contexto, ganarán duradera primacía en el movimiento obrero los grupos anarquistas, que por entendibles razones sintonizaban mucho mejor con el crispado clima social de la época. Por una parte su intransigente antiestatalismo se condecía claramente con el agrio rostro del régimen oligárquico realmente existente, y por el otro su internacionalismo (que rechazaba por cierto la nacionalización mientras condenaba la inanidad transformadora del sufragio) generaba adhesión en un mundo de inmigrantes que se resistía a abandonar sus rasgos culturalmente identitarios. Por lo cual su permanente agitación insurreccional, su confianza en la acción directa y porque no algunos componentes de violencia le granjearon numerosas y arraigadas simpatías entre los sectores explotados.
Sin embargo, desde las entrañas mismas de la Socialdemocracia europea emanarán enfáticas disidencias. En 1897 Georges Sorel escribe "El porvenir de los sindicatos obreros" y ametralla allí muy fuertemente contra el parlamentarismo, estableciendo el rol fundamental del sindicato como motor de la revolución social y de la huelga general como mito fundante de la sociedad igualitaria del futuro. Lector de Vico, Sorel no ve en el capitalismo una positividad necesaria sino un lapso de decadencia civilizatoria que debe ser quirúrgicamente eliminado.
En la Argentina lo que se llamará sindicalismo revolucionario se inspira en esas fuentes, inaugurando una extensa hegemonía en la cual importa más lo gremial que lo político, la unidad organizativa de la clase por encima de las discrepancias ideológicas. Una mutación fundamental explica por cierto estos nuevos vientos, y ella es el triunfo electoral de Hipólito Yrigoyen en 1916. Ese estado represivo que suscitaba el fatuo entusiasmo evolutivo del socialismo y el encono militante del anarquismo pasa a mostrar una actitud más dialoguista y socialmente permisiva. El sindicalismo revolucionario encuentra terreno entonces para hacer de la negociación y el zigzagueo corporativo una táctica que encuentra tangibles beneficios.
Visto en perspectiva y por cierto con intensidades notablemente distintas, esa mentalidad sindical termina abrevando en el surgimiento del peronismo.
Pues bien, el sindicalismo argentino vive, es obvio, un convulsionado presente, en el que simultáneamente se debate cual debe ser su actitud ante la restauración conservadora desplegada por el Presidente Macri, brotan imputaciones de corrupción sobre algunos de sus miembros y ahora Hugo Moyano radicaliza sus posturas. El análisis político suelen aquí caer en simplismos, como si la claudicación o las pendulaciones de varios dirigentes fuesen sólo consecuencia de flaquezas individuales o extravíos de coyuntura.
En algún sentido, el dilema del movimiento obrero de hoy es similar al que atravesó (penosamente salvo contadas excepciones) durante el menemismo. ¿Cómo un sindicalismo acostumbrado desde los 20 a pactar con el estado y desde los 40 a ver a ese estado como ideológicamente afín, puede combatirlo ahora sin esmerilar su propio poder corporativo (por el cual consigue recompensas para sus bases)? Fracasada la opción socialista, extinguida por anacrónica la perspectiva del anarquismo y en crisis frente un neoliberalismo surgido en democracia las enseñanzas del sindicalismo apéndice de los beneficios del estado, parece la hora de una innovación drástica. Que por supuesto supone honestidad y transparencia, pero fundamentalmente la capacidad de enfrentar sin genuflexiones las inclemencias de un gobierno patronal adverso sin dinamitar los resquicios institucionales que aún en nuestro capitalismo dependiente permiten algunos calmantes para los dolores siempre candentes del pueblo argentino.