![]()
![]()
![]() Sábado, 15 de agosto de 2009
| Hoy
Sábado, 15 de agosto de 2009
| Hoy
LIBROS
Historia de las epidemias
Adelanto exclusivo de la Historia de las epidemias, de Matías Alinovi. Aquí un fragmento de la introducción y otro del capítulo dos, La sífilis.
Historia de las epidemias
Matías Alinovi
Ed. Capital Intelectual
Colección Estación Ciencia
Desde el principio, el cronista de las epidemias obedece a una intuición que lo desplaza de su subjetividad. No entiende lo que ve y quizá ni siquiera sobreviva a lo que relata, pero se intuye testigo de unas calamidades cuya explicación, cuyo remedio, llegará en la lectura corrida de una historia de las epidemias, que recogerá su testimonio. Fatalmente, sin embargo, describe desde su subjetividad, arriesgando explicaciones improcedentes, pero intentando al mismo tiempo registrar con impasibilidad de cronista los hechos relevantes –y él no sabe cuáles son– que vendrán a informar aquella historia, los hechos que permitirán a futuros hermeneutas, a ulteriores intérpretes de su texto, encontrar, si no un sentido, sí una explicación racional de las causas. El cronista de las epidemias escribe lo que ve sin entender, para que otros entiendan sin ver.
Como las batallas, las epidemias viven en la crónica, en esa bitácora multitudinaria que constituye un género.
LA SIFILIS
1. El origen
Con la aparición de la sífilis, la crónica de la epidemia debe dar cuenta de un elemento novedoso, ya olvidado por los cronistas: la falta de tradición de una enfermedad. La sífilis irrumpe en Europa en un lugar preciso, en un momento preciso, sin antecedentes visibles, ante el silencio perfecto de Hipócrates y de toda la tradición de los compiladores griegos y árabes, y sin registrar una sola mención en los relatos bíblicos, llenos de apestados y leprosos. La sífilis irrumpe sin nombre, y por eso mismo, sin dignidad de maldición divina, porque la creencia en el castigo inveterado debe apoyarse en un prestigio.
El silencio de las fuentes es el argumento irrebatible de quienes, en Europa, sostienen el origen americano de la enfermedad. Escribe Voltaire que a su juicio –aunque la opinión ya es tradicional en su época–, dos cosas prueban que se debe la sífilis a América. La primera es la multitud de autores, de médicos y de cirujanos del siglo XVI que atestiguan esa verdad. Argumento débil, poco o nada definitivo, extraño a la irreverencia de Voltaire, que en el párrafo anterior se ha burlado de los compiladores porque se limitan a repetir lo que otros han sostenido, erróneamente, antes –que la sífilis y la lepra son el mismo mal, un intento por crearle una tradición a la sífilis asimilándola a otra enfermedad, que Diderot secundará en la Enciclopedia–. Argumento peligroso, que podría volverse contra el propio Voltaire, que sobre el punto no hace sino repetir lo que otros han dicho antes. Falso argumento de autoridad por el número: no eran más reales los miasmas cuando toda la Universidad de París confirmaba su existencia.
El segundo argumento de Voltaire también remite a la autoridad de las fuentes, pero esta vez a su silencio, y eso lo vuelve, quizás, irrebatible. Dice Voltaire: “Es el silencio de todos los médicos y de todos los poetas de la antigüedad, que no conocieron jamás esta enfermedad, y que jamás pronunciaron su nombre. Yo considero aquí el silencio de los médicos y de los poetas como una prueba igualmente demostrativa. Los primeros, empezando por Hipócrates, no hubieran dejado de describir la enfermedad, de caracterizarla, de darle un nombre, de buscar algún remedio. Los poetas, tan malévolos como abnegados son los médicos, habrían hablado, en sus sátiras, de la blenorragia, del chancro, de todo lo que precede a este mal horrible, y de todas sus consecuencias: pero no encontraréis un solo verso en Horacio, en Catulo, en Marcial, en Juvenal, que tenga la menor relación con la sífilis, mientras que se explayan, todos, con tanto agrado sobre todos los efectos de la orgía”.
Lo cierto es que en el origen de la sífilis sólo hay un hecho concreto e incontrovertible: las primeras alusiones europeas a la enfermedad coinciden con el retorno de los expedicionarios de Colón. Esa vuelta señala el comienzo de una operación curiosa en el género de la epidemia: la invención de una tradición.
Pero hay otra novedad en la sífilis: unos síntomas precisos que parecen indicar, inequívocamente, el modo en que se opera el contagio. La sífilis es, desde el principio, una enfermedad venérea. Esa certeza inhabilita una discusión importante, porque implica otras, propia de la crónica de la epidemia: la de la forma de la transmisión. Y al inhabilitarla, prácticamente desarticula la crónica.
La retórica de la ira divina ante las iniquidades de los hombres, cuyo brazo científico habían sido los miasmas colectivos, que indiferenciadamente descienden sobre el pueblo, es ya insostenible. La sífilis se contrae en el acto venéreo con un sifilítico. La transmisión es individual, y si la enfermedad es un castigo, será, en todo caso, el castigo por una conducta personal. Ese pasaje del apestado anónimo al sifilítico individual, del miasma a Venus, de la resignación a la determinación (preservarse de la enfermedad es, quizá por primera vez, un acto de la voluntad, basta con la castidad), de la compilación a la experimentación, indican que si la peste es una enfermedad medieval, la sífilis es definitivamente renacentista.
Pero además el acto venéreo es una tradición personal que el sifilítico está obligado a revisar. Y esa revisión aleja aún más la enfermedad del prestigio de lo antiguo, de la inescrutabilidad de la ira divina, presentándola como el resultado de una cadena causal de conductas personales, de decisiones personales. La revisión de la cadena causal es un movimiento propio de la enfermedad venérea que concentra la atención en el mecanismo del contagio. Voltaire no pasa por alto las posibilidades paródicas del contagio sexual, y narra que cuando Cándido (1759) reencuentra a su antiguo profesor de filosofía, el doctor Pangloss, en el primer momento no lo reconoce. Lo que encuentra Cándido es un mendigo, cubierto de pústulas, que lo reconoce a él. Es Pangloss. Cándido le pregunta por la “razón suficiente” que lo ha llevado a estado tan penoso, y Pangloss le responde que ha sido el amor. Cándido quiere precisiones mayores, cómo tan bella causa ha podido producir en el filósofo un efecto tan abominable. Pangloss responde:
–Tú has conocido, amado Cándido, a Paquita, aquella linda doncella de nuestra augusta baronesa. En sus brazos gocé las delicias del paraíso, que han producido estos tormentos del infierno que ahora me consumen; estaba infectada, y quizá los tormentos la hayan matado ya. Paquita había recibido aquel presente de un franciscano instruidísimo, que se remontó hasta las fuentes para averiguar el origen de su mal; a él se lo había pasado una vieja condesa, la cual lo había recibido de un capitán de caballería, que lo hubo de una marquesa, a quien se lo dio un paje, que lo cogió de un jesuita, el cual, siendo novicio, lo había recibido en línea recta de uno de los compañeros de Cristóbal Colón. Yo, por mi parte, no se lo daré a nadie, porque he de morir muy pronto.
–Pero Pangloss –exclamó Cándido– ¡qué extraña genealogía! ¿No es una estirpe que remonta al diablo?
–En modo alguno –replicó aquel varón eminente–; era algo indispensable en el mejor de los mundos, un ingrediente necesario, pues si Colón no hubiera atrapado en una isla de América esta enfermedad que envenena el manantial de la generación, y que a menudo hasta llega a impedirla, y que manifiestamente se opone al gran objetivo de la naturaleza, no tendríamos chocolate ni cochinilla, y se ha de notar que hasta el día de hoy, en nuestro continente, esta dolencia nos es peculiar, no menos que la teología escolástica. Todavía no se ha introducido en Turquía, en la India, en Persia, en China, en Siam ni en el Japón; pero hay razón suficiente para que allí la padezcan dentro de algunos siglos. Mientras tanto, ha hecho maravillosos progresos entre nosotros, especialmente en los grandes ejércitos, que constan de honrados mercenarios muy bien educados, los cuales deciden la suerte de los países; y se puede afirmar con certeza que cuando pelean treinta mil hombres en una batalla campal contra un ejército igualmente numeroso, hay cerca de veinte mil sifilíticos por bando.
En el relato de Pangloss –en la lucidez irreverente de Voltaire– está todo: la sífilis es una enfermedad venérea, sin tradición, de supuesto origen americano, traída a Europa por los compañeros de Colón, propagada por los ejércitos, y, en general, por los efectos de una conducta personal vituperable.
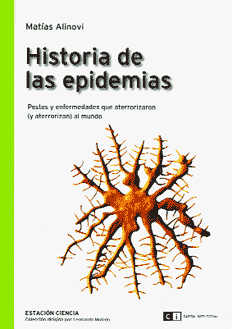
-
Nota de tapa> QuImica, contaminaciOn y salud
Un veneno llamado cadmio
QUIMICA, CONTAMINACION Y SALUD
Por Raúl A. Alzogaray -
LIBROS
Historia de las epidemias
-
Desde el cielo
-
Mateadas científicas darwinianas
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






