![]()
![]()
![]() Sábado, 5 de abril de 2003
| Hoy
Sábado, 5 de abril de 2003
| Hoy
Armas (y doctrinas) del Imperio
El afán imperial de Estados Unidos de ningún modo es novedoso. Desde que en 1898 McKinley se lanzó a la toma de los restos del caduco imperio español (Cuba, Puerto Rico y Filipinas), y la planteó como una cruzada contra el despotismo y el atraso, hasta la actual de Bush, siempre se necesitaron justificaciones retóricas (la pobre prosa de George W. es un ejemplo). Una de ellas fue el “mesianismo tecnológico” que se proponía librar una guerra “para terminar con todas las guerras” e imponer la paz perpetua, para lo cual decían necesitar una mítica Arma Final. De cómo todo eso resultó falso, y de la influencia del inventor Robert Fulton en el asunto (para quien la solución tecnológica era el submarino), habla el escritor argentino Pablo Capanna, en esta edición de Futuro.
 Por Pablo Capanna
Por Pablo Capanna
El francés Alexis
de Tocqueville debe haber sido el turista más inteligente de la historia,
después de Heródoto y Marco Polo. De origen aristocrático,
fue un liberal que visitó los Estados Unidos en 1831, movido por la misma
curiosidad que un siglo más tarde llevaría a tantos viajeros a
Japón. Quería ver de cerca el laboratorio donde se estaba gestando
el futuro.
Su libro La democracia en América (1840) armonizaba de manera brillante
la teoría política con las impresiones de un viajero curioso,
y tuvo a Sarmiento entre sus entusiastas lectores. Si el futuro de Europa era
la democracia liberal, nada mejor que ir a ver el experimento que estaban realizando
los sobrinos de John Bull en un continente abierto a todas las ambiciones.
Tocqueville observó y registró todo. Fue el primero en señalar
no sólo las virtudes y vicios de la nueva democracia, sino hasta esas
tendencias profundas que harían eclosión un siglo más tarde.
Predijo la guerra de secesión y la poesía de Whitman, vio nacer
la cultura de masas y –exagerando un poco– se puede decir que anticipó
fenómenos que estaban en el más remoto futuro, como el best seller
o el sincretismo de la New Age.
Un pasaje de su libro se titula “Por qué los pueblos democráticos
desean naturalmente la paz, y sus ejércitos la guerra”. En él,
Tocqueville explicaba cómo la milicia pasa a ser la principal oportunidad
de ascenso social en una sociedad igualitaria, lo cual inevitablemente terminaría
por engendrar tendencias belicistas en las democracias.
Si a Tocqueville se le hubiera ocurrido aplicar este modelo a América
latina, sin duda habría funcionado. En Estados Unidos las cosas no ocurrieron
así porque el capitalismo industrial, entonces incipiente, logró
canalizar las aspiraciones de movilidad social de manera más eficaz,
creando los capitanes de la industria y las guerras comerciales.
Sin embargo, en el largo plazo las presiones del mercado llevaron al expansionismo,
de modo que con cada guerra en la que participaron los Estados Unidos, su aparato
militar salió fortalecido. En esto, Tocqueville no se equivocó
demasiado.
Doctrinas
¿Cómo
conciliaron de hecho los Estados Unidos su imperialismo con los ideales de sus
fundadores, pacíficos granjeros inclinados al aislamiento, esto es, los
intereses que hoy representan los republicanos con los que canalizan los demócratas?
Una de las respuestas más explícitas fue la doctrina del “destino
manifiesto”, que convertía a los Estados Unidos en herederos del
imperialismo británico. En 1850, el periodista sureño J. B. De
Bow profetizó que los Estados Unidos dominarían al mundo y que
algún día “un sucesor de George Washington llegaría
a ceñirse la corona del Imperio Universal”.
La otra doctrina, si bien buscaba respaldo en la ética, era tan mesiánica
como la primera. Se trataba de librar “la guerra para terminar con todas
las guerras” e imponer la paz perpetua. Para eso era necesario poseer el
Arma Final, la clave del poder absoluto, que potenciaba todos los deseos ocultos
de la tecnología. El poder nuclear y el sistema de Defensa Estratégica
de Reagan serían algunas de las encarnaciones de esta quimera, que siempre
la realidad se encargó de desautorizar. No es difícildemostrar
que cualquier carrera armamentista es un círculo vicioso que no lleva
a otra parte que no sea a la “destrucción mutua asegurada”,
pero los mitos funcionan así.
En 1898, McKinley lanzó a los Estados Unidos a su primera aventura imperial,
para apoderarse de los restos del caduco imperio español en Cuba, Puerto
Rico y Filipinas. La planteó como un cruzada contra el despotismo y el
atraso.
Como la lengua siempre fue compañera de la espada, en ese mismo año
aparecieron dos novelas de anticipación que encarnaban la ideología
del “destino manifiesto”. Sus títulos no dejaban lugar a dudas:
se trataba de La última guerra, o el triunfo de la lengua inglesa, de
S. W. Odell y ¡Adelante, anglosajones!, de Benjamin Rush Davenport. El
lema que proponía Davenport para atizar el patriotismo de la noble raza
anglosajona sería uno de los ejes de la política exterior norteamericana
hasta los días de la dinastía Bush. Alentaba una suerte de “jihad
democrática” que santificaba a las armas y las cargaba de ética:
“¡No nos proponemos conquistar, sino liberar a la humanidad!”.
Cuando uno se tropieza con frases como estas, con tanto olor a cruzada, empieza
a entender por qué las cosas salieron así...
Los nautilos
Una de las opiniones
menos cuestionados del mundo es la que atribuye a Julio Verne la invención
del submarino. Como tantas otras, a pesar de su popularidad es lamentablemente
falsa, porque para la época en que Verne escribió 20.000 leguas
de viaje submarino (1870) ya existían embarcaciones subacuáticas,
y la primera de ellas se había llamado precisamente Nautilus. En cuanto
al Capitán Nemo, el anarquista solitario que comandaba la nave de Verne
bien podía haberse inspirado en la figura de Robert Fulton y los sueños
de su temprano mesianismo tecnológico.
Más de un siglo después, cuando el almirante Rickover botó
en 1954 el primer submarino nuclear, también llamado Nautilus, quizá
soñaría con parecerse a Fulton o a Nemo. Rickover, apologista
de la guerra atómica, no imaginó entonces que uno de sus colaboradores,
el ingeniero nuclear Jimmy Carter, llegaría a la presidencia y hasta
le darían el Premio Nobel de la Paz.
Tanto Fulton como Verne y Rickover expresaban su admiración hacia ese
notable molusco llamado nautilo, que navega bajo el agua impulsando su caparazón
de exquisitas volutas mediante un mecanismo de sifón. Sin embargo, el
primer submarino no fue un nautilo sino una tortuga, y vio la luz durante la
guerra por la independencia estadounidense.
La Tortuga Americana
Cuando George
Washington avanzaba sobre Nueva York, una ciudad dominada por los realistas
y defendida por 350 barcos ingleses, el arma secreta yanqui resultó una
innovación tecnológica. Su inventor nunca sospechó que
estaba trazando el camino que los Estados Unidos seguirían en los próximos
siglos.
Inadvertida para los británicos, una cáscara de nuez que se desplazaba
bajo el agua intentó taladrar el blindaje de cobre del buque insignia
“HMS Eagle” para colocar una carga explosiva. El “Eagle”
no sufrió grandes daños, pero el ataque sembró confusión
en la flota.
Era la Tortuga Americana, el primer submarino de la historia, impulsado por
los músculos del sargento Lee y diseñado por David Bushnell, un
estudiante de Yale. Tenía todo lo que era esencial en un submarino: tanques
de lastre, sistema de propulsión, cargas explosivas y hasta una torreta
de observación.Este prototipo artesanal se convirtió para Robert
Fulton en el germen de toda una filosofía: el submarino sería
la “solución tecnológica” para la guerra, el arma definitiva
que permitiría cambiar la historia. La tecnología iba a ser el
instrumento que cambiaría el eje del poder, aseguraría el dominio
total y haría imposible cualquier guerra futura.
Cuando Fulton escribió su tratado Guerra de torpedos, resumió
su credo en un epígrafe: “La Libertad de los Mares traerá
la Felicidad a la Tierra”. El camino de la paz y el triunfo del bien pasaban
por la guerra, quizá “punitiva” o aun “preventiva”.
Robert Fulton (1765-1815)
Las enciclopedias
suelen mencionar a Fulton como el creador del primer barco comercial de vapor,
si bien la mayoría de sus inventos fueron de carácter bélico.
Fulton desarrolló el submarino, los torpedos, las minas navales y los
cañones Columbiad: otro nombre del cual se apoderó Verne cuando
pensó en enviar hombres a la Luna. La paternidad de casi todos sus inventos
fue muy discutida, y los historiadores ingleses aseguran que muchos no le pertenecían.
El joven Fulton inició su carrera como artista, pintando esas miniaturas
sobre marfil que entonces se conocían como “camafeos”. Pese
a ser un ferviente republicano, se marchó a Inglaterra apenas cuatro
años después de la independencia norteamericana, para probar suerte
como pintor.
Su fracaso en el mundo del arte lo llevó a interesarse en otros temas,
y en 1796 publicó un tratado sobre los canales de navegación.
De hecho, el sistema de canales ha sido visto por algunos como una interesante
alternativa al ferrocarril y el historiador Fogel sostuvo que el crecimiento
de los Estados Unidos hubiera sido el mismo de no haber aparecido la locomotora
de Stephenson, que los volvió obsoletos al reemplazarlos por vías
férreas.
En Inglaterra, Fulton se impregnó de la ideología del naciente
capitalismo industrial, pero depositó toda su confianza en la tecnología
de armamentos como clave del desarrollo y de la paz. En su visión de
la historia, las nuevas tecnologías bélicas serían armas
políticas, porque acabarían con las armas del despotismo, socavarían
el poder de las monarquías, impulsarían la industria y el libre
comercio y realizarían el ideario de la Ilustración, liberando
a la razón del dogma y el despotismo.
Sponsor se necesita
El arma definitiva
que iba a acabar con el Antiguo Régimen era el submarino. En 1797, Fulton
se fue a Francia y le presentó al Directorio algunos escritos en pro
del libre comercio y la paz perpetua. Apelando a “los amigos de la Humanidad”,
les ofreció el arma que volvería imposible cualquier guerra. En
una carta dirigida a un amigo inglés describía el submarino como
“una curiosa máquina destinada a corregir nuestro sistema político”,
lo cual dejaba muy pocas dudas en cuanto a sus intenciones.
En busca de financiamiento para su empresa, la Nautilus Company, Fulton se dirigió
a Napoleón y se ofreció para crear una flota de “nautilus
mecánicos” que servirían para atacar a la Armada inglesa.
El pánico que causarían los submarinos pondría fuera de
combate a la flota real, facilitaría la invasión francesa a las
islas y llevaría al colapso de la monarquía británica.
Financiado por Napoleón, Fulton puso a punto su Nautilus en 1800 y realizó
una demostración en el Sena ante el futuro emperador. El Nautilus navegaba
a vela en la superficie, se movía bajo el agua impulsado por la fuerza
de sus tres tripulantes, y podía permanecer hasta seis horassumergido,
usando aire comprimido y un snorkel. En los planos, Fulton se retrató
a sí mismo mirando por el periscopio.
El Nautilus de Fulton alcanzó a realizar una incursión en el Canal
de la Mancha, donde no llegó a causar daños materiales a los barcos
ingleses, pero produjo gran inquietud.
Al mejor postor
Al no poder
convencer a Napoleón, que todavía desconfiaba de la utilidad de
submarinos y barcos de vapor, Fulton desmanteló su Nautilus y entró
en contacto con agentes de inteligencia ingleses. Al poco tiempo había
sido reclutado y trabajaba al servicio de la Corona británica.
Ni lerdo ni perezoso, les propuso a sus nuevos empleadores armar la misma flota
submarina que le había ofrecido a Napoleón, aunque esta vez serviría
para destruir a la flota francesa.
Fulton alcanzó a dirigir dos expediciones, que causaron daños
menores en los barcos franceses. Pero entonces sobrevino la batalla de Trafalgar,
en la que los ingleses destrozaron por completo a la armada francoespañola;
los británicos dejaron de requerir sus servicios y lo despidieron.
El desempleo pareció reavivar el adormecido patriotismo de Fulton. En
1806 volvió a Estados Unidos, y al poco tiempo estaba proponiéndole
al gobierno el uso de torpedos contra los ingleses, durante el conato de guerra
que se produjo en 1807. El resultado de sus esfuerzos fue un nuevo tratado (Guerra
de torpedos y explosiones submarinas, 1810) donde exponía su fe en el
arma final que traería la paz perpetua, sin importar quién la
usara. Por fin, sostenía, “la ciencia estaba en condiciones de desarrollar
un arma capaz de destruir buques de guerra y traer la libertad a los mares”.
El torpedo era un arma “limpia”, puramente defensiva, y las inevitables
muertes que habría de causar en aras de la Libertad bien valían
la pena. Dos siglos más tarde, los afables voceros del Pentágono
los llamarían “daños colaterales”.
Ante el fracaso de una nueva negociación con Napoleón, Fulton
se resignó a trabajar para el gobierno norteamericano. En 1814, construyó
el “Demologos” (La Voz del Pueblo), que sería el primer barco
de guerra de vapor, movido por una rueda de palas y armado con cañones
submarinos, torpedos y chorros de agua a presión. “La Voz del Pueblo”
estaba destinada a hacer tronar el escarmiento contra los enemigos de la democracia,
en cualquier lugar del mundo en que las fuerzas del Mal levantaran su odiosa
cabeza. Debutó en 1814, durante la segunda guerra con Gran Bretaña.
Irónicamente, los barcos acorazados de vapor llegaron a desempeñar
un gran papel durante la guerra civil, precisamente cuando la Unión se
dividió. Por primera vez, un submarino de los Confederados (el Sur) voló
por los aires al “USS Housatonic” y se hundió junto con él.
Había comenzado la inevitable proliferación de los armamentos;
en el futuro aguardaban los U-Boot alemanes de las dos guerras mundiales y los
submarinos rusos de la guerra fría.
La idea del arma absoluta continuó su carrera en la ficción y
en el imaginario político estadounidense. En la novela The Vanishing
Fleets, de Ray Norton, publicada en 1907, ya se podía leer: “Por
un milagro nos ha sido dada la más mortífera arma que nunca fuera
concebida, y seríamos infieles a nuestros deberes si no la usáramos
como medio para controlar, y en consecuencia terminar con las guerras para siempre”.
Fulton había logrado unir el ideario del capitalismo industrial y su
fe en el progreso indefinido con las fantasías del arma definitiva, que
por alguna misteriosa astucia de la razón hegeliana iba a darnos la felicidad
general, eliminando el Mal de raíz. Superado el submarino, el siglo XX
vio desfilar otras “armas finales”: la ideología del poder
aéreo de Billy Mitchell, las armas nucleares de Edward Teller, los bombarderos
estratégicos, los misiles intercontinentales y la Guerra de las Galaxias
de Reagan: otras tantas “soluciones finales” para resolver el problema
del molesto género humano.
Fulton y Kant
Sin embargo,
Fulton tenía un contemporáneo llamado Immanuel Kant que concibió
un proyecto distinto, al cual le puso precisamente por título La paz
perpetua. El gran filósofo de la Ilustración proponía constituir
una sociedad de naciones que sirviera como foro de diálogo para resolver
pacíficamente los conflictos.
Su noble iniciativa fue precursora de esa Liga de las Naciones, que murió
aplastada por los tanques de Hitler, y también de la ONU, a la cual Bush
acaba de herir de muerte para imponer el Nuevo Orden con la fuerza de sus misiles
“inteligentes”. Probablemente la limitada cultura de Bush no incluya
la historia de Fulton, pero si lo conociera debería estar celebrando
sus efemérides. Dicho sea de paso, también podría darse
cuenta de que “Nuevo Orden” es un nombre tan desgraciado que hasta
ayer nomás formaba parte del vocabulario neonazi.
Como alguna vez les dijo Unamuno a los fascistas, es más fácil
vencer que convencer. Es cierto que hoy existen refinadas técnicas para
engañar y desinformar a la opinión pública y que siempre
es posible reprimir a los que disienten, pero la violencia injustificada nunca
podrá persuadir.
Por más “inteligente” que sea un misil Tomahawk y la tecnología
de los nuevos Fulton que los diseñan, siempre tendrán tanta razón
como el hacha de guerra india que les dio su nombre. Tanto el hacha de sílex
como los microchips de silicio del misil sirven apenas para romper cabezas,
no para “abrirlas”.
Sin embargo, los amerindios eran más sabios. Nunca se les ocurrió
la desmesura de conquistar el mundo y ninguno de sus chamanes soñó
jamás con inventar el Hacha Aniquiladora. Más aún, cada
tanto enterraban el tomahawk y fumaban la pipa de la paz. No conocían
a Kant y ni siquiera a Thomas Paine, pero estaban más cerca de la civilización.
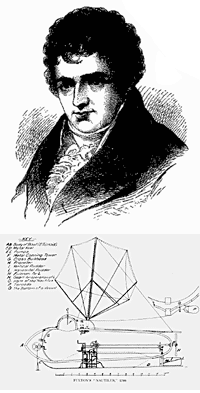
-
Nota de tapa
Armas (y doctrinas) del Imperio
ROBERT FULTON Y EL MESIANISMO TECNOLOGICO
Por Pablo Capanna -
TECNOLOGIA: LA FIRMA COMO METODO DE IDENTIFICACIóN
La firma como metodo de identificación
-
TECNOLIGIA: NUEVA COMPUTADORA PARA CIENTIFICOS ARGENTINOS
Nueva computadora para científicos argentinos
-
PUGWASH contra la guerra
-
NOVEDADES EN CIENCIA
Novedades en ciencia
-
FINAL DE JUEGO
Donde se habla de cómo los Estados Unidos están bombardeando la historia
Por Leonardo Moledo -
AGENDA CIENTíFICA
Agenda científica
-
LIBROS Y PUBLICACIONES
Libros y publicaciones
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






