![]()
![]()
![]() Domingo, 13 de junio de 2010
| Hoy
Domingo, 13 de junio de 2010
| Hoy
Visto y considerando
El nuevo libro de ensayos de Abelardo Castillo, Desconsideraciones (Seix Barral), es algo más que una recopilación sobre autores clásicos, conflictuados e irreverentes. El hilo que une a Horacio Quiroga, Arlt y Barrett con Hemingway, Poe o Sartre, entre otros, tiene que ver con momentos esenciales y decisivos en la vida de los escritores. En esta entrevista, Abelardo Castillo habla de la vida, la escritura y el destino propio y ajeno, jugado en un puñado de ideas y situaciones límite que marcan el futuro de quien escribe y de quien lee.
 Por Angel Berlanga
Por Angel Berlanga
¿Qué sentido tiene la literatura en un mundo sin sentido? No hay más que dos respuestas. La primera: ningún sentido. La segunda es precisamente la que hoy no parece estar de moda. El sentido de la literatura, como el sentido del arte, es imaginarle un sentido al mundo y, por lo tanto, al escritor o al artista que hacen esa literatura o ese arte.”
Está claro, a esta altura del partido, por qué respuesta se inclina Abelardo Castillo: la aparente ausencia de preocupación por novedades y tendencias se corresponde con lo que piensa y cuenta en Desconsideraciones, un libro de ensayos que desborda ideas de y sobre y a partir de asuntos vitales y autores que dijeron lo suyo hace rato, porque llevan ya unas décadas bajo tierra: Chéjov, Arlt, Quiroga, Poe, Hemingway, Camus, Sartre, London, Echeverría, Barrett, Freud. Castillo, que ya había escrito sobre estos hombres de vidas y obras enraizadas con su propio torrente sanguíneo literario, vuelve a ellos para reenfocar alguna circunstancia biográfica, reinterpretar un texto o un gesto, discutir un lugar común y demostrar, de paso, aquello del sentido: páginas escritas hace rato que siguen resonando, que no están muertas para nada.
Los ensayos de Desconsideraciones tienen diversas procedencias: notas para diarios y revistas, un reportaje (el que le hizo Alejandro Margulis a propósito de La casa, de Manuel Mujica Lainez), la reescritura de una entrada en su diario personal, trascripción de charlas y conferencias. La cita inicial de esta entrevista corresponde a su discurso de apertura en la Feria del Libro de 2004. “Y quedó muchísimo afuera, el libro tenía casi el doble de páginas –dice Castillo, en su casa de la calle Hipólito Yrigoyen–. En principio iba a ser casi todo sobre literatura argentina, pero después, por sugerencia de Alberto Díaz, se amplió el espectro. Y luego, con buen criterio, dejé de lado un montón de cosas que no estoy seguro de publicar. Como casi todo el mundo que escribe, en los cajones tengo más libros de los que he publicado.”
“En el libro hablo, sobre todo, de actitudes filosóficas y vitales ante el mundo –puntualiza Castillo–. Con Hemingway, por ejemplo, veo el momento en el que abandona su idea casi deportiva de la muerte, de la violencia, para decir aquella frase, creo que es pecado matar, de Por quién doblan las campanas. Dicha por él, tiene un peso terrible.” En el caso de Poe, plantea, se centra en cuando descubre, sin darse cuenta, lo que hoy llamamos el Big Bang, mucho antes que Hubble: “Poe ya hablaba de la expansión del universo y ponía como idea poética, en primer plano, que debió haber un estallido –sigue–. Bueno, todo lo que sabemos de eso está en un libro que se llama Eureka, que en su momento ni siquiera fue entendido por sus contemporáneos eminentes de la ciencia. En casi todos los textos del libro te vas a encontrar con que hay un momento en que yo sitúo el encuentro de ese hombre consigo mismo”.
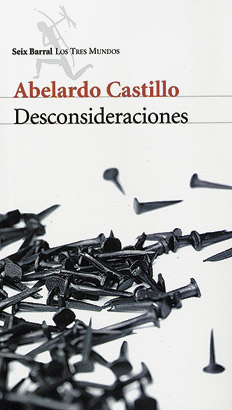 Desconsideraciones Abelardo castillo Seix Barral 254 páginas
Desconsideraciones Abelardo castillo Seix Barral 254 páginasCastillo señala que, en el caso de Rafael Barrett, fue clave que lo acusaran de homosexual: “Eso parece un poco anecdótico y hasta demasiado antediluviano, hoy, pero en Madrid, en los primeros años del siglo XX, eso era un insulto –explica–. El era casi de la nobleza, un aristócrata. Después de molerle el lomo a latigazos al caballero que lo ofendió, se fue de España. Algo del anarquismo tal vez ya lo andaba rondando cuando era un señorito español. Y acá, cuando se encontró con ese viejo revolviendo la basura en un tacho de la Avenida de Mayo, se completó su dibujo: él cuenta ese episodio en una aguafuerte terrible, que se llama ‘Buenos Aires’”.
En Horacio Quiroga, sigue Castillo, las muertes tempranas de su padrastro y de su mejor amigo –al que mata accidentalmente– alcanzarían para signar a cualquiera, “y sin embargo su momento paradigmático es cuando conoce la selva, junto a Lugones: recién ahí Quiroga empieza a ser Quiroga”.
El destino del juego
“No hay más de dos o tres momentos esenciales en la vida”, asegura Castillo. Todo lo demás, dice, es como una nebulosa en la que manoteamos sombras. Tiene 75 años y habla con elocuencia y entusiasmo. Ser periodista permite darse unos gustos: cruzarse con Castillo, por ejemplo. Está sentado en un sillón y no hay signos de un dolor de espalda que fue tenaz, años atrás. “Es como si el hombre descubriera quién es y hacia dónde va, qué puede ser o qué quiere ser –dice–. Y elige, o no, pero sabe. Casi toda mi literatura de ficción está hecha de eso, de situaciones a las que juzgo más esenciales que razonadas. Y por eso mismo, porque juzgo que son esenciales, no pueden dejar de estar presentes cuando hablo de un escritor. Y no es que me lo proponga: lo siento al mirar. Y me lo han dicho: es como si redujera las cosas a un punto alrededor del cual se teje todo. No escribí este libro para decir quién era Poe, o Barrett, eso se lo dejo a los críticos o a los biógrafos: este libro trata de ciertas situaciones que me preocupan a mí como escritor.”
Sería una hiperconcentración de sentido.
–Sí, es lo que Bajtin llamaría un cronotopo, una especie de lugar en el tiempo y el espacio donde empiezan a unirse todos los sentidos. Un momento de presente iluminado en el que se percibe además el presente y el futuro. Si vos lo analizás en la gente, hay un momento en que supieron lo que debían hacer o el designio de lo que harían toda la vida. En algunos es como si esas señales, que te manda vaya a saber qué entidad, se repitieran, como para que se despabilen. Y si obedecés a ese tipo de señales, sin duda vas encontrando tu destino. No es por énfasis que digo que la literatura es un destino; para mí no es un oficio, o un trabajo, o una profesión: me río de ese tipo de palabras aplicadas a la literatura. No hablo de un destino puesto por Dios o por los ángeles o por el demonio: es algo que te vas ganando día a día. Y a veces nos equivocamos; sobre eso también he escrito ficciones: el cuento “El decurión”, por ejemplo.
¿Cuáles fueron esos momentos, en tu caso?
–La separación de mis padres, evidentemente. Tenía ocho años y sentí eso con mucha fuerza, sentí que había un antes y un después, y que me iba a tener que adaptar a lo que había sucedido. Yo nací acá, en Buenos Aires, y luego de eso me fui al colegio salesiano en San Pedro. El segundo momento es cuando decidí volver, a pesar de que había elegido San Pedro como mi lugar afectivo.
¿Por qué decidiste volver?
–Mi vínculo era con la literatura, ya, o con el pensamiento, lo que fuera. Tenía 18, y sentía que San Pedro me aplastaba, que no me daba libertad. Y hay un tercer momento, entre los 22 y los 24, que fue cuando yo sentí que había elegido la literatura: escribí El otro Judas y mandé esa obra a un concurso; no importa que hoy parezca ridículo, pero sabía que me estaba jugando mi destino ahí. Estaba convencido de que si ganaba ese concurso, había sucedido algo. No tenía amigos escritores, ni le mostraba mis obras a nadie, salvo a mi novia y a un amigo: lo único que podía tener por fuera era ese concurso. Visto así, hoy, ¡es un disparate! Pero a alguien que le daban un premio le daban, pensaba, un certificado de que era relativamente bueno. De no ganar, las cosas hubieran sido distintas. Y ahí, poco después, fundé El grillo de papel, empecé a publicar. Por supuesto, hay otros momentos, cuando conocí a Sylvia (Iparraguirre), pero eso viene a la cola de lo otro. Yo hago una separación drástica de los momentos que son íntimos, absolutamente personales. Desde entonces empecé a pensar en la escritura como un escritor. Por supuesto: el azar también influye mucho.
Los lugares comunes
Aunque los escritores que habitan las páginas de Desconsideraciones ya estaban presentes en Castillo cincuenta años atrás –“agregaría a este panteón personal a Kafka, Rilke y, si llevara las cosas a un extremo, a Salgari”– las conclusiones y figuras que propone a partir de ellos y sus historias tienen plena vigencia: una relación, con la literatura, a contramano de consumo y descarte. Tenía 17 cuando la polémica entre Sartre y Camus: ahí está el embrión de la crisis del comunismo.
“Uno se forma con ideas que recibe en plena adolescencia o juventud, pero eso se va transformando: tus convicciones empezaron a formarse cuando tenías diez años, pero siempre son aquí y ahora –dice Castillo–. Estos textos son lo que yo pienso hoy de determinadas cosas, no sólo de determinados hombres: me interesa menos hablar de Herbert Lottman, el autor de La Rive Gauche, que de los sucesos que narra mal y con bastante mala fe en su libro, unos sucesos que para mí y para el mundo fueron esenciales.” Castillo cree que las verdaderas ideas de los escritores están en sus ficciones, y no en sus declaraciones al mundo. “Mujica Lainez para mí está en La casa y en otros de sus libros, no en la opinión que él tenía de la sociedad, los comunistas o los peronistas: eso me importa un pepino –plantea–. Si vas a creerle a eso, Balzac no resiste el paso del tiempo. Balzac decía: ‘Yo escribo de dos verdades eternas, la religión, el catolicismo, y la monarquía’. Pero te escribe La comedia humana, y la verdad que ahí eso no suena como verdades eternas (se ríe). Es un libro de una irreverencia total, y el fundador de una corriente de pensamiento crítico. Se habría muerto de los nervios, Balzac, si le hubieran dicho que sus libros iban a poder utilizarse para analizar el paso de la historia. De los libros y la gente me interesa, básicamente, lo que en esencia me comunican a mí. Y no lo que ese autor dice que cree de la verdad, la amistad o el universo.”
Aunque puede servir para cotejar, alumbrar, contrastar.
–Sartre, por ejemplo, es muy coherente entre sus declaraciones y su obra. Pero no todos los escritores son así, hay otros que dan la impresión de que no saben lo que piensan: eso lo saben sus libros. Neruda lo decía: “Me preguntan cómo soy y yo no puedo decirlo, pero pregúntenle a mi poesía. Ella les va a decir cómo soy yo”.
¿Qué lugares comunes sobre vos te cansaron, un poco?
–Bueno, uno tiene que ver con la adolescencia y la juventud. Cuando tenía cuarenta y tantos me dejé la barba, porque estaba harto de que me dijeran “el escritor joven de la Argentina”: a esa edad nadie es joven. Los grandes escritores que admiro desde siempre a los cuarenta y pico ya estaban en el otro mundo. Ahora se ha descubierto que la adolescencia es como un privilegio para mí, pero no sé, porque en realidad yo hablo de ciertos adolescentes y de algo irrefutable: en mi adolescencia ya había leído casi todos los autores que hoy puedo citar. Pero soy un rotundo señor de 75 que en un montón de cosas piensa como un señor de 75. Ahora, no tengo la culpa si cuando se me va el lumbago y el dolor de espalda subo corriendo las escaleras. No tengo un amor desmedido por la adolescencia, aunque creo que es una edad dorada.
¿Qué otro?
–“El escritor que fue boxeador.” Yo nunca fui boxeador; habré subido unas diez veces en mi vida a un ring. Pero así como hacía algo de boxeo también remaba, jugaba al ping pong. Creo que en esto colaboró tener la nariz rota, pero me la rompí en un accidente: hasta los 40 tenía nariz recta, casi aguileña. Pero entre la cara, el hecho de que papá sí era boxeador y que yo siempre elogiara el boxeo, se creó este mito, como si fuera una cosa muy extraña: ¿cómo algo tan brutal como el box puede producir un escritor? También trato esto en el libro: no estoy tan seguro de que sea uno de los deportes más brutales que hay. Conozco varios boxeadores, y son personas apacibles: ponen la violencia en el boxeo, o se les fue boxeando, y terminan siendo padres que acceden a lo que quieren sus hijos, son maridos comprensivos. A veces, bueno, sí, se les muere una mujer porque la tiran de un balcón, pero le puede pasar a cualquiera, no necesita ser boxeador para que pase eso. Otro lugar común. Es como si estuviéramos condenados todos a juzgar a los demás con lugares comunes, que tienen siempre una cuota de verdad, junto con la de mentira, ¿no? Lo que vemos es parcial: no sabemos cómo es el otro, interiormente. Y no estamos capacitados para entenderlo.
El borde de la locura
Castillo cerraba Las palabras y los días, otro de sus libros de ensayos, publicado en 1988, con el relato de los umbrales del encuentro con los libros de Roberto Arlt; Desconsideraciones abre con “Arlt, el bárbaro”, en el que pone a cocinar la recurrencia a algunas definiciones sobre él: que era un genio, que escribía mal, que era casi analfabeto. “Cuando empecé a leer la literatura de su época, a los editores cercanos a él, Gálvez, Larreta, el Lugones de La guerra gaucha, me di cuenta de que sus errores eran los de los demás, esa cosa imposible todavía mezclada con la españolada, porque queríamos mostrarles que escribíamos como ellos –dice Castillo–. En ese sentido, Arlt era hijo de su época. Pero cuando abandona esa postura, se transforma en un escritor formidable.”
Anotás que el fenómeno de leer a Arlt te excede. ¿Todavía?
–Creo que excede casi a cualquiera que lea su obra. Primero, porque no le conocemos bien la vida, y segundo, porque era tremendamente contradictorio, podía llegar a ser lo peor con la gente. No es que escribiera “El jorobadito” y que dijera literariamente que los deformes son malos: lo creía, realmente. Ahora, de ese mismo tipo, casi racialmente durísimo, Marechal me contó que una vez iban caminando por la calle y que de golpe se paró y se agachó para recoger algo: “Pero mirá qué hermosa piedrita, Leopoldo”, le dijo. Como si fuera un chico. Era un tipo muy raro, de una sensibilidad extraordinaria, con una ferocidad expresiva muy grande, como lo muestran sus textos. Un cuento como “Las fieras”, situado en la época en que lo escribió, es asombroso en la literatura argentina. ¿Cómo hacía este hombre para escribir acá textos que parecían premonitorios de las obras de Sartre o Camus? Creo que nos excedía a todos.
Algo así pasa con Sarmiento, decís.
–Escribe cincuenta y tantos volúmenes, mientras es presidente funda dos escuelas por día, se pelea con todo el mundo, tiene un talento literario que no se puede creer. Y él mismo es consciente de que ese talento lo lleva a mentir: hay una carta de él a Ramos Mejía en la que le dice: “no tome muy en serio las cosas que digo, porque son voluntariamente inexactas, estaba haciendo política”. Y cuando termina el mandato tiene que irse a casa de la hermana, porque no tenía una sola propiedad. Es muy difícil entender eso en la Argentina. Su admiración por los caudillos y la brutalidad con la que puede hablar de ellos, su lucha por sacarse de encima todo eso. Parecían pelearse cincuenta personas dentro de él. Sarmiento y Arlt son realmente significativos y está bien que sean incomprensibles. ¡Gracias a Dios que los hombres somos incomprensibles!
“Viaje a la otra realidad” habla de la locura. ¿Miedo de piantarte, en algún momento de tu vida?
–Creo que es un miedo que tenemos todos, a veces muy aplastado por nuestra razón, para no dejarlo surgir. Pero si me pongo a pensar seriamente en lo que sueño ciertas noches, o en por qué lo sueño, o si pienso en ciertos sueños diurnos que uno tiene, sin necesidad de caer en la pesadilla dormido, siento que la cercanía entre razón y locura, sobre todo en el artista, andan por ahí. Pero dista de lo que pude haber tenido en mi temprana juventud y mi adolescencia, sobre todo: hubo momentos, entre los 14 y los 18 años, donde me sentía muy desdichado, muy raro, y no tenía más remedio que pensar “¿no estaré loco, yo?”. Al principio, desde el momento en que se acepta que te sentís distinto, lo vivís como una humillación. Hasta que das con una verdad esencial: no es que vos seas distinto a los demás, todos somos distintos entre nosotros. Una de las condiciones del hombre es su singularidad, y de ahí la originalidad de algunos. Ser original no es escribir sin puntos y comas, o sacar anécdotas de la historia, o pintar con el culo del pincel en lugar de con la cerda: ser original es una manera de situarte en el mundo que hace que, sin decir ninguna cosa original, lo sea. Shakespeare, por ejemplo: ¿qué tiene de original “ser o no ser”? Hasta mi tía pensaba eso. Lo importante es cómo está articulado eso dentro de una obra. La originalidad anecdótica o formal a Shakespeare le importaba tres pepinos: tomó todas sus obras de cuentos italianos. En el pasado no existía la idea de originalidad, es un prejuicio moderno. Es la singularidad, entonces, lo que te hace sentir tan extraño que tenés miedo de estar loco. Eso se vive también como una especie de privilegio, ¿no?, para tu narcisismo personal, de poeta adolescente. Esto de estar medio loco tampoco deja de ser un poco agradable.

-
Nota de tapa
Visto y considerando
El nuevo libro de ensayos de Abelardo Castillo, Desconsideraciones (Seix Barral), es algo más...
Por Angel Berlanga -
La escuela de la vida
Por Fernando Bogado -
Esas mujeres
Por Sebastian Basualdo -
Nadie tiene el cielo ganado
Por Damian Huergo -
Los adioses
Por Nina Jäger -
Cadáveres exquisitos
Por GUILLERMO SACCOMANNO -
Cuaderno de bitácora
Por Juan Pablo Bertazza -
BOCA DE URNA
Boca de urna
-
NOTICIAS DEL MUNDO
Noticias del mundo
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






