![]()
![]()
![]() Sábado, 6 de noviembre de 2010
| Hoy
Sábado, 6 de noviembre de 2010
| Hoy
Crímenes y pecados
John Le Carré no detiene su voracidad ante los múltiples escenarios de conflicto en el mundo de las intrigas: esta vez les toca el turno a los fraudes financieros perpetrados por altos ejecutivos de la banca. Y aunque el libro cruje un poco, el viejo león todavía sigue rugiendo.
 Por Rodrigo Fresán
Por Rodrigo Fresán
Nos abalanzamos sobre cada nueva novela de John Le Carré (Inglaterra, 1931) por la misma razón que acudimos al estreno de cada nueva película de Woody Allen: porque ambos nos hicieron tan felices y porque –tan prolíficos y constantes en lo suyo– cómo vamos a abandonarlos después de tantos años de seguirlos. Esto, claro, no nos impide el percibir que –como nosotros mismos– ya nos son lo que alguna vez fueron. Y que pocas cosas hay más odiosas aunque inevitables que la comparación con la propia leyenda y los laureles del ayer. Así –al igual que cada Allen reciente nos recuerda automáticamente a una encarnación anterior y mejor dentro de su propia filmografía– algo parecido sucede con Le Carré. Con un agravante: mientras que Allen habita –como siempre– un mundo propio y realistamente irreal donde Manhattan y Barcelona son casi lo mismo; Le Carré se siente obligado, una y otra vez, a presentarse como un hombre furiosamente instalado en el presente inmediato. Como un autor de protesta y de novelas wikileak denunciando problemas y conflictos globales con creciente tendencia a una diatriba didáctica que, por momentos, bordea la bien intencionada pero iracunda ingenuidad de un punky-adolescente antisistema.
Atención: no es la caída del Muro –argumento frecuente, acusación de rutina– lo que golpeó a Le Carré, sino la constante elevación de demasiadas pequeñas paredes. Y la obligación autoimpuesta de pintar su firma en todas ellas.
Todo lo anterior no ha impedido que, últimamente, Single & Single sea un logrado thriller paralegal; que El jardinero fiel nos emocione como pocas love stories; que la melancólica y pretérita primera parte de Amigos absolutos nos deslumbre como casi nunca lo hizo (nombre real) David John Moore Cornwell; que La canción de los misioneros sea una de sus mejores farsas dramáticas; y que El hombre más buscado exponga kafkianamente cómo algunos muchos hacen injusticia en nuestros días actuando con nocturnidad, alevosía, y la ayuda de esas terroríficas y ambiguas leyes diseñadas para una supuesta Guerra contra El Terror.
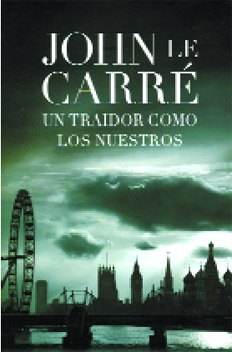 Un traidor como los nuestros. John Le Carré Plaza & Janés, Barcelona 2010 384 páginas
Un traidor como los nuestros. John Le Carré Plaza & Janés, Barcelona 2010 384 páginasPero lo cierto es que –a la luz y sombra de lo que se escribe y se lee en Un traidor como los nuestros– uno no puede sino preguntarse si Le Carré no haría mejor en asumirse como novelista histórico. Avanzar dando marcha atrás (como hizo con El peregrino secreto, en 1991, en el comienzo del fin de los viejos buenos tiempos) y volver al cálido frío del que llegó ese espía. Devolvernos a aquellos claroscuros de obras maestras incontestables como El honorable colegial & Co., y dejarle el aquí y ahora a buenos discípulos como Olen Steinhauer y su serie protagonizada por el difuso y dubitativo Milo “El Turista” Weaver.
Lo que no quiere decir que Un traidor como los nuestros –otra de sus novelas iracundas mezclando la comedia de costumbres con una de esas pesadillas invasoras à la Ira Levin o, más cerca, El poder en la sombra / El escritor de Robert Harris– goce de la habitual prosa elegante, del detalle revelador y hasta de la sorpresa impredecible a la que Le Carré nos tiene bien acostumbrados. Y –por qué no– también de la gracia de vaudeville woodyalleniano estilo Match Point en el que, también, como en Un traidor como los nuestros, el tenis tiene su importancia dramática y su simbolismo metafórico. Le Carré –como Graham Greene– tiene muy claro que la palabra divertimento es cosa seria. Pero sucede también que la odisea de la modélica parejita inglesa en vacaciones caribeñas (el chico intelectual de Oxford Peregrine “Perry” Makeapece y la muy atractiva y talentosa abogada Gail Perkins) abducida por el encantador magnate y mafioso en busca de asilo político a cambio de revelaciones demasiado reveladoras (un calvo y tatuado y colosal y bastante caricaturesco Dimitri Vladimirovich “Dima” Karsnov, remitiendo a los clichés más burdos del alma rusa) nunca termina de despegar. Se le notan las costuras y cruje en más de un momento. Todo es demasiado blanco y demasiado negro y se extraña ese infinito catálogo de grises que alguna vez colorearon los paisajes de LeCarrélandia. Se habla demasiado, se expone de más, y se desconcierta con giros inverosímiles y momentos de humor más bien involuntario. Y –a diferencia de lo que se sentía en las últimas entregas de Le Carré– su indignación por tejes y manejes de poderosos ya suena casi refleja y automática. No sufrimos como junto al marido celoso de El jardinero fiel, no nos preocupa el destino de esa víctima profesional que era el refugiado de El hombre más buscado. Después de todo, nadie obligó a Perry y a Gail a nadar en aguas oscuras para así distraerse de pensar si ya no será hora de casarse. Los suyos son problemas de lujo. Los de Dima, también. Y, sí, de acuerdo, paren las rotativas: el mundo es una mierda.
Y al final –cuando ya no lo esperamos en una trama más merecedora de un buen relato que de una regular novela, ejecución perfecta para argumento imperfecto– un destello de genio nos recuerda en manos de quién estamos y a quién sostenemos en nuestras manos. Y, sonriendo, buscamos y encontramos, de nuevo, como tantas otras veces, ese gran nombre en la portada. Es entonces –más allá de esa necesidad de transmitir en simultánea desde noticiarios y titulares de primera plana con la tinta por siempre húmeda por el constante lavado de dinero supervisado por ladrones con cargos ejecutivos en bancos de prestigio– cuando Le Carré vuelve a recordarnos su arte y su talento. Y su técnica que, como alguna vez precisó al ser entrevistado por The Paris Review, “tiene que ver, siempre, con fundir empatía y miedo. Poner a alguien en una situación conflictiva, dejarlo allí, ver qué ocurre. Y tener en claro que ‘el gato se sentó en su cojín’ nunca será el principio de una buena historia; pero ‘el gato se sentó en el cojín del perro’ sí lo es”.
Lo de antes, lo del principio: el director de cine (nombre real) Allan Stewart Konigsberg jamás podrá recuperar al juvenil y neurótico Alvy Singer que alguna vez desfalleció por Annie Hall. Pero nada le impide a John Le Carré traernos –y llevarnos– de vuelta al planeta de ese George Smiley, traicionado por esposa y colegas, saliendo una y otra vez a las varias pistas de un circo llamado MI6 donde faltan los payasos pero sobran los leones y los gatos y los perros. Y donde, por supuesto, cada vez hay menos cojines.

-
Nota de tapa
La película de su vida
Alberto Fuguet supo encarnar la ascendente figura del nuevo narrador latinoamericano que se...
Por Martín Pérez -
Crímenes y pecados
Por Rodrigo Fresán -
Ultimos días de la víctima
Por DamiAn Huergo -
Del comunismo al consumismo
Por Angel Berlanga -
Muerte y transfiguración del peronismo
Por Claudio Zeiger -
En los umbrales de lo real
Por Alicia Plante -
Efímero, breve y macizo
Por Juan Pablo Bertazza -
NOTICIAS DEL MUNDO
Noticias del mundo
-
BOCA DE URNA
Boca de urna
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






