![]()
![]()
![]() Domingo, 30 de marzo de 2003
| Hoy
Domingo, 30 de marzo de 2003
| Hoy
Caja de resonancias
Versátil, curiosa, alimentada por una notable variedad de materiales y técnicas, Diana Chorne expone tótems culturales, muñecos móviles, cajas, collages, pinturas y dibujos y conjura ecos que van de las culturas arcaicas al kitsch más industrial. Eludiendo la solemnidad a fuerza de ironía, su muestra en el Centro Cultural Recoleta abreva en el archivo histórico para dar cuenta de las urgencias del presente.
La creación viene de más lejos que sus autores, sujetos supuestos, y desborda sus obras, objetos en los que la frontera es ficticia.
Michel de Certeau
Ya dijo Ernst Gombrich,
a propósito de las creaciones y los actos de contemplación artística
de nuestros tiempos, que el gesto de inocencia y la mirada virginal son fenómenos
imposibles: allí está el ángel de espada flamígera
que nos impide la vuelta a cualquier paraíso estético. Por eso,
todo espectador de una obra como la de Diana Chorne que se sienta conmovido
–y tal es mi caso– cuando ingresa al taller o a la sala donde se exponen
sus muñecos, sus cajas, pinturas y collages, difícilmente ha de
escapar al movimiento espontáneo de proyectar los datos de su propio
banco de imágenes, por exiguo que éste sea, para comparar formas,
explorar técnicas y efectos, comprender y reconstruir los significados
que trazan el tejido sensible y eidético de aquellos objetos. De Picabia
y Schwitters a Heredia, de Dalí, Oppenheim y Magritte a Berni, de un
dibujo a la Matisse y de los trazos expresionistas a la Die Brücke o a
la Rauschenberg hasta los automatismos de León Ferrari y las tramas cromáticas
de Noé, hay una multiplicidad de fórmulas, lugares comunes, ensamblados,
juegos de ironía y crítica que Chorne ha recogido de sus incursiones
atentas y sabias por el ancho campo de las vanguardias y las artes del siglo
XX.
Estas asociaciones no sólo tranquilizan nuestros ánimos ayudándonos
a delimitar las experiencias modernas a partir de las cuales podemos aventurar
las primeras hipótesis sobre los sentidos de los objetos de Diana; también
nos demuestran, una vez más, hasta qué punto nos enfrentamos con
la producción de una artista, es decir, de una fabricante de artificios
que refuerza esa identidad propia al dialogar, en primera instancia y sobre
el plano denso de la estética, con otros hacedores de cosas semejantes.
Pues sigo creyendo que el rasgo primordial del artista consiste en un remitirse
sin pausa a las obras, a las realizaciones que otros como él llevan a
cabo, de manera que toda la atención del hacer y el contemplar quede
centrada en las relaciones de líneas, contornos, arabescos, colores,
texturas ópticas, corporeidades, huecos, configuraciones espaciales,
luces, sombras. Para decirnos enseguida que reverbera algo nunca expresado en
el objeto nuevo, un quid portador de significados inéditos cuya transmisión
se consigue si, y sólo si, nuestra percepción acepta sumergirse
y complacerse en el juego de aquellas redes materiales. Ergo, Diana Chorne ha
logrado instalar su trabajo en el dominio del arte. Ella es simplemente artista,
quod erat demonstrandum.
Vamos entonces en busca de los significados y comencemos por los muñecos. La diversidad de materiales, de elementos ready-made (maniquíes, cabezas de juguete), de rostros inventados e imaginados, de fuentes iconográficas que remiten a viejas culturas (la Mesopotamia antigua, la Grecia arcaica, la Italia prerromana, la Camboya de los khmer, la América prehispánica) o a la producción en serie y sensiblera de la era industrial, componen un conjunto difícilmente numerable de recursos técnicos y de alusiones históricas. Pues se aúnan la terracota con la madera, el plástico con los metales, el biscuit con la lana de acero, el tejido de alambre con la baquelita, la porcelana con el cartón y el papel, los abalorios con las tapas de lata de las gaseosas, aunque lo cierto es que el vidrio parecería prevalecer merced a las cuentas coloreadas, a los tubos de gas neón, a las ampolletas y bombas de luz que se superponen y decoran para formar figuras muy esbeltas, tan alargadas que nos preguntamos cómo logran mantenerse erguidas y estables, una cuestiónllevada a su clímax en los ejemplares multicolores que representan criaturas en movimiento.
Esos seres totémicos
son solemnes y cómicos al mismo tiempo, con sus sexos marcados mediante
piezas que despliegan metáforas invertidas. Un silbato, por ejemplo,
designa un pene; una argolla de metal, una vagina. Así, el ingenio provoca
simpatía, sentida en lo más íntimo de nosotros, hacia esos
muñecos desvalidos, mientras el juego lingüístico y la ironía
nos encienden levemente la risa. Todo eso sugiere que estamos en presencia de
una variante polimórfica del Pathosformel destinado a evocar la emoción
primordial de la fragilidad de la vida.
Pero en este caso lo efímero no permanece encerrado en el tema de la
vanitas, sino que es también vector de una crítica risueña
de la monumentalidad humana y se combina, en los cuerpos danzantes, con la aparición
paradójica de la antigua ninfa, muchacha joven en movimiento, signo mayor
de un descubrimiento clásico (la representación por antonomasia
de la vida joven y dinámica) cuyas manifestaciones y eclipses habrían
determinado la dialéctica histórico-artística del mundo
euroatlántico, según la teoría cultural de Aby Warburg.
Pero esto no es un alarde sino la elección militante de un concepto totalizador
de la cultura, a la vez trágico y “esquizofrénico”,
dos rasgos que Diana Chorne no desdeñaría a la hora de definir
las cualidades estéticas de sus objetos.
Y hay todavía una vuelta de tuerca, una coincidencia subterránea
que refuerza y legitima nuestra evocación warburguiana: si a algo podemos
asociar los muñecos de Diana como totalidad formal y significante es
a las llamadas “muñecas” Kachina, fabricadas por los Zuni en
Nuevo México, que despertaron el interés de Warburg durante el
viaje de investigación antropológica que realizó a esa
región de los Estados Unidos entre 1895 y 1896. No está de más
recordar que la memoria de la expedición, redactada tardíamente
por Aby en 1923, fue la prueba de la cura de su esquizofrenia que el propio
Warburg dio ante médicos y enfermos en una conferencia pronunciada en
el sanatorio psiquiátrico de Kreuzlingen.
Sigamos ahora nuestro itinerario
con los trabajos bidimensionales de Diana Chorne. Mientras los collages son
grandes composiciones abstractas donde campea el mismo ímpetu explorador
de la materia y de sus posibilidades expresivas que ya descubrimos en el armado
de los muñecos, algunas pinturas vuelven sobre las figuras escultóricas,
esbeltas y transparentes, en movimiento e intensamente sexuadas. Y lo hacen
en combinación con un alarde, una paradoja cromática producida
por el uso del negro dentro de los cuerpos de las figuras, de modo tal que –milagro
del arte– su transparencia no se pone en riesgo sino que, por el contrario,
sale reforzada del experimento.
En este punto comienza a abrirse un horizonte nuevo de la indagación
plástica de Chorne: sus últimos cuadros contienen secuencias de
siluetas negras de animales, personajes, objetos, signos, como si se tratara
de un mensaje ideográfico que se desenvuelve ante nuestros ojos. Lo que
allí vuelve, claro, mediante la idea representada y multiplicada de ideograma,
es la reminiscencia de las civilizaciones antiguas, los manuscritos nahuatl,
los relatos iconográficos –entre violentos y cómicos–
desplegados sobre las piezas de cerámica mochica y nazca.
La artista vuelve a recrear y transmutar lugares comunes o configuraciones significantes
extraídas de repertorios arcaicos, para dar cuenta de las condiciones
actuales de la existencia: mecanización, repetición, opacidad
comunicativa de los signos, igualación ontológica de los hombres,
los animales y los utensilios, búsqueda incansable del sentido.
|
Entre la regla y la picardía Por Luis Felipe Noé Entre una tribu primitiva
y el mundo globalizado se encuentra Diana Chorne. |
|
El secreto de las cosas Por León Ferrari Hay algo perturbador
y enigmático en las obras de Diana Chorne. Y pienso que tal vez
se relaciona con su propia trayectoria personal: fue alumna de Urruchúa
y de Batlle Planas, estudió a Freud y a Lacan, y es psicoanalista. |
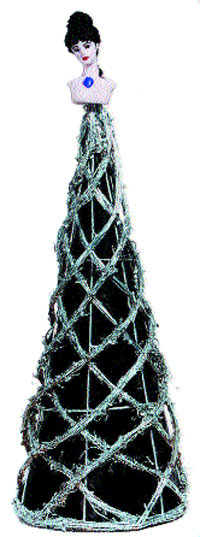
-
Nota de tapa> Gabe Hudson: tras la huella de Kurt Vonnegut y Tim O’Brien.
Hola a las armas
Por Rodrigo Fresán -
NOTA DE TAPA 4: Art Spiegelman bajo la sombra de ninguna torre
Por Martín Pérez -
NOTA DE TAPA 5: El pasado, el presente y el futuro según Eric Hobsbawm
-
Diana Chorne debuta en el recoleta
-
TOM STOPPARD: EL CHECO PERDIDO
Tom Stoppard: el checo perdido
-
HITOS
El falsificador de los diez mandamientos
-
PáGINA 3
Toni Negri y la revuelta piquetera
-
POLEMICA
Estados Unidos no es el Mal
Por José Pablo Feinmann -
Secuestro Exxxpress, porno argentino
-
ANTHONY SWOFFORD: LA MEMORIA DE LA GUERRA ANTERIOR.
NOTA DE TAPA 2: Anthony Swofford: la memoria de la guerra anterior.
Por Martín Pérez -
NOTA DE TAPA 3: Christopher Hitchens polemiza con Susan Sontag
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






