![]()
![]()
![]() Domingo, 11 de septiembre de 2011
| Hoy
Domingo, 11 de septiembre de 2011
| Hoy
La flor de mi secreto
Hace cinco años, cansada del dibujo y de sí misma, Maitena colgó los lápices y decidió no hacer más esas historietas del universo femenino que la convirtieron en un éxito en medio mundo y en una docena de idiomas. Ahora su nombre reaparece en las librerías de una manera inesperada: con una novela iniciática sobre una chica de 12 años en los años ’70. En esta entrevista habla de los motivos de esta metamorfosis, del cansancio con el dibujo, del poder curador de las palabras, del largo proceso de sanación que atravesó escribiendo Rumble y del complejo factor autobiográfico que encierra este libro sobre el embarazo adolescente y la vida cotidiana bajo la dictadura.
 Por Juan Ignacio Boido
Por Juan Ignacio Boido
Maitena ya contó mil veces sus mil vidas: madre soltera a los 17, casada a los 18, madre de nuevo a los 19 y separada a los 24, atornillada frente a un tablero para llenar la heladera, hijos, trabajo y discoteca, noche, punk, derrapes, la única mujer en las redacciones llenas de testosterona de SexHumor y Fierro, autora de comics eróticos e ilustraciones para niños al mismo tiempo, y la idea concreta de abandonarlo todo antes del llamado de una revista femenina que le daría primero el éxito y después la posibilidad de dejar el trabajo por tiempo indeterminado y volver a ser madre tiempo completo.
Cada vez que contó sus vidas, se iba sumando un nuevo capítulo, pero inexorablemente, cada vez, sin importar ante quién la contara, la historia empezaba a los 17, con la maternidad y el trabajo. Lo que había más atrás apenas se vislumbraba, era apenas un bosquejo con las coordenadas necesarias: sexta de siete hermanos, ocho colegios de los que fue serialmente expulsada, férrea educación católica en una familia de esas a las que se les dice “bien”, inclinación artística que permeó a través de una madre arquitecta de carrera frustrada, y un padre adusto que dedicó su vida a la fe y a una carrera en la educación tristemente coronada por el cargo de ministro durante el estertor de la última dictadura. Poco y nada había dicho hasta ahora Maitena de todo aquello, y es justamente hasta ahí atrás, a esa zona de sombras y privacidad, adonde fue para escribir el libro que acaba de publicar: el número doce de su vida, pero el primero que no es de historietas y el primero cuyo material no está previamente testeado con los lectores a través de diarios o revistas. Por eso, la primera pregunta tal vez sea si siente algo de miedo al publicar su primera novela. La respuesta, sorpresivamente, después de un segundo o dos en que mira un punto indefinible delante suyo, un punto que parece acostumbrada a mirar, es directa, y abre el libro al medio como si fuera una fruta y expusiera su carozo:
–No, miedo no. Pero sí me hubiera gustado escribir un libro menos autobiográfico.
Hace unos años, cuando estaba a punto de abandonar el dibujo y encerrarse en un exilio doméstico que la llevaría a escribir este libro, Marta Dillon, entrevistándola para Las12, decía que hablar con Maitena tenía el mismo efecto que tomar un vaso de agua fresca. Es verdad. Aunque ahora se la siente más sosegada, tal vez incluso menos tintineante, como si hubiese cambiado la carcajada sonora y la mueca que se hamaca entre el sarcasmo y la comprensión por una sonrisa más serena. La que parece acabar de tomarse un vaso de agua fresca ahora es ella.
El libro ha tenido, se nota, un poder sanador. Hay algo de reconciliación en volver a ver a aquella persona que era antes de la vida que la llevó a ser quien es. Si se le pregunta en qué momento empezó ese viaje, y si tuvo que ver la tranquilidad de dejar de trabajar por primera vez desde los 17 años, no tarda nada en contestar:
–Sí, cuando dejé el trabajo... y sobre todo el alcohol.
Lo dice seria, sin orgullo ni estridencia. Apenas con una sombra de pudor.
–Volví a encontrar algo de quién era yo. Hay algo mío que volvió a su esencia y eso es valiosísimo para mí. Volví para atrás y encontré a una persona que me gusta, y de la que todavía tengo mucho. Encontré que la rubia de pelo desordenado también fue una construcción, y ahora me parezco más a la que era antes de todo eso. Fui madre a los 17, me casé a los 18, volví a ser madre a los 19, y a los 21 años perdí otro hijo en un parto. Todo eso me pasó antes de los 21. Yo dejé atrás esas cosas y me transformé en otra persona, porque tuve que transformarme en otra para seguir adelante: para poder seguir siendo alegre, divertida, simpática, escribiendo chistes, yendo a bailar, enamorándome... Nunca miraba para atrás; y si miraba, no me gustaba mucho lo que veía: me veía como una boluda, me sentía fea, bruta, todas tenían mejores trabajos, mejor ropa y mejor vida. Te diría que casi no me acordaba de cómo era mi vida antes de ser madre y me senté a escribir y descubrí que me acordaba de mucho. Entonces, al escribir Rumble, volví a quien era. Hoy me siento más cerca y más parecida a aquella chica que a la mujer de los ‘80 y los ‘90.
El proceso no fue simple, y –por lo que va a contar durante la entrevista– no sólo por las 13 versiones anilladas de la novela en sus diferentes etapas que acumuló en su escritorio a lo largo de los últimos cuatro años. Así como tiene guardado hasta el último boceto de cada chiste o historieta que publicó, y es hipnótico ver esos borradores a lápiz en que los personajes buscan su gesto exacto, frunciendo la boca, revoleando los ojos o temblando de pánico envueltas en una toalla paradas sobre la balanza, guarda también 300 páginas de un libro de cocina escrito y dibujado que haría agua la boca de cualquier editorial en esta época tan gourmet. En algún lado están, también, dos o tres proyectos de novela descartados antes de empezar Rumble y un par de comienzos de una nueva novela. Maitena parece haberse tomado el hecho de escribir con la misma seriedad y obsesiva dedicación con que dibujó durante más de veinte años. Casi que parece quedarle lejos la respuesta cuando le preguntan por qué hizo no una historieta larga o una novela gráfica, expansión natural y en boga del género.
–Me cansé del dibujo. Me aburrí de dibujar. No tengo ganas. Me aburrí de las historietas, del lenguaje y de mí misma. Para mí, la historieta, como formato, ya dio todo lo que tenía para dar.
Las historietas de Maitena siempre parecieron cargar con una misión extra–artística: la defensa de la mirada femenina en el universo masculino de revistas como Humor y Fierro, la exposición de los mandatos vigentes más allá del feminismo en Para Ti y La Nación. De hecho, hablando del comienzo de Mujeres alteradas, dijo en su momento que la primera decisión había sido “no poner un personaje fijo, porque en ese caso siempre termina siendo tu alter ego y desnudándote vos”. Ahora, hablando de Rumble, cuando parece haber dado con la manera de liberarse de aquello y poder concentrarse en una forma de comunicación más íntima, es ella la que pronuncia la palabra “autobiográfico”.
Decís que querrías haber escrito un libro menos autobiográfico. ¿Porque te sentís expuesta o porque creés que van a leer el libro buscando quién es quién y qué le pasó en la adolescencia a la autora que ya conocen?
–Yo hablé mucho, di muchas entrevistas, y ahora es innegable lo autobiográfico que tiene este libro y que yo ya conté. Pero a mí me hincha la lectura en esa clave. Que vengan a preguntarte si hiciste tal cosa o si te pasó tal otra. Tener que explicar que no te pasó tooodo lo que contás. Y si me pasó esto y no lo otro, ¿qué importa? Me gustaría que en adelante no se leyera tan así, pero que cada uno lea como quiera: el que necesita el componente cholulo, que lo use. Pero ojo: así como uno escribe lo que puede y no lo que quiere, cuando uno escribe muestra todo lo que no quería mostrar. Yo no soy muy buena para entender las cosas de fondo. No entiendo muy bien lo que es el superyó, por ejemplo. No sé muy bien cómo soy, ni cómo hago las cosas. Una vez un psicoanalista me dijo que cuando yo titulaba mis historietas hablando de “las mujeres”, me dejaba a mí misma afuera. Estaba bien lo que me decía, pero me pareció dañino para mi trabajo y no fui más. Cada vez que escribía “las mujeres tal cosa”, frenaba y empezaba a decirme a mí misma: “Bueno, pero vos también sos mujer”. No hay que pensar tanto si uno lo puede hacer. Lo que sí sé es que, en una novela, una se puede dar cuenta de quién escribió el libro, de si es buena o mala persona, si tiene mala leche o si no. Uno se expone mucho escribiendo: expone todo su sistema de pensamiento, de relaciones, su opinión de la vida, del mundo... En ese sentido me parece mucho más interesante pensar que un libro es autobiográfico.

No me digas que en ningún momento pensaste en cómo recibirían el libro los lectores de tus historietas.
–Jamás pienso en los lectores. Pero en este caso es más distinto todavía: las historietas eran mi trabajo para vivir; pero yo no salgo a vender este libro. No quiero agarrar a las pobres incautas que creen que van a leer una novela de Mujeres alteradas. Que la editorial haga marketing, ponga afiches, lo que quiera, pero yo no salgo a decir que el libro es buenísimo, ni a decirle a nadie que lo compre. Ni siquiera sé si está bueno. Este libro es para el que lo quiera leer.
Más tarde, hablando con devoción y admiración de su hijo varón, especialista en videojuegos, acepta que ahí esté, tal vez, la nueva historieta: pantallas en vez de cuadritos, tramas múltiples, héroes interactivos. Pero acepta la idea y la deja ir, como la pitada de un cigarrillo que dejó de fumar. Nada del dibujo, por ahora, parece encenderla. En cambio, la menor mención a cualquiera de las partes del proceso creativo de la literatura la encienden y habla con entusiasmo de lo que aprendió sola, durante años, en su estudio. Cuando se dio cuenta, por ejemplo, dos años después de empezar, de que la voz de la protagonista tenía que contar todo en tiempo presente (“escuché la voz y entendí que era una novela ansiosa”), y cómo eso la llevó eliminar decenas de episodios, varios personajes y a escribir todo de vuelta. O la relación que mantuvo, mientras escribía, con eso que podríamos llamar “lo maitenesco”: la paleta visual de su universo gráfico, convertida en ese caso en giros, tonos, descripciones al pasar en la novela que respiran la misma gracia refrescante que muchos de sus dibujos: un bocinazo de cuarenta metros, un beso que se estira como un chicle.
¿Lo buscabas, lo rechazabas, lo encontrabas?
–No quería ser graciosa, ni hacer chistes, pero traté de que, si el humor era espontáneo, quedara. Yo escribí la novela 13 veces: lo que soportó las 13 relecturas y me siguió pareciendo medianamente simpático, quedó. Igual, hay partes que no puedo volver a leer. Sobre todo las anécdotas. Aprendí cómo trabaja la anécdota: entorpeciendo. Hay que sacarla. Si no sirve para llevar la trama, no sirve.
Dice no sirve y es como si hiciera un bollo con un boceto que no le gusta.
–No me muero por una página de mi librito: puedo borrarla y hacerla de vuelta todas las veces que haga falta. Escribiendo, cuando te equivocás, aprendés, pero perdés mucho tiempo: son muchos años que se tarda en escribir algo. Entonces está bueno cuando te dan una ayudita. Y descubrí que los escritores no son personas generosas en general. Pero tengo una amiga escritora muy generosa: Rosa Montero. Ella me ayudó mucho: llevaba tres años trabajando y ya había escrito la novela ocho, nueve veces. Hablamos una sola vez, cinco horas seguidas, y nunca más tocamos el tema. Me marcó hoja por hoja. A lo mejor de una página dejaba una sola frase. Y lo mejor fue cuando me decía: “Acá, esto, ¿ves? Bueno, no lo hagas más, es horrible”. Agarré y le di un beso. Me había dicho la verdad.
¿Qué te dijo que no hicieras más?
–Que no tuviera autoconmiseración.
¿Y ahí se enderezó todo?
–Ahí entendí lo que no tenía que hacer más, cuál era el tema de la novela y para dónde tenía que ir.
¿Cuál es el tema de la novela?
–Durante un buen tiempo pensé que estaba escribiendo una novela de aventuras. Pero hoy, para mí, creo que el tema es la desprotección y el embarazo adolescente. ¿Cómo llega una chica a quedar embarazada? Vos decís: un descuido con el novio. Pero no es así. Es otra cosa. No empezó cinco meses antes cogiendo con el novio. Para que pase algo tan fuerte siendo tan chica, tuviste que trabajar duro. Todos a su alrededor ayudan a que eso pase.
Es cierto: Rumble es exactamente sobre eso. Es una novela de iniciación contada por su protagonista, una chica de 12 años inquieta por descubrir el otro lado de la realidad que le imponen con rigidez y sin demasiada atención su padre católico, su madre desbordada y su media docena de hermanos absortos en sus propios problemas, y que emprende con inocencia la aventura de los primeros besos, las rateadas, los cigarrillos y la seducción de los chicos más grandes. Su voz es fresca, hosca pero entrañable, locuaz pero vulnerable, como la de todo adolescente que cree saberlas todas y todavía no entendió demasiado. Una voz que lleva como un tobogán, que dibuja imágenes de expresividad adorable (“lo maitenesco”) mientras se desliza a ciegas sin saber hacia dónde, sin saber que cuánto más cree alejarse, más se está hundiendo en lo que su familia hizo de ella. “El cielo está radiante y hace calor, aunque todavía no son ni las ocho de la mañana”, dice en la primera frase, y toda la novela la vivirá en esa distancia entre la realidad y las sensaciones. Ese vértigo existencial, mezcla de vacío en el estómago y uñas contra el pizarrón, es el que –a falta de una palabra conocida, regocijada de poder hacerlo suyo dándole un nombre cada vez que lo asalta– da título al libro: Rumble. “¡Qué rumble!”, dice la protagonista como quien se aferra a su talismán en cada aventura. El título es, además, el único homenaje abierto en el libro a la historieta y a esas onomatopeyas que pueblan las aventuras predilectas de Maitena y de las que se ha declarado devota: como el berp de Tabaré, el claca claca claca de los rifles de Hugo Pratt o el kai kai kai de los perros de Fontanarrosa, rumble es esa palabra que irrumpe en las historietas cuando las rocas caen por la ladera. Y es justo: todo tiembla en la novela. La trama transcurre durante el par de años en que una familia católica, numerosa y de derecha se muda de Bella Vista a Recoleta hasta que la enfermedad y el colapso –nervioso y financiero– los lleva de vuelta a Bella Vista. Así como son sutiles los modos del descuido, la desprotección y la indiferencia que van tejiendo esa red compleja de causas por las que una adolescente queda embarazada, el libro superpone sin volverse pesado ni espeso en la lectura, cada vez más capas que escapan a la conciencia de esa chica en estado de lucidez e inconciencia: sobre la aventura del autoexilio de su casa y de su clase, del coqueteo y el sexo, la fuga y el internado de chicas, el romance clandestino y los malos viajes de la droga, se ciernen otras tormentas cada vez más cercanas. No son tiempos cualesquiera: el libro va de las vísperas de la muerte de Perón al Mundial ‘78, y una de sus particularidades más sutiles pero notables es la capacidad de convertir la vida de esa familia en una caja de resonancia del país, desde el punto de vista de una clase y un barrio siempre difícil para la literatura argentina. Un barrio difícil y una clase esquiva, en intentos que en general naufragan entre la nostalgia estetizante y el estereotipo.
“Silvina Ocampo”, dice Maitena, como si señalara la salida de un laberinto. “Siempre amiga de las mucamas, los choferes, la mina de la florería. Una mina que mira de costado el mundo donde vive, y elige charlar y conversar con el mundo de los de abajo. Yo siempre me aburrí mucho con los chetos y el mundo cheto. Nunca leí los avisos fúnebres de La Nación, ni siquiera cuando murió mi papá.”
Es verdad: la novela tiene mucho living y mucho cuarto de los padres, pero también mucha cocina, mucha portería, mucha plaza en horario de colegio, mucho tren y hotel alojamiento. Así como el libro traza un arco (de la muerte de Perón al Mundial), su trama se despliega también sobre el mapa: Barrio Norte y Bella Vista. “Páramo desierto: casa quinta, aburrimiento, barro, plantas, la vecina, la pileta. En la ciudad estaba la calle, donde pasaban las cosas”, dice Maitena contando cómo era –en el libro y en su vida– ese lugar que dejó a los 10 años para mudarse a la Capital.

–Para mí era civilización o barbarie. Y Bella Vista era la barbarie, un barrio residencial de calles de tierra donde la mitad son milicos, la otra mitad del Opus Dei, y en algunos casos se mezclan los conjuntos. Una sociedad rara, donde todos mis vecinos tenían 9, 11 o 14 hijos. Son la misma clase social que en Barrio Norte, pero menos urbanos. Y un poco más pobres: hay que mantener 14 hijos...
Cuando Maitena tenía diez años, la familia se mudó a la Capital y, pocos años después, volvió a Bella Vista.
–Yo quedé embarazada en Bella Vista. Paseaba con el carrito de bebé por ahí y si me encontraba con una compañera de colegio por la calle, era capaz de hablarme todo el tiempo mirándome a los ojos: nunca me hablaba de mi hija, y diez minutos después nos despedíamos como si el bebé no existiera.
Pero volviendo al libro y a la Capital: si el tema íntimo es el embarazo adolescente, el otro tema –que resuena cada vez más a medida que pasan las páginas, hasta filtrarse por las grietas de una vida familiar que se resquebraja– es la vida cotidiana bajo la dictadura.
–Sí, eso vino solo. Cuando empecé a escribirlo, pensé que era de sexo y aventuras. Después me di cuenta de que era de religión y política.
Desde ese barrio, el libro representa el clima crecientemente opresivo y peligroso en detalles mínimos, en pinceladas rápidas, escenas que suceden en segundo plano, rumores que alguien dice que dicen, pistas, indicios que, sin entorpecer la trama ni volverse declamativas, llenan las páginas de época: la sospecha sobre lo popular, el exilio de una hija, la homosexualidad silenciada, un tiro que se escapa en algo que empieza como un juego, un rito umbanda para evitar el servicio militar, la desaparición intempestiva o el exilio inexplicable de conocidos.
Cada vez que la protagonista evade el cerco de su rutina diaria faltando al colegio, al internado o a las visitas familiares, llega a un límite, se asoma a la realidad: en la avenida Las Heras se encuentra con el antiperonismo, en la avenida Corrientes con los funerales de Perón, en el tren a Bella Vista con un operativo del Ejército.
“Eso pasa solo”, dice Maitena. “Si yo fuera una escritora de verdad, lo podría haber pensado, pero a mí me pasó solo. En una de esas no querías hablar de eso, pero se cuenta igual. Por eso no me interesa saber cómo funciona la máquina. Y por eso mismo me cuidé de no forzarlo. Saqué mucho lo que me sonaba a panfleto. Dejé lo que había salido solo.”
En esa cartografía de época de la ciudad sobre la que se mueve la novela, nada representa mejor el momento en que una Argentina se extingue como la serie de cambios que transforman por esos días a la zona entre el cementerio de la Recoleta y la estación de Retiro: demolición y remate. Se avecinan los años del intendente Cacciatore. En un barrio tranquilo de plazas, barrancas, escalinatas y algunos pasajes, tiemblan los motores de las topadoras. Se demuelen paulatinamente manzanas enteras para ensanchar la avenida 9 de Julio: llegan la modernización arquitectónica y las autopistas, todavía hoy tan oscuramente vinculadas con la desaparición de personas. En las casas de remate de la zona proliferan bagatelas y retazos de viejo esplendor salidos de palacetes demolidos. Donde hoy se acumulan tres hoteles cinco estrellas, casas de marcas extranjeras, los locales del shopping Patio Bullrich, torres monumentales que conviven con edificios franceses, y cierta jactancia por la tradición y el buen gusto, por aquellos días se vivía otro –tal vez el último– episodio de la larga decadencia que Mujica Lainez volvió su tema. Ahí, el caos de la familia, del barrio, de la ciudad y del país se superponen con trágica naturalidad en el momento en que una chica de doce años, asfixiada por la indiferencia familiar y la opresión religiosa, decide lanzarse al mundo en busca de aventuras: los chicos de la plaza, los rateados de otros colegios, la mujer del quiosco, el colectivero galán que se convierte en salvoconducto hacia los márgenes, los barrios de fábricas cerradas y la intimidad de las reuniones de colectiveros, pero también el pequeño callejón a punto de ser demolido en pleno Recoleta, donde vive la Humbertina, un gay al que Puig le hubiese puesto encantado un grabador delante.
–El barrio ese, cuando yo vivía, no tenía la conciencia del barrio cheto: era un buen barrio porque Luder vivía a la vuelta y Bioy Casares a dos cuadras, pero todas las torres que hay ahora eran estacionamientos en los que patinaba con mis amigas –dice.
El Patio Bullrich era en ese entonces una casa de remates por cuya vereda una Maitena adolescente pasaba y quedaba casi lamida por los piropos de los hombres que descargaban de los camiones muebles de remate, y cuando lo recuerda ofrece una de esas perlas del entre nous que es tan difícil de esquivar para quienes se proponen escribir sobre ese mundo: “El Patio Bullrich era una casa de remates, Bullrich, Guerrico & Gaona. Gaona estaba casado con mi prima, y mi primo Ignacio era uno de los rematadores”. Pero enseguida le quita la pesadez, la pompa y la naftalina con esa gracia que hizo de sus dibujos el entre nous femenino: “Lo que ahora es Fendi era un almacén al que yo iba a comprar salame. Eso pasa con la edad: el mundo en el que nací no existe más, el mundo en el que fui adolescente no existe más, el mundo en el que tuve 30 años no existe más, Buenos Aires vacío en enero no existe más”.
La novela, en ese sentido, parece esconder un doble fondo: se puede leer sin reparar del todo en sus ecos políticos, a la vez que ofrece pinceladas de aquella vida cotidiana en dictadura.
Y como un fantasma que entra y sale de ambos ámbitos, la calle y el living, la política y la familia, separados por una membrana que filtra las palabras con que se nombra a la realidad (ya desde el título, toda la novela es, también, una novela sobre los tabúes lingüísticos de una clase y una época, lo que no se puede nombrar sino por elipsis o silencio: las palabras cáncer, sexo, homosexual, guerrilla), como un fantasma capaz de atravesar esas barreras sin nombrarlas y sin contar nada, aparece el padre de la protagonista.
–En esa época no se nombraba al puto, no se nombraba al desaparecido, no se nombraba nada: el silencio era salud. Esa época fue así: tremendamente careta y muy dolorosa para mucha gente de todos lados, de arriba y de abajo. Y del dolor tampoco se hablaba. De esos, ni de ningún otro. Y mi padre no era ajeno a eso.
Probablemente, de todos los personajes de la novela –esa chica en fuga permanente hacia lo que cree es adelante, una madre presa de un colapso nervioso, una hermana mayor que opta por el exilio y varios hermanos varones sumergidos en las formas más diversas de la masculinidad–, tal vez sea el padre el que con mayor estoicismo se mueve y soporta las crisis, el caos, la impotencia y la violencia dentro y fuera de su familia.
Así como la amistad de su familia con un milico que cría ovejeros alemanes la libera de un control militar en el tren, hay una escena vista de refilón en el living que habla con la elocuencia literaria de aquellos días: la protagonista se asoma fugazmente a una reunión en que su padre recibe de Brenda, una amiga de la familia, un pedido de ayuda por su novio que es –le explica su hermano al día siguiente– “guerrillero”.
Sin exculparlo, en la novela el padre parece ubicarse en el lugar opuesto al de Brenda: alguien que recibe ese pedido e intenta hacer lo posible, sobrepasado por una realidad que en principio había apoyado. Así como Lanusse no era Videla, esa clase que encarnaba su padre encontró un límite en quienes había alimentado.
–El lugar de poder al que creía pertenecer, ya no tenía poder. El poder ya estaba en otro lado. Mi padre, al comienzo de todo, creía que era de los que mandaban... y se fue dando cuenta de que no.
En la novela, el padre de la protagonista es un respetado especialista cristiano en Educación, que vive para el trabajo y los congresos y seminarios que lo mantienen, si no ajeno, al menos distante de los conflictos cotidianos. En la vida real, su padre fue un ferviente católico y antiperonista que no sólo se contó entre los defensores de la Catedral la noche de los incendios de las iglesias sino alguien cuyo aporte radioeléctrico fue fundamental en la logística de la Revolución Libertadora, mientras de- sarrolló una carrera ligada a la educación: dio clases en la UBA durante veinte años, estuvo a cargo del Consejo Nacional de Educación Técnica (Conet), fue rector de la Universidad Tecnológica (UTN) y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), aunque su cargo más recordado sea el del Ministerio de Cultura y Educación del gobierno de Viola. Un cargo que, a pesar de algunos discursos públicos en los que abogó por los concursos docentes y dijo preferir “un poco de ruido a la paz de los cementerios”, siempre quedó sobre él como la sombra más oscura.
Más allá de la tradición de la historieta de firmar con un solo nombre, en la tapa de Rumble el nombre de Maitena recupera su apellido. No es poco. Alguna vez contó que logró, antes de la muerte de su padre, reconciliarse con la idea de ser la “nena de papá” después de largos años de no querer ser relacionada con él, ni para bien ni para mal, al punto de llevarse, siendo muy joven y necesitando el dinero, su historieta de la oficina de un editor sólo porque éste quería editar a la hija de ese hombre que hacía esas historietas.
–Mi padre era un cristiano que creía en los militares: creía que eran burros, pero buena gente –dice.
Por primera vez no está cómoda hablando, pero a la vez se recubre de una seriedad más aplomada, como si estuviera ante un fantasma que sabía que iba a tener que enfrentar si descendía por esta gruta de la memoria.
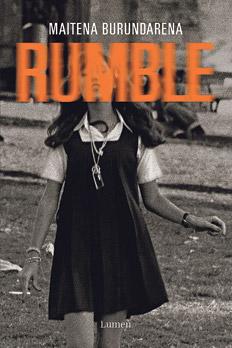 Rumble. Maitena Burundarena 286 páginas Lumen
Rumble. Maitena Burundarena 286 páginas Lumen–Sí, sabía que había “guerrilla” y que en los enfrentamientos mataban a la gente: lo que llamaban la guerra sucia. Cuando vino la democracia y todo empieza a salir a la luz, los secuestros, los campos, la tortura, los robos de bebés, mi padre lo negaba. Creía que eran cosas que se decían para desprestigiar al país. Pero lo decía convencido. Cuando viene el Juicio a las Juntas y los militares van presos, mi padre cae en una depresión espantosa. Y creo que mi padre se terminó muriendo de tristeza, hace doce años. Y, entre otras cosas, se murió de tristeza por eso: nunca soportó verse involucrado en eso. Nunca lo dijo, ni hacía falta que lo dijera. Dejó de ir a misa, que para él era lo único, lo único en que creía, y dejó de creer en ello. Cuando se estaba muriendo en la cama, le pregunté: “Papá, ¿creés en Dios?”. Me dijo: “Es una posibilidad”. No pudo soportar lo que pasó porque no tuvo herramientas para poder defenderse ante sí mismo. Era un hombre muy respetado, un caballero del que hasta los periodistas que me hacían mis primeras notas me hablaban bien, y habiendo sido de la Alianza Libertadora y defendido la Catedral, nunca pudo digerir haber estado con asesinos. Y a los 76 años se dejó morir de tristeza. Para él fue un orgullo haber sido ministro de Educación, y la vanidad lo llevó a decir que sí, cuando debería haber dicho que no. En mi casa había un cuadro con su foto jurando como ministro: nunca pudo descolgarlo, y el cuadro siguió en su casa, pero puesto en un lugar cada vez más escondido. Yo creo que era inocente, aunque no sé si tenía derecho a ser inocente.
Si el personaje del padre atraviesa el libro como un espectro –incluso el cáncer es algo remoto, que sucede detrás de un cortinado del que apenas se ven las sombras de los hechos y de las palabras–, el otro personaje que lo atraviesa como un alma doliente y desbordada, de pasiones reprimidas que terminan estallando en un colapso nervioso, es el de la madre. Si buscar el amor y el cuidado del padre es difícil para la protagonista por su ausencia y su silencio casi permanentes, la relación con la madre es, por el contrario, visceral y a los gritos. Finalmente ambas esperan el amor y la atención del mismo hombre. Especialista como es en los detalles, los dobleces y los secretos que hacen a alguien mujer y única al mismo tiempo, el personaje de su madre se presentaba como el desafío para el que parecía prepararse toda la vida.
–Mi vieja se murió el año pasado, o sea que yo escribí Rumble durante sus últimos tres años. Yo, como toda mina, tuve un problema tremendo en la relación con mi madre, aparte de que era la sexta hija y no me dio ni cinco de pelota. Hasta hace pocos años, mi madre me preguntaba cuándo iba a pintar, porque eso era de verdad importante, prestigioso. Mi madre nunca me vio realmente, pero en algún momento, gracias a esta novela, me di cuenta de que el camino lo tenía que hacer yo hacia ella, no esperar que lo hiciera ella. Y cuando empecé a escribir Rumble la vi a mi madre desde afuera con tanta nitidez como no la había visto nunca, y le perdoné todo. Mi madre era arquitecta en una época en que las chicas no iban a la facultad, fue la mejor de su graduación, se metió a trabajar en la Fundación Eva Perón y mi padre la hizo renunciar; su jefe de cátedra la llevó a trabajar a la facultad y mi padre también le hizo dejar ese trabajo y la enterró en Bella Vista con siete chicos. Tuvo siete hijos y perdió otros siete. Estaba tri-loca. Y cuando vi la historia desde afuera, entendí todo lo que le había pasado, le perdoné todo y lamenté mucho la coyuntura de haber nacido en ese momento de la vida de esa pobre mujer. Y entonces la empecé a visitar. Todos los meses, cada vez que yo venía a Buenos Aires de Uruguay, lo primero que hacía era comprar bombones e ir a verla. Pude hacer las paces y hablar con ella de mil cosas que nunca había podido. Decirle: “Mamá, tal tipo a vos te gustaba y tenías la secreta fantasía... ¿No fueron amantes?”. Y ella contestarme: “Nooooo... Pero porque él no quería... Me parece que era gay...”. ¡Lo que significaba para mi madre poder decir que alguien no era solterón sino gay! Se casó virgen y se murió con muchísimas ganas de tener un amante. A los 84 se pintaba los labios y se ponía minishorts para esperar en la silla de ruedas al kinesiólogo. Y todo eso lo pude hacer, pude hablar con ella y divertirme con ella gracias a la novela.
¿Y ella sabía que estabas escribiendo sobre la familia?
–Sí. Le contaba de la novela, le decía: “Me gustaría que la leas”, pero no me animaba a dársela, y no me animaba, y no me animaba, y no me animaba... y se murió. Igual, me parece que la hubiera puesto triste la novela. Cuando se murió, encontramos toneladas de libros, cuentos, novelas y cuadernos escritos por mi madre a mano: escribió toda su vida en secreto. Todavía no los pude ni abrir.
La novela, que se edita un año después de que su madre murió, está dedicada a ella. Más de una vez Maitena dijo que no le importaba nada la trascendencia: que cuando ella muera, a los diez minutos la van a estar comiendo los gusanos y que de ella sólo quedarán sus hijos. ¿Algo cambió después de escribir una novela que la reencontró con su madre, y después de haberla enterrado?
–No, no con respecto a la trascendencia. Para mí es ahora, mientras estás viva. Dentro de cien años no va a existir nada: Flaubert y Dante, pero no mis libros. Dentro de diez años, Mujeres alteradas va a ser como los ejemplares viejos de Caras y Caretas: algo que van a mirar para ver que los teléfonos celulares tenían antena. Lo que quedan son tus hijos, que en un momento ya no son tus hijos. Los arquitectos, en ese sentido, son quienes mejor la tienen. Además, me da angustia pensar en cuando yo no esté: ¿quién va a tirar mis álbumes de fotos? Tal vez mis hijos no, pero alguno de mis nietos, un día, los va a tirar. Ya bastante difícil es estar viva, haciendo cosas y que te lean en tu época. Ya está. No es poca cosa. El otro día me enteré por una lectora adolescente de que en un colegio las chicas se juntan en el baño para leer en voz alta mi libro. ¿Qué me importa que me lean en cincuenta años si a mis 49 las pendejas de hoy me leen en el baño?
Hablando de sus lectoras, Maitena parece recuperar algo de su viejo yo. Aunque diga no haber pensado en ellas, hay algo en ella que celebra, con un pudor festivo, reencontrarse de un modo nuevo conectada con quienes la leen. Aunque está lejos (“ni loca”) de pensar en algo que pueda leerse como Rumble 2. Escribir parece haberla cambiado de un modo que todavía no termina de entender, pero que no quiere desandar. Por ahora parece tener la cabeza vuelta hacia adentro. El viaje de escribir el libro y ahora su salida la han vuelto a poner en contacto con una cantidad de personas a las que no veía, en las que no pensaba o con las que apenas patinaba por la superficie de la convivencia. Como el reencuentro con una amiga a la que llamó después de décadas para avisarle que había escrito una novela en la que aparecían sus aventuras adolescentes. “Le dije: ‘Se llama Rumble, ¿te acordás la palabra que usábamos?’. ‘Cómo no me voy a acordar, si la inventé yo, en casa todavía la usamos con mis hijas’, me dijo. Durante años, cada vez que veían un libro mío, ella les decía a sus hijas que habíamos sido amigas de chicas, y las hijas no le creían. Así que está feliz porque, como ellas saben que la palabra es de su madre, ahí tienen la prueba de que éramos amigas.”
¿Y tu familia?
–Algunos lo tomaron con distancia, otros con efusividad, pero todos con respeto. Entendieron que era ficción. Aunque a uno de mis hermanos le tuve que decir que no se pusiera tan mal, que es una novela. No es que toda nuestra vida había sido así y él no se había dado cuenta. También hacíamos panqueques y la pasábamos bien.
Hoy, la casa de Maitena también tiembla, pero por otros motivos: está en obra. Es una alegoría un poco obvia, pero concreta de esta nueva etapa en que vuelve a vivir a Buenos Aires. La última vez que vivió ahí, sus hijos vivían con ella y con su marido, ahora la mayor se acaba de casar y su hijo vive solo hace tiempo. Ahora sólo van a vivir con la hija que tienen juntos, la menor. En una biblioteca por ahora casi vacía, acomodada por ahora contra una pared, hay un libro para chicos de Marco Denevi del año del ñaupa.
–Cuando yo tenía veintipico –dice Maitena mientras agarra el libro, sin saber todavía muy bien si está dedicado a ella o a Amaya, su hija mayor, pero segura de que está dedicado– iban mucho a comer a la casa de mis padres Hermes Villordo y Marco Denevi. Yo le decía a mamá que eran gays, recontra gays. Y ella siempre me contestaba: “Ay, no, querida, son solterones”.
El libro está dedicado a Amaya, la hija que tuvo a los 17, ese indefectible punto de partida de las mil veces que empieza a contar su vida. Que haya podido estar dedicado a ella –que ella lo haya pensado, que haya dudado, que mezcle las anécdotas de una infancia y de la otra–, habla de los infinitos filamentos de la memoria por los que ha viajado en los últimos años a aquel mundo como si fuera un tesoro que permaneció intacto en algún lado adentro suyo, un mundo que terminó con la llegada de su hija, pero que sólo ahí adentro siguió existiendo.
Hace un rato dijiste que cuando pasaste el libro a primera persona tuviste que dejar afuera las primeras 70 páginas, cuando la protagonista se muda, a los 10 años, de Bella Vista a la Capital. ¿Hay algo más que dejaste afuera que te guste?
–Bueno, lo que tengo escrito es la escena en la que le dice al padre que está embarazada.
La última escena del libro es infinitamente más sugestiva y –aunque no le guste el psicoanálisis– simbólica que esa escena que quedó afuera. Mejor no revelarla. Recuerda, en cambio, su propia escena diciéndole a su padre que estaba embarazada:
–El estaba sentado al lado de la pileta, leyendo la Enciclopedia Británica, que leía constantemente –dice y señala el estante más alto de la biblioteca, donde está completa esa edición, “mi favorita”–; estaba ahí con su tomo correspondiente a ese verano. Me quedé sentada al lado suyo veinte minutos, sin saber cómo arrancar. El seguía leyendo. Hasta que le dije: “Papá, estoy embarazada”. El cerró el libro, esperó un rato y me dijo: “Yo pensé que vos eras más inteligente”. Yo quería que me pegara un bife, que me dijera puta, pero no eso tan terrible. No me dijo que me hiciera un aborto, no me dijo que me tenía que casar, no me preguntó quién era el padre. En cambio, se levantó y se fue. Yo me quedé ahí mirando el agua. Creo que todo el resto de mi vida traté de demostrar que sí era inteligente –dice y sonríe.
Sus heridas parecen cerradas, o al menos puede mirar atrás sin tener que correr la mirada.
–Una vez superado el momento, para ellos fue una nueva posibilidad de ser mejores, mi madre rejuveneció 20 años y mi padre hizo con su nieta lo que no había hecho nunca con nosotros. De hecho, hasta le puso el nombre. Así que, de alguna manera, tuve un hijo con mi padre –dice y se ríe.
El libro de Denevi dedicado a su hija tiene texto y dibujos. Entre los proyectos que quedaron en el camino, junto al libro de cocina, también había un libro para chicos dibujado. ¿Qué la espera adelante?
¿Extrañaste el dibujo?
–No, nada. Lo que sí me doy cuenta es de que escribiendo me puede pasar lo mismo que con el dibujo: como dibujante llegué a mi límite, a mi techo. Podía mejorar, porque en la medida en que trabajes diez horas por día siempre podés mejorar, pero también perdés frescura y perdés gracia. Por eso se me volvió aburrido dibujar: en un momento supe que, si quería hacer algo bien, dentro de mis parámetros y mi nivel, era cuestión de sentarme y tarde o temprano, me iba a salir. Nunca voy a llegar a ser Hugo Pratt, pero cada libro mío está mejor dibujado que el anterior. Y sin embargo, los últimos libros ya los hice con una mirada muy crítica de mi dibujo: podía estar bien, pero yo le veía el sacrificio y los diez bocetos atrás. Creo que con la escritura puede pasar lo mismo: con treinta años escribiendo, debés darte cuenta de qué es liviano y en qué, por muy fluido que sea, se le nota el peso de estar está muy trabajado. Veo que voy a ser el mismo tipo de persona escribiendo que dibujando, pero de borrar y dibujar de nuevo me aburrí; de escribir, no. Me aburre el trabajo de esos profesionales llenos de recursos que no toman riesgos ni les pasa nada inocentemente. Es como dicen los budistas: es la mente de principiante lo que importa. Y a mí lo que me gusta de lo que estoy haciendo es mi mente de principiante.
Y entonces, ¿ahora?
–Yo no me siento una escritora y no sé si alguna vez lo seré, pero me doy cuenta del enorme poder de la palabra. Seguro que lo saben todos, pero yo lo descubrí ahora: para mí la escritura fue sanadora. Yo solucioné el problema con mi vieja, lo que no pude solucionar en 30 años de análisis, escribiendo Rumble. Entonces, cuando pienso en lo próximo que quiero escribir, pienso desde ese lado, y digo: los hijos. Ese es mi otro gran tema. Y ya empecé la novela. Pero no sé si me la aguanto. También me di cuenta de que debería escribir algo más divertido y que me haga más feliz. Es muy intensa la manera en que una novela te mete en un tema: te pasás dos, tres, cuatro años leyendo, hablando y pensando sobre eso. Si después de eso no lográs resolver algo, es porque no podías. Entonces, el poder de la escritura está bueno usarlo para entender y ser uno mejor. Por eso, como empecé a escribir de grande y no voy a escribir 30 libros, trataré de apuntar un poquito. Esas son las cosas que estoy pensando y me estoy preguntando. A lo mejor me pongo a escribir una novela divertida sobre los ‘80, pero esa novela, que yo creo será divertida y sobre los ‘80, ¿no terminará siendo la novela sobre los hijos? Esas son las cosas que me pregunto ahora.

-
Nota de tapa
La flor de mi secreto
Maitena habla de Rumble, su primera novela
Por Juan Ignacio Boido -
Compañero millonario, excéntrico, ¡presente!
Por Pablo Paredes -
CINE > LOS PECULIARES DOCUMENTALES SOBRE EL AUGE Y LA CAíDA DE LOS CEAUCESCU EN RUMANIA
Ascenso y caída del imperio rumano
Por Diego Rojas -
ENTREVISTAS > NILDA FERNáNDEZ, EL CANTAUTOR NóMADE CANTA EN BUENOS AIRES
Encerraré en mi cabaña las suelas gastadas de mis viajes
Por Mariano del Mazo -
ESCULTURA > UNA RETROSPECTIVA DE NORBERTO GóMEZ EN OSDE
Post Crucifixión
Por Lucrecia Palacios -
MúSICA > LA REEDICIóN TOTAL DE NICK CAVE CON EXTRAS Y DVD
Corazón salvaje
Por Mariana Enriquez -
PERSONAJES > RAMONA FLOWERS, LA HEROíNA DE LA HISTORIETA SCOTT PILGRIM
Flores para ella
Por Martín Pérez -
FAN > UNA ACTRIZ ELIGE UNA ESCENA DE SU PELíCULA FAVORITA: JORGELINA ARUZZI Y UNA VIUDA DIFíCIL DE FERNANDO AYALA
La viudita sacó el cerrojo
Por Jorgelina Aruzzi -
VALE DECIR
Abrazo de oso
-
VALE DECIR
Chicos de calendario
-
VALE DECIR
Tumbas al ras de la tierra
-
VALE DECIR
CUESTION DE PESO
-
INEVITABLES
Inevitables
-
SALí
A comer comida china fuera del barrio chino (y nada de delivery)
Por Cecilia Boullosa -
F.MéRIDES TRUCHAS
F.Mérides Truchas
Por Daniel Paz
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






