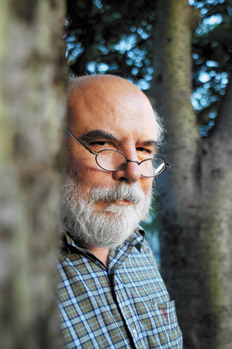![]()
![]()
![]() Domingo, 27 de enero de 2013
| Hoy
Domingo, 27 de enero de 2013
| Hoy
VERANO12 › JUAN SASTURAIN
La pasión explicada
La cuestión es que a Falucho, Selva lo deslumbró. Eso era una mina. Se animara o no a formular ante ella sus deseos más secretos, o se los revelara ella antes de que él mismo los supiera. Como haya sido, no importa. Quedó ahí, pegado. Y ella curiosamente también, aunque de otra manera.
La densa Selva tenía un cierto modo de no estar del todo. Su cualidad seductora consistía en obtener el máximo de entrega sin ofrecer equivalente. Si siempre la seducción es poker, esgrima, oferta y escamoteo, promesa demorada, Selva agregaba la incertidumbre de sus zonas oscuras. Parecía estar y estaba, pero nunca entera. Intensa pero intermitente, siempre dejaba margen para que la supusieran, la temieran repartida.
Falucho había aprendido de oídas y sin tiempo de verificarlo con experiencias concretas, ciertos conceptos básicos que solía repetir entre iguales y menores como verdades reveladas de la vida, ya que las suponía emanadas, según su precario saber y entender, de una fuente irreprochable: la caterva de machos veteranos y mayoritariamente solitarios –perdedores por opción– que lo rodeaban o frecuentaba desde pendejo.
Según semejante cátedra, en el amor y la pasión –o como fuera que se llamase a lo que pasaba a veces entre hombres y mujeres– había dos tipos de relaciones o dos aspectos del vínculo: las formas recortadas y las difusas. Las difusas –más frecuentes y aconsejables– eran las relaciones ocasionales que no necesitaban de explicación en sus términos. Se basaban en sobreentendidos ancestrales y duraban simplemente desde que empezaban hasta que terminaban. Así nomás. Esa modalidad de vínculo liviano era difusa tanto por vaga como por difundida. Era la unidad de relación reconocida y neutra, sin contraindicaciones.
Una relación de forma recortada, le explicaron una vez –podía ser noviazgo, casorio o trampa– está siempre limitada por fechas concretas, un comienzo y un final reconocibles. Y eso, a veces –aprendió Falucho– depende de quién marque los tiempos. Que no son los mismos en las minas y en los tipos. Los hombres suelen marcar una fecha de arranque, que es cuando la pusieron o cuando se animaron a hablar y ella dijo que bueno. La de las mujeres suele ser anterior: cuando le apuntaron, cuando decidieron que iba o debía ser con ése. A la inversa, la fecha de cierre, el recorte del final, tampoco suele coincidir. Para los varones una relación termina el día que cerró o le cerraron la puerta o las gambas. Para la mina, no: o terminó mucho antes, cuando decidió poner al punto en rampa sin que se enterara; o mucho después, cuando agote finalmente su talonario de facturas. En esos términos o entre esos dos precarios polos descriptivos encuadraba sus relaciones el soberbio mulato. Así, para el joven Falucho, Selva fue una relación que, por contexto y malcrianza de machito ganador, supuso difusa, pero que en realidad, lo recortó. Lo recontra recortó. Hubo un antes y un después de ella. Le hizo y le dejó un agujero en el elemental rompecabezas de su vida sentimental, un hueco de varias piezas que nunca pudo encontrar después. Creyó saber cuándo había empezado, y no era cierto; pero tampoco supo cuándo eso había terminado. Luego de Selva, nada ni nadie le volvió a calzar igual.
La primera vez que Falucho tuvo acceso privilegiado al departamento de ella en avenida Colón fue un domingo de invierno a la hora de los partidos, con el fondo de la voz de Alfredo Aróstegui, el relator olímpico, en la radio encendida que inundaba el pasillo desde la puerta de al lado. No lo olvidaría jamás.
Hasta ese día sólo habían hablado tres o cuatro veces en El Purgatorio, el cabarute del Carabela, y cuando Selva lo encaró para encontrarse afuera, Falucho –intimidado– la invitó a La París. Ella fue sola a verlo un viernes, de pelirroja, se quedó un ratito y ante la sorpresa de él le propuso encontrarse el domingo a la mañana en Sao para tomar un café y después ir a comer algo. El pibe no entendía nada.
Ese mediodía Selva –el pelo casi blanco y corto para la ocasión– lo llevó a almorzar a la Munich, una cervecería de la calle Rivadavia en pleno centro, con paneles de madera y cuadritos con montañas nevadas, un ciervo apolillado con ojos de vidrio, un reloj cucú y mesitas de manteles a cuadros en reservados con butacas rebatibles de cuero marrón oscuro.
Comieron costillitas de cerdo con puré de manzana –una novedad para el pibe– y ella eligió el vino blanco.
Charlaron mucho. Charló él, en realidad. Menos el nombre de la maestra de cuarto grado, que no recordó al contar una anécdota con tizas y borradores, Falucho le dijo todo, le contó todo lo que quiso saber. De su madre, del barrio de El Martillo, de Beer Mayer, de los personajes más pintorescos del elenco de La París. Y Selva lo escuchaba como si le interesara.
Como ella no sabía de su trabajo de bañero, Falucho le habló de técnicas de salvataje, le contó anécdotas de playa apenas exageradas que la hicieron sonreír y al pasar mencionó al Dudoso Noriega.
–¿Dudoso? –se interesó ella.
–Así le dicen.
Selva bajó la copa de vino, la apoyó en la mesa:
–¿Y tu mamá cómo te dice?
–Scott, como mi viejo.
–Pero sos Falucho. Y se nota que te gusta ser Falucho.
–Sí.
Ella le puso la mano sobre la mano. Era la primera vez que lo tocaba:
–A veces es bueno cambiar de nombre.
–Pero vos sos Selva.
–A veces –la mano subió al pelo enrulado, lo rascó como a un perro–. Para vos, por ejemplo.
–Me gusta –se acomodó para que lo rascara mejor–. Selva, digo.
–Claro.
Cuando estaban comiendo el flan mixto él preguntó:
–¿Sabés nadar?
–Mejor que vos –dijo ella sin énfasis.
Y le contó durante diez minutos cómo había competido durante tres años representando a un colegio de un lugar que Falucho nunca había oído nombrar.
No le importó. No le importaba nada mientras Selva lo mirara así.
Se terminó el vino sin dejar de mirarla.
Tres cuartos de hora después, ella lo arrinconaba sin palabras en el ascensor que subía sin ruido casi, con un chasquido leve en cada piso. Un beso por piso, por chasquido. En el cuello, en el lóbulo de la oreja, en el pecho, en la nariz, mientras le tapaba la boca, no lo dejaba ni siquiera opinar.
Después lo llevó lentamente de la mano a lo largo del pasillo y Falucho recordaría siempre el rumor, los altibajos de la transmisión del fútbol que venía de la puerta contigua, punteada por el ruido de los tacos de ella que lo remolcaba fácil y apenas lo soltó un instante para abrir la puerta con la otra mano.
–Pasá, pichón –y lo empujó levemente.
Falucho ya estaba al palo, y ni siquiera registró el lugar limpio y bien iluminado. Pero notó que Selva, a sus espaldas, ponía mecánicamente la traba con cadenita de bronce y desconectaba de un tirón el teléfono apoyado en la mesita junto al sillón.
–Un poco de paz –dijo, inaugurando un gestuario que se repetiría cada vez–. Y vos no hagas nada, pichón. Dejame a mí.
El no entendió del todo, estiró la mano.
–Te dije que no. Quedate ahí.
Selva fue al combinado, se agachó y eligió un disco. Falucho la miraba. Empezó a sonar “Un’anno d’amore”, por Mina. Ella dejó caer el saco que tenía sobre los hombros y quedó con el estrecho vestido amarillo, de una sola pieza. Abrió un cajón y sacó algo. Volvió, bailando levemente, acompasada. El la esperaba, quieto. Ella le dio la espalda:
–El cierre, pichón.
El lo fue bajando y vio cómo se descubría la espalda limpiamente. No llevaba nada abajo. Apoyó apenas la mano. Selva giró mientras el vestido caía:
–Dame eso, te dije –y le cazó las dos muñecas–. Dejame las manos a mí.
Falucho obedeció.
Y lo que siguió esa tarde, mientras Mina tapaba en italiano la transmisión de Alfredo Aróstegui, fue casi una ceremonia ritual, con el tiempo muchas veces repetida.
Ella lo desvestía despacio, le besaba las palmas claras, se metía uno a uno los dedos en la boca, se acariciaba entre las piernas con el dorso oscuro de las manos.
–Quieto –le decía bajito cuando él insistía en tratar de responder–. Date vuelta.
Y le retorcía levemente la muñeca, lo hacía girar, darle la espalda.
Sin soltarlo, le acariciaba el culo, le metía la mano por abajo, le acariciaba los huevos:
–Flojito.
El se revolvía. Era como domarlo.
–Quedate quieto. Más flojito, pichón.
Y ahí lo ataba. O le ponía las esposas.
–¿De dónde sacaste eso? –dijo él esa primera vez, cuando sintió el metal frío, oyó el clac del cierre.
–Recuerdo de familia. Quietito –y le apoyaba las tetas en la espalda–. No te va a pasar nada.
Y lo usaba así, toda la tarde.
–Sos tan lindo, pichón –ella lo besaba despacito, iba bajando con la boca entreabierta y él gemía–. Todavía no, pichón, cuando yo te diga.
Y así cada vez. Falucho quedaba como loco.
Pero hasta ahí nomás. Gracias a la vida y al contundente Noriega, su mentor, Falucho sabía lo que era estar incómodo, desubicado. Vivía así. Hijo de madre sola de por vida, adoptado tácita, parcialmente por un bañero huérfano sin hijos e iniciado por esa esquiva dama sabia e intimidante, el dotado mulato –punto negro sobre fondo y figuras blancas– se acostumbró a ser más distinto que solo, a no ser parte de nada orgánico ni reconocido excepto la rutina fiestera de Los Cocoteros, a vivir asomándose a gentes, vidas y estructuras sin entrar del todo.
Así, asomado, de oídas, vistas e intuidas, fue como Falucho tuvo desde muy pendejo –entre otras cosas– posibilidades de conocer o al menos entrever por simple cercanía algunos de los aspectos menos folklóricos y más refinados (o sórdidos, si se quiere) del negocio del puterío. No tanto por Gladys y las chicas que lo iniciaron como si jugaran con él al doctor o al muñeco que se viste y se desviste, sino por lo que siguió. Sobre todo a partir –primero y lateralmente– de su relación con dueño del asunto, El Carabela; y después y para siempre, como resultado de sus entreveros frontales con Selva, inequívoca estrella fugaz de El Purgatorio, dueña y señora de sus actividades conexas y de su perturbado corazón. No hubiera, sin embargo o por eso mismo, sabido qué decir –si se hubiese animado de sacarla del secreto– respecto de ella. Estaba demasiado pegado a sus sentimientos.
Lo cierto es que Falucho tanto oía a Selva como oía sobre ella, y no siempre o casi nunca conjugaba en armonía las dos versiones. Tampoco eran contradictorias ni complementarias. Estaban desfasadas, corridas. Como armar un rompecabezas con piezas de juegos distintos. Pero así planteado todo resulta demasiado teórico. Y lo que había entre ellos era una primordial, sorprendente calentura, con rasgos iniciáticos en él, con resonancias redentoras en ella. Así de simple, así de complejo. En el caso de Selva todo es ambiguo, al punto que no es fácil deslindar historia y leyenda. Una historia y una leyenda de la que Falucho se abrió, precisamente, por un malentendido.
Aquel que sería el último domingo, Selva sorprendió a Falucho al citarlo directamente en el departamento de Colón. Esa vez no llegarían juntos tras comer por ahí sino que lo esperaba en casa. Así dijo: en casa. Sutil diferencia. Como el olor a comida que venía de la cocina cuando ella lo recibió con delantal amarillo y guante naranja, lo besó, lo acomodó mandona como siempre, pero esta vez para llevarlo a la rastra y sentarlo a la mesa minúscula de la cocina.
–Canelones –dijo.
Y abrió triunfal la puerta de un horno que el mulato jamás había visto prendido.
–¿A ver? –quiso él.
Ella asomó la Pirex que desbordaba salsa blanca apenas dorada.
–Como los que te hace tu mamá para el cumpleaños –y deslizó otra vez la fuente hacia adentro–. Falta un poquito.
Hubo un leve silencio, él no entendía:
–Pero no es ahora.
–¿Qué cosa? –ella estaba de espaldas, ya cortaba salame y queso con golpes secos sobre la tabla sin uso.
–Mi cumpleaños.
Selva se volvió, le puso un dadito de queso en la boca.
–Claro que no –hizo una pausa–. Es el mío.
Lo besó. Le agregó un pedacito de salame. El habló sin dejar de masticar:
–¿Cuándo cumplís?
Ella se volvió a la mesada:
–Cuando se me canta.
–Mirá vos... ¿Y cuántos?
Ella seguía con el queso y el salame, toc, toc. La cocinita era muy chica. El estiró la mano y le levantó la pollera:
–¿Cuántos? –y le tocó el culo.
Ella giró sonriente, cuchillo en mano.
–Eso no se dice –y movió el cuchillo.
Falucho le agarró la muñeca, se paró.
–El Carabela lo sabe y yo no.
–¿De qué hablás, pichón?
Estaban muy cerca. Ella tenía una manchita de harina en el mentón y los ojos repentinamente tristes.
–¿Cómo te llamás? El sabe cómo te llamás.
Y no la soltaba.
En ese momento sonó el teléfono. Falucho nunca lo había oído sonar.
–Hoy no lo desconectaste. ¿Esperás una llamada?
–Soltame.
–No. Decime vos –y apretaba.
El rápido rodillazo en los huevos dejó a Falucho sin aire. Se derrumbó lentamente y quedó tendido. Doblado, ocupaba la mitad del piso de la cocinita.
–Perdón –dijo Selva.
Pasó por encima de él sin soltar el cuchillo y corrió hacia el teléfono:
–Sacá los canelones, ya vuelvo.
Suele suceder en las parejas que lo que comienza como festejo termine como tragedia o al menos como desencuentro penoso. Y es lógico. Contra mejor o más prestigiosa opinión, las parejas felices –no hablamos de las familias– se parecen menos entre sí que las desavenidas. Porque en cada pareja feliz suele subyacer una laboriosa construcción –a menudo frágil y basada en amables falacias–, y es más o menos evidente que hay cierto grado de impostación y esfuerzo en sostener la esquiva felicidad, una ardua tarea que no muchos están dispuestos a encarar; mientras que en las desavenidas, en las peleadoras o disfuncionales, los integrantes no hacen más que dejarse llevar por lo que sienten, sin esforzarse más allá. Y es lo usual.
Por eso es más frecuente encontrar homologías, similitudes, correspondencias –atenti Tolstoi– entre las parejas que pelean y tensan todo el tiempo la posibilidad misma de su continuidad o se desentienden de ella haciendo trampa, que entre las laboriosamente felices, que suelen elaborar curiosas construcciones de sentido, estructuras de convivencia complejas e impensables en otros contextos, no extrapolables, fruto de un trabajo incluso irrepetible e inútil de ser otro el ladero ocasional. Así, contra lo que opinan cómodos y haraganes, ser feliz –y más serlo en pareja– no es fruto de la espontánea entrega y disposición sino el resultado de una laboriosa tarea en la que la inteligencia, en camino de la sabiduría, pone todos los porotos.
En este sentido, lo que fuera que habían construido Selva y Falucho, menos juntos que cada uno por su cuenta, lo que los hacía felices o al menos hacía que contestaran que sí cuando se preguntaban recíprocamente si lo eran, era una relación extraña, un monstruo impar por definición, difícil de describir y que incluso no hubiera soportado un análisis por separado: las razones por las que cada uno era feliz ahí adentro no eran las del otro. Tampoco los motivos de la felicidad del otro eran los que cada uno creía que eran.
Cómo sería de delicado el equilibrio del hermoso y cursi castillo de naipes que habían construido con sucesivas versiones cada vez mejoradas de un mismo encuentro que combinaba el mimo y la entrega feroz, que acaso haya sido el intento de hacer una pausa o un leve desvío de esa rutina para celebrarla lo que desacomodó las cosas. No hay felicidad sin malentendidos. Pero en este caso los malentendidos no sólo eran un ingrediente curioso sino un fundamento, la condición de posibilidad de la relación.
La cuestión es que Selva fue al teléfono y habló durante diez minutos.
Cuando volvió a la cocina, Falucho no estaba y los canelones se habían quemado mal. Los sacó con una puteada y salió a buscarlo por la casa.
Lo encontró en el dormitorio, tendido en la cama con las piernas abiertas. Con una mano se agarraba los huevos y con la otra revoleaba las esposas:
–Vení.
–No. Se quemaron los canelones –ella se sacó el delantal, lo tiró en un rincón y abrió el placard–. Y dejá eso donde estaba.
–¿Quién era?
–No importa, pichón. Pero me tengo que ir ya. Nos vemos después.
Sacó un vestido, lo dejó sobre la cama y se metió en el baño.
–¿Era un cliente? –él la siguió repitiendo la pregunta, se asomó, ella estaba sentada en el inodoro.
–Salí de acá.
–¿Con quién vas a celebrar el cumpleaños?
–Salí.
Quiso cerrar la puerta pero él no la dejó.
–Tengo que hacer pis.
–Te miro.
–Salí.
–Dicen que hay uno que te paga nada más que para mirarte en el baño.
Ella lo miró un instante:
–Idiota.
Suspiró y bajó la cabeza. La melena pelirroja se derramó hacia adelante y Falucho vio el borde del elástico de la peluca en la nuca. Estiró la mano.
–¡No!
Ella se echó hacia atrás, golpeó contra los azulejos:
–No me toques.
Volvió a sonar el teléfono.
Ella amagó levantarse pero él volvió a sentarla de un empujón.
–Atiendo yo –dijo.
Salió y cerró con llave. Ella saltó hacia la puerta y empezó a golpear.
Falucho fue hasta el aparato, lo dejó sonar varias veces más y finalmente levantó el tubo, pero no dijo nada.
–¿Erica? –dijo una voz de mujer del otro lado.
Falucho no contestó.
–¿Está Erica? –insistió la voz un par de veces, cada vez más alterada.
–Acá no hay ninguna Erica –dijo Falucho. Y colgó.
Selva seguía golpeando la puerta del baño.
El se acercó lentamente mientras ella lo puteaba, lo amenazaba desde el otro lado. Finalmente le abrió.
–¿Quién era?
–Un hombre.
–No te creo.
El teléfono volvió a sonar. Selva quiso correr hacia el living pero él le hizo una zancadilla y ella trastabilló y golpeó la cabeza contra la pared del pasillo, cayó de costado. Quedó ahí.
Falucho la miró y fue al teléfono. Levantó el tubo y otra vez no dijo nada.
–¿Erica? ¿Erica? –repetía la misma voz de mujer.
–Equivocado –dijo Falucho y colgó.
Desconectó el teléfono y se inclinó sobre Selva. Estaba desmayada.
La levantó y la llevó en brazos hasta la cama. Le echó agua en la cara, le sujetó una de las muñecas con las esposas a los barrotes y fue a la cocina.
Estaba comiendo el tercer canelón cuando ella empezó a llamarlo. La hizo esperar.
Cuando apareció en la puerta de la pieza ella estaba forcejeando, el vestido se le había subido más allá de la cintura.
–Soltame. ¿Quién llamó?
–Equivocado.
–Era una chica.
Falucho no contestó.
–Era una chica. No seas loco, pichón. Soltame, tengo que salir. Voy y vuelvo.
–Te suelto, pero antes...–le hizo el gesto universal–. Un poco de dunga dunga.
–No. Soltame ya.
Falucho fue hasta el living y estuvo revisando los discos mientras ella le seguía gritando, ahora le prometía todo desde la cama.
Puso “Tú me acostumbraste” por Lucho Gatica y volvió.
–Vení, pichón –dijo ella vencida.
Cuando Falucho se despertó, atardecía en la ventana y Selva no estaba. Se vistió y la esperó un rato en el living, escuchando a Lucho Gatica y leyendo una de esas novelitas de Corín Tellado de las que ella tenía pilas.
El secreto mejor guardado era la historia de Lilian, una secretaria enamorada secretamente y sin esperanzas de Robert, su jefe, un hombre casado y feliz. Pero la mujer de él, Rose, moría trágicamente durante unas vacaciones en la Riviera francesa, cuando –tras una discusión conyugal– ella se iba una noche de la casa y se desbarrancaba con el coche deportivo, cayendo al mar. Nunca se recuperaban ni el Alfa Romeo ni el cadáver de Rose. Así, Robert quedaba viudo y culposo con una nena y eternamente enamorado de la muerta, incapaz de rehacer su vida.
Cuando empieza la novela, han pasado cinco años. Lilian, que sigue enamorada de Robert aunque para él es sólo la más devota secretaria, acepta que su jefe le preste, para unas vacaciones, la casa de la Riviera a la que él no ha vuelto ni quiere ocupar. Lilian le ofrece llevar con ella a su nena, Karina, de la que es como una joven tía complaciente, porque sabe que le gustará.
Vuelan vía París y, una vez en la casa frente al Mediterráneo, Pierre, el viejo jardinero, le insinúa que la relación entre Robert y Rose era por lo menos despareja. Da a entender que ella no le era fiel, aunque él no lo sabía y siempre la había idealizado. Lilian no quiere creerle pero la revelación la perturba tanto que, distraída en sus pensamientos, tiene un leve accidente callejero cuando llevaba a Karina en la bici.
Roger, el apuesto policía que las recoge y auxilia, se enamora inmediatamente de Lilian. La invita a salir, le cuenta de su trabajo. Está al acecho de una banda de contrabandistas. Ella disfruta de su compañía, lo admira, le dice que le gusta pero una noche le confiesa qué es lo que le sucede con Robert, incluso le cuenta toda la historia del accidente de Rose. El recuerda perfectamente el caso y dice que entiende tanto lo que le pasa a Robert como los sentimientos de Lilian pero que ambos están equivocados: el pasado y el secreto no deben condicionar la busca de la felicidad. Roger se va, dolorido, y Lilian se queda llorando no sabe muy bien por qué. Así la encuentra la pequeña Karina, que estaba ilusionada con la relación de Lilian y Roger, pero ella no puede contarle obviamente lo que le pasa. Muy confundida, Lilian decide adelantar el regreso y el fin de las vacaciones.
A la noche siguiente hay un enfrentamiento de la policía con los contrabandistas en la costa, una lancha resulta hundida y hay varios heridos. Lilian se angustia pensando que puede haberle pasado algo a Roger y se da cuenta de que está enamorada de él. Corre hacia la costa y lo encuentra sano y salvo, dirigiendo las tareas de rescate. Ella se queda todo el tiempo junto a él. La lancha se ha hundido en una zona profunda. Trabajan dragando toda la tarde y finalmente la encuentran. Pero cuando anochece descubren que hay algo más. Resulta ser un coche muy oxidado, un Alfa Romeo. Adentro hay dos cadáveres apenas reconocibles por los restos de ropa, un cinturón, los zapatos, un collar: una mujer y un hombre. Rose tenía un amante. Lilian, conmovida, se abraza a Roger y después se aparta, huye, lo deja solo porque está (otra vez) muy confundida.
Al día siguiente Lilian y Karina deben tomar el tren a la tarde, pero repentinamente llama por teléfono Robert que ha volado a Francia con una vieja amiga a la que ha reencontrado, y viene a buscar a su hija para que de paso la conozca. No quiere ir a la Riviera, pues siente que ha empezado una nueva vida, pero espera a Karina en París. Lilian puede quedarse unos días más si quiere, pues por las cartas de su hija se ha enterado de que la está pasando muy bien con Roger. Sabe todo sobre él y la felicita. Finalmente Robert le pregunta si ha habido alguna novedad y ella, tras un segundo de vacilación le dice que no, que ninguna. Cuelga, mira por la ventana, ve llegar al uniformado Roger y sonríe.
En la última escena, Lilian y Roger vuelven de la mano de la estación de trenes donde han despachado a Karina, y él compra el diario. En un apartado pequeño, junto a la noticia del enfrentamiento con los contrabandistas, está la noticia del Alfa Romeo rescatado del mar. Según las fuentes policiales, adentro encontraron sólo el cadáver de una mujer. Ella lo mira, él le guiña un ojo y la besa.
Falucho cerró el librito y lo tiró junto a los otros. Miró la hora. Casi las nueve. Tenía hambre de nuevo. Fue a la cocina y comió de parado el canelón frío y quemado que quedaba. Después, con un lápiz mocho que encontró en el cajón de la cocina y en una hoja en blanco que arrancó del final de una novelita titulada Cuando tú me necesites, escribió: “Chau, gracias por todo. F.”.
Dejó el mensaje sobre la mesa ratona, le apoyó las esposas encima para que no se volara, y salió.
-
La pasión explicada
Por Juan Sasturain
ESCRIBEN HOY
- Adriana Bustos
- Adrián Abonizio
- Aldo Ferrer
- Alejandro Rofman
- Alfredo Garcia
- Andres Asiain y Lorena Putero
- Carlos Noriega
- Carlos Rodríguez
- Claudia Piñeiro
- Claudio Iglesias
- Claudio Scaletta
- Cristian Carrillo
- Cristian Vitale
- Daniel Paz
- Edgardo Mocca
- Fabian Repetto
- Facundo Gari
- Fernando Krapp
- Graciela Cutuli
- Horacio González
- Horacio Vargas
- Horacio Verbitsky
- James Mottram
- Javier Núñez
- José Pablo Feinmann
- Juan Andrade
- Juan Jose Mendoza
- Juan Pablo Bertazza
- Juan Sasturain
- Julio Cejas
- Julián Varsavsky
- Lorena Panzerini
- Luis Bastús
- Marcos Rebasa
- Mariana Dimopulos
- Mariano Kairuz
- Mario Wainfeld
- Martin Auzmendi
- Micaela Ortelli
- Miguel Vitagliano
- Natali Schejtman
- Nicolás Lantos
- Pablo Donadio
- Pablo E. Chacon
- Raúl Kollmann
- Rod Stewart
- Sebastian Abrevaya
- Sebastián Fest
- Sebastián Premici
- Soledad Vallejos
- Sonia Tessa
- Veronica Gomez
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.