 Imprimir|Regresar a la nota
Imprimir|Regresar a la nota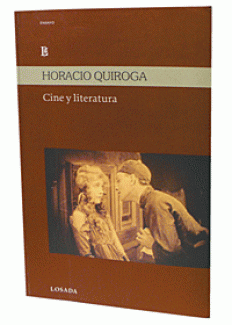
“Ni en la realidad ni en la pantalla los espectros deben hablar. El mutismo forma parte de su esencia misma, y en estas condiciones su ilusiĂłn de vida puede llegar a ser perfecta." De esta manera se pronunciaba Horacio Quiroga sobre el advenimiento del cine sonoro, lamentándolo como una pĂ©rdida y el retroceso de una potencia narrativa nacida apenas algo más de 25 años antes. Para Quiroga el cine era un "arte realista y mudo por excelencia", y a pesar de ser Ă©l mismo un experto en el trabajo con las palabras, consideraba desde antes del ingreso de la voz que las pelĂculas debĂan prescindir todo lo posible incluso de los parlamentos y de los textos explicativos escritos, ya que el cine "utilizaba los exudados del alma sensibles a flor de ojo". Fascinado por las pelĂculas –que habĂan sido definidas como "SĂ©ptimo Arte" apenas dos o tres años antes de que Ă©l empezara a escribir sus reseñas–, el autor de Cuentos de amor de locura y de muerte era absolutamente categĂłrico cuando hablaba sobre ellas. Y aunque no se lo haya propuesto asĂ, sus textos sobre cine escritos entre 1919 y principios de los años 30 configuran una especie de manifiesto, todo un temprano y potente cuerpo teĂłrico, pionero en el ámbito local.
Publicado originalmente hace diez años y medio con el tĂtulo Arte y lenguaje del cine, Cine y literatura compila los escritos sobre pelĂculas y actores, y especialmente actrices, que el autor de Cuentos de la selva publicĂł en las revistas Caras y Caretas, El Hogar y Atlántida y en el diario La NaciĂłn, entre 1919 y 1931. Quiroga habĂa empezado a escribir sus reseñas en 1917 ("dedicándole las primeras crĂłnicas que sobre Ă©l se hayan escrito en el paĂs", segĂşn se arroga Ă©l mismo en uno de los Ăşltimos artĂculos recopilados), en una Ă©poca en la que no disponĂa de sobreabundancia informativa sobre los estrenos de la semana y probablemente debĂa abordar cada artĂculo confrontando poco más que su propia opiniĂłn frente a la pelĂcula proyectada. En sus notas dejĂł claro desde un principio que valoraba el cine como entretenimiento popular (que los intelectuales de su Ă©poca ya menospreciaban); que le gustaban más las producciones norteamericanas que las europeas; que le interesaban más los actores que los directores, y fundamentalmente que entendĂa que el cine era algo bien distinto de la literatura y sobre todo un arte liberado de la pesada carga literaria que arrastraba el teatro: si en las tablas habĂa imitaciĂłn de la vida, para Quiroga el cine, capaz de recrear con perfecciĂłn "el ambiente", refleja directamente "la vida misma". Firmemente apoyado en esa idea, llegĂł incluso a reclamar que la imagen fĂlmica sustituya en la enseñanza básica el "fárrago de inĂştiles libros escolares".
Y si articula un visionario reproche a estudios y compañĂas productoras por lo que considera argumentos y gĂ©neros agotados, fĂłrmulas repetidas y una (muy temprana) decadencia del cine, y les reclama la bĂşsqueda de nuevos guionistas, autores capaces de generar asuntos coherentes en los argumentos y en los desarrollos psicolĂłgicos de los personajes, lo hace desde una defensa de las convenciones del folletĂn: "El cine todavĂa no encontrĂł su Dumas".
El libro incluye un estudio preliminar a cargo del investigador Carlos Dámaso MartĂnez, que contextualiza las obsesiones cinĂ©filas de Quiroga y las pone en relaciĂłn con los cuentos en los que el escritor tematizĂł el cine de manera directa. Y a modo de apĂ©ndice se publica tambiĂ©n el bosquejo del guiĂłn de La jangada, que Quiroga basĂł en sus propios relatos "La bofetada" y "Los mensĂş", para una pelĂcula que nunca se filmĂł y en el que intentĂł poner en acciĂłn muchos de sus principios personales sobre el cine y su fe en la imagen y el movimiento puros, en una energĂa que en el primer cuarto del siglo XX creĂa perpetua, imparable.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.