 Imprimir|Regresar a la nota
Imprimir|Regresar a la nota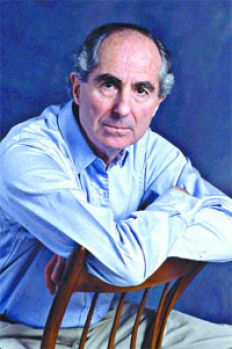
Philip Roth
Sale el espectro
Mondadori Literatura,
254 pags, $36.
Descubrà a Philip Roth, âentrÃĐâ en su obra por Mi vida como hombre y La visita al maestro. Si bien Roth tenÃa treinta y ocho aÃąos cuando publicÃģ el primero y cuarenta y seis cuando publicÃģ el segundo, son los dos momentos iniciales, cronolÃģgicamente hablando, de la saga Zuckerman ây yo tenÃa la edad del joven Nathan cuando los leÃ, de manera que Roth es esencialmente Zuckerman para mÃâ. Ni Portnoy ni Kepesh. Y ni siquiera todo Zuckerman. Roth es para mà el de Mi vida como hombre, mÃĄs La visita al maestro, mÃĄs La orgÃa de Praga, mÃĄs el de la Última dÃĐcada.
Hace cerca de doce aÃąos, cuando cumpliÃģ los sesenta, Roth se mudÃģ a una cabaÃąa en los bosques de Massachusetts y escribiÃģ una seguidilla de libros impresionantes (El teatro de Sabbath, Pastoral americana, Me casÃĐ con un comunista, las conversaciones con escritores de El oficio, La mancha humana y La conjura contra AmÃĐrica), a razÃģn de uno por aÃąo casi (porque ademÃĄs de esos seis hubo otros cuatro, menos buenos). Lo que hace doblemente asombrosa esa dÃĐcada de plenitud narrativa es que Roth partiÃģ escoradÃsimo al autoexilio, despuÃĐs de un divorcio tremendo de Claire Bloom, una amargura incurable por haber estado distanciado de su hermano cuando ÃĐste muriÃģ y una insatisfacciÃģn evidente con su propia literatura y con el ambiente intelectual de su paÃs: âSÃģlo querÃa estar en un lugar donde no tuviese que entrar en colisiÃģn con nadie, ni codiciar nada, ni convencer a ninguno, ni buscar mi papel en el drama de nuestra ÃĐpocaâ, dice sobre ese autoexilio Nathan Zuckerman en Sale el espectro.
Porque Zuckerman vuelve en este libro. Y no sÃģlo Zuckerman (un Zuckerman en plena pÃĐrdida de sus facultades fÃsicas y psÃquicas mÃĄs valoradas) sino tambiÃĐn E.I. Lonoff y Amy Bellette, los inolvidables personajes de La visita al maestro (sÃģlo que Lonoff ya no es mÃĄs el venerable y ÃĄspero maestro literario al que el joven Nathan visitaba en aquel libro, sino un cadÃĄver que lleva casi medio siglo bajo tierra, y Amy Bellette ya no es mÃĄs esa infartante cruza de Anna Frank y Audrey Hepburn que cambiaba por completo la vida del viejo Lonoff de la noche a la maÃąana sino una mujer de setenta y cinco aÃąos digna pero bastante desequilibrada por el tumor cerebral que va a matarla en breve). SÃ: Sale el espectro es un libro obsesionado con el declive vital y con el fin. Por supuesto, Roth es mucho mejor escritor lidiando con el ocaso de Zuckerman que con su propio ocaso (eso en cuanto a las diferencias entre Sale el espectro y ElegÃa), entre otras razones por la mÃĄs evidente: que Zuckerman muera es en Última instancia anecdÃģtico para Roth; morir ÃĐl mismo, no. Y que Zuckerman se pregunte âel dÃa en que ya no pueda escribir un libro ni leerlo, ÂŋquÃĐ serÃĄ de mÃ?â, es una oportunidad de exploraciÃģn previa, digamos, que no todos los escritores se permiten practicar.
Porque Sale el espectro no trata sobre el declive vital del hombre comÚn sino el del escritor. Y en el caso de un escritor, declive (âcuando mi menguante memoria ya no me permita escribir un libro ni leerloâ) es igual a fin. Eso es lo que hace a Sale el espectro tan afÃn a Mi vida como hombre y La visita al maestro: en aquellos dos libros el joven Nathan se enfrentaba al dilema de quÃĐ clase de escritor querÃa ser; en ÃĐste, el dilema es quÃĐ clase de cierre darÃĄ el viejo Zuckerman a su vida de escritor.
ÂŋQuÃĐ hicieron los dos mÃĄs grandes escritores norteamericanos del siglo cuando notaron un declive de sus facultades, o una debilidad en lo que escribÃan que se resistÃa tenazmente a la reparaciÃģn?, se pregunta Zuckerman en el libro. Y se contesta: Hemingway dejaba el manuscrito a un lado, para reescribirlo despuÃĐs o dejarlo inÃĐdito para siempre. Faulkner entregaba obcecadamente el manuscrito para su publicaciÃģn. Sugestivamente, brilla por su ausencia lo que hizo Fitzgerald frente al dilema. El mÃĄs dÃĐbil de esos tres enormes escritores, el que muriÃģ antes y el que vio antes apagarse su talento, procediÃģ exactamente al revÃĐs que los dos mÃĄs poderosos: ni apartÃģ para mÃĄs tarde lo que venÃa ni lo negÃģ como si no lo viera. En cambio, escribiÃģ El crack-up, retrato por excelencia del declive de un escritor hacia el fin.
Y eso es lo que hace Zuckerman en este libro. El joven potrillo judÃo que lo tuvo todo, y todo lo dilapidÃģ, o simplemente se le fue de las manos; el hombre de mediana edad que demostrÃģ (en los Últimos libros de la saga) saber escuchar y entender como pocos a sus cogeneracionales, especialmente cuando sufren; el viejo impotente e incontinente que vuelve a Nueva York despuÃĐs de once aÃąos de autoexilio para encontrarse con Amy Belette y con el fantasma de Lonoff; esos tres Zuckerman son uno y el mismo, el que al regresar a la ciudad despuÃĐs de once aÃąos se entera de algo que lo llena de estupor: que su camarada George Plimpton haya muerto.
Ahà es donde sobreviene el Último milagro del libro. Las casi veinte pÃĄginas que Roth dedica a Plimpton son especialmente pertinentes en un retrato del declive como aspira a ser Sale el espectro. Porque Roth (Zuckerman) publicÃģ sus primeros relatos en los nÚmeros iniciales del Paris Review, cuando la revista que fundÃģ Plimpton no tenÃa la legendaria capacidad de convocatoria que tuvo despuÃĐs. Porque desde el primer momento Plimpton le pareciÃģ un tipo formidable a Zuckerman (a Roth). Porque âsi me hubiesen preguntado quiÃĐn en mi generaciÃģn serÃa el Último en morir, el menos probable, el que no sÃģlo eludirÃa la muerte sino que escribirÃa con agudeza, precisiÃģn y modestia sobre ello, la Única respuesta posible habrÃa sido George Plimptonâ, dice Zuckerman (o Roth). Porque para Zuckerman (y para Roth), Plimpton encarna como ningÚn otro escritor de los que conociÃģ el saber vivir, y el poder transmitirlo escribiendo (âcon agudeza, precisiÃģn y modestiaâ). Zuckerman (Roth) llega a decir: âCuando uno se dice a sà mismo quiero ser feliz, bien podrÃa decirse quiero ser Georgeâ. El panegÃrico termina asÃ: âÂŋCuÃĄl es la palabra que estoy buscando? El antÃģnimo de doppelgÃĪnger. Eso es lo que yo fui siempre de George Plimptonâ (Plimpton, cabe aclarar, muriÃģ en pijama mientras dormÃa; muriÃģ, en opiniÃģn de Zuckerman y Roth, sin declive).
En suma, son tres los mÃĐritos formidables de este libro: el retorno de Lonoff y Amy Bellette (su breve y desesperado amor y la prolongadÃsima separaciÃģn que supuso la muerte de ÃĐl, y el modo en que se âcomunicaronâ durante los Últimos cincuenta aÃąos), la despedida a Plimpton y el pulso asombrosamente firme que tiene el retrato de sà mismo que hace Zuckerman (o el retrato de Zuckerman que hace Roth).
Pero, para que el libro fuese un cabal retrato del declive, tenÃa que tener tambiÃĐn su parte impotente, incontinente, patÃĐtica, gagÃĄ: el mÃĐrito le corresponde a un par de diÃĄlogos imaginarios de Zuckerman con una morocha de veintipico (heredera texana pero progre, aspirante a escritora, torturadita, histericona como princesa judÃa, aunque rebase de sangre goy en sus venas), los dos diÃĄlogos estÃĄn a la altura de DecepciÃģn (misericordiosamente olvidada en una inconseguible ediciÃģn de Versal) o de los peores momentos de la saga Kepesh.
Pero que estÃĐn âes justo y necesarioâ, como decÃa la misa de mi infancia. Aun cuando produzcan escalofrÃos y arcadas de vergÞenza, tenÃan que estar. Otro escritor no los habrÃa puesto. Roth, o mejor dicho Zuckerman, sÃ. Y ÃĐsa es la otra cosa que le admiro, incluso cuando no me gusta lo que escribe: los cojones con que siempre se expone y se arriesga. Esos cojones que llevan al rendido Nathan Zuckerman a decir, en cierto momento de Sale el espectro: âEste libro deberÃa llamarse Hombre en paÃąales. Hombre viejo en paÃąalesâ (en inglÃĐs es aun mÃĄs contundente: Old man in diapers). Me pregunto si Roth no debiÃģ haberle concedido esa Última voluntad.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.