 Imprimir|Regresar a la nota
Imprimir|Regresar a la nota
Una entrada en sus formidables journals y su relato más famoso bastan para destilar la novela de la vida de John Cheever (1912-1982). La anotación es de 1949: “No nací en una verdadera clase social, y desde muy pronto tomé la decisión de infiltrarme en la clase media como un espía para poder atacar desde una posición ventajosa, sólo que a veces me parece que he olvidado mi misión y tomo mis disfraces demasiado en serio”. El cuento “El nadador” (1963) nos habla del hermoso perdedor Neddy Merrill, empeñado en la fundación de un río privado enhebrando las piscinas de casas de un barrio residencial para, con épica y epifanía, intentar ocultar las fuentes de una realidad en la que no nada, pero sí se ahoga.
Confesión e invención son remontadas por Blake Bailey (1963) asumiendo el reto de narrar a uno de los mejores narradores del siglo XX y su larga sombra, que planea hoy sobre la tan alabada Freedom, de Jonathan Franzen, o la galardonada serie de televisión Mad Men.
Ya existían materiales para armar el modelo de John Cheever. Una sentida e implacable memoir de su hija, dos volúmenes de cartas y los ya mencionados Diarios presentaban la complicada saga de un ser complejo. Una primera biografía de Scott Donaldson –John Cheever: A Biography (1988)– no estaba mal, pero fue boicoteada por la familia Cheever, que no facilitó papeles privados. Ahora, queda claro que aquélla era una situation-comedy doméstica con risas grabadas comparada con lo que aquí ruge y susurra.
Así, el orgullo de un genio autodidacta; las agonías de un hombre que amaba, pero no podía soportar a los suyos (en especial, a su idolatrado hermano y, parece, primer amante); las poses de patricio falso y de nudista en festejos ajenos; la compulsión trepadora del adolescente provinciano y sin estudios a la conquista de Nueva York (Troppo editó Fall River, textos primerizos); la mudanza a las afueras (escenario definido por los críticos como Cheever Country); las miserias del esposo volátil y del padre feroz; las culpas del bisexual rampante y del alcohólico de mediodía; la cobardía del fugitivo inmóvil; el resentimiento y la envidia hacia sus colegas; y los pesares del cuentista profesional prisionero en la jaula dorada de The New Yorker y del novelista premiado, pero “imperfecto”, hasta ascender –justo antes de un cáncer fulminante– al trampolín más alto y ver a todos, tan pequeños, desde allí arriba.
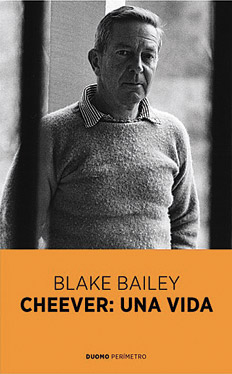 Cheever: una vida. Blake Bailey Duomo ediciones 886 páginas
Cheever: una vida. Blake Bailey Duomo ediciones 886 páginasBailey –quien ganó el National Book Critics Circle Award y fue finalista del Pulitzer por este libro, y editó los dos volúmenes con los que la Library of America ha canonizado a Cheever– recorre todo esto con los mismos ojos con que los vecinos contemplaron al infiltrado Neddy Merrill nadar aquellas piscinas: asombro y horror y admiración por el más bendito de los malditos. Y –con plena colaboración de viuda e hijos– revela nuevos datos que van de lo curioso a lo trascendente en la odisea de este ahogado en tierra firme. Ejemplos: los Cheever habitando una casa en la que tiempo antes vivió el joven Richard Yates junto a su alucinada madre; difuso affaire de Cheever con Harold Brodkey; suegra de Salinger como baby sitter de los hijos de Cheever; radiografía total de la relación amor/odio con John Updike (quien firmó la única reseña no del todo favorable de Cheever: una vida); tremenda figura del joven aprendiz mormón Max Zimmer, amante casi “oficial” durante los últimos años de Cheever; William Maxwell “estafando” durante años a Cheever al pagarle mucho menos que a Irwin Shaw, Updike y Shirley Hazzard. La “amistad” legendaria con Maxwell es iluminada por Bailey en todo el esplendor de sus perfiles sadomasoquistas y pasivo-agresivos, uno de los puntos más fuertes y apasionantes de esta biografía.
Sí, Bailey siguiendo a Cheever tras alcanzar a Richard Yates (A Tragic Honesty, 2003), parece haberse especializado en contar existencias on the rocks. De hecho, ése es el único pero que Updike le pone a Cheever: una vida. El de ser una virtual avalancha de momentos vergonzantes y desesperanzados (del personaje Cheever en detrimento de un mayor análisis de sus personajes cheeverianos) a los que ni siquiera las páginas finales, en las que el escritor “triunfa” y se sacude el estigma de “autor para revistas”, parecen redimir.
Updike está en lo cierto; pero así es la vida y así fue la vida de Cheever. La de un poderoso hombre débil que, aun en la más oscura y profunda noche del alma, se aferra al salvavidas de la literatura sabiéndose merecido dueño del estilo más exquisito entre sus contemporáneos y –si nos ponemos audaces, pero no por eso imprudentes– poseedor de la prosa más elegante y encendida en toda la historia de las letras de su país. Y Bailey cierra con la mala nueva de que Cheever vuelve a ser poco considerado por los jardineros del canon local. Lo que –seguro, Cheever siempre flota– no impedirá otra victoriosa zambullida de este nadador que nunca se ahoga del todo.
Mientras tanto, a disfrutar y sufrir con lo mucho que hay aquí: la odisea de un inmenso artista con complejo de inferioridad; la trayectoria de un gigante atormentado por su baja estatura, pero orgulloso de ser “un Cheevah”. Alguien que –como el poeta italiano al que tanto le gustaba citar con pésimo acento y aliento a gin– descendió a los infiernos por el solo placer de, al final del viaje, alcanzar el paraíso y, emocionado, contemplar ese “amor que mueve al sol y a las demás estrellas”. Y luego –ahí está su imprescindible obra– ponerlo por escrito para que nosotros, habiéndonos infiltrado en su vida, lo leamos una vez más desde los bordes y orillas de ese río de piscinas.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.