 Imprimir|Regresar a la nota
Imprimir|Regresar a la nota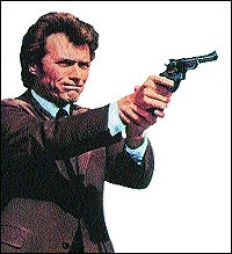
Harvey Keitel en
Un maldito policía (1992)
Se trata de una película chica, bajo presupuesto, filmada con una crudeza
cruel por el talentoso y desparejo Abel Ferrara. El cana es un pobre tipo, corrupto,
vicioso, anda de un lado a otro y lo terminan de un balazo miserable que Ferrara
apenas si se digna a filmar. Hay una escena memorable, una de las más
oscuras escenas del cine. Keitel tiene a dos chicas en un auto, encerradas.
Las amenaza y las obliga a que finjan una fellatio; mirándolo a él,
desde dentro del auto, cerradas las ventanillas, las chicas, incómodas
pero razonablemente dispuestas, sacan sus lenguas y las mueven y ponen caras
de goce desbocado y Keitel se abre el pantalón, agarra su miembro (digámosle
así) erecto y se masturba compulsivamente. Luego se va. Las dos chicas,
solas, se miran en silencio y saben dos cosas: se salvaron de un sexópata
homicida y pasaron un rato decididamente horrible, de esos que no se olvidan.
Keitel sigue deambulando bajezas hasta que ocurre lo que ya dije: le meten un
balazo ínfimo y muere como un perro. Como se ve, todo muy Abel Ferrara
y, para Keitel, uno de esos papeles que los actores aman y no todos se atreven,
porque masturbarse frente a cámara, con dos chicas moviendo sus lenguas
y asumir hundirse en la miseria humana tan hondamente no es material desdeñable
para una gran actuación. O para el desastre. Keitel, como era presumible,
consigue lo primero. La película, en inglés, se llamó Bad
Lieutenant y aquí le pusieron Un maldito policía. Concepto que
adquiere celebridad al serle adosado a la Bonaerense. Nace, así, la maldita
policía. Que había nacido mucho antes que el film de Ferrara en
un film de terror dirigido por un policía infinitamente más maldito
que Keitel, el policía Camps.
Clint Eastwood en
Harry, el sucio (1971)
A todos nos gusta Clint Eastwood pero, con los años, cada vez me gusta
menos Harry Callahan. El film es muy bueno y lo dirigió Don Siegel y
tiene el memorable comienzo con Eastwood arrinconando a un delincuente (negro)
y preguntándole si quiere saber si ya disparó todas las balas
de su Magnum:”¿Tiré cinco o seis balas? ¿No querés
saberlo?”. Y lo apunta con la Magnum y sigue masticando una donna que
había puesto muy serenamente entre sus dientes rabiosos antes de salir
del bar a buscar al indeseable negrazo. El negro vacila. Harry se deleita: “Make
my day”, le dice. Una dulzura que significa “dame el gusto”
o “no me quites este placer”. Ésta es la presentación
del personaje.
Harry Callahan está entre dos policías absolutamente opuestos.
El de Los despiadados (Madigan, 1968), film en el que Don Siegel dirige a Richard
Widmark hasta llevarlo a una muerte trágica y sorprendentemente bella
que habrá de motivar un cuento del peruano Alfredo Bryce Echenique, que
me acercó Juan Forn y se llama La más bella muerte de Mayo del
‘68. Y es, brevemente, así: Bryce es joven, está en París,
está en medio de los tumultos del Mayo Francés y –nada casual
en un latinoamericano– le sorprende que entre tanta batahola revolucionaria
no muera nadie. En Perú, piensa, con un lío semejante ya habrían
matado a mil o a más, en Perú y en otros oscuros rincones latinos
de América. Pero en París, nada. Arde París y nadie muere.
Los estudiantes destrozan un cine: dan una peli que se llama Police sur la ville
y es norteamericana, todo apesta a imperialismo. Bryce se acerca y ve que la
peli es Madigan y la protagoniza Richard Widmark, su amado actor de El rata,
ésa de Samuel Fuller. Entra en el cine y azorado, aterido, casi sollozando,
mira morir a Widmark, acribillado por el delincuente que le había robado
su revólver y asesinaba con él, humillándolo, y ahora,
además, le mete tres o cuatro balazos definitivos. A Madigan se lo llevan
en una ambulancia, piden un sacerdote, su compañero y amigo Harry Guardino
llora junto a él y Madigan apenas dice: “Ya es tarde”, y
se acabó. Entonces Bryce sale del cine, los tumultos franceses se han
aquietado, nadie murió, pero Bryce dice que sí, que alguien murió,
que se murió Madigan, que se murió Widmark (“y Widmark se
moría como lo que era, un actorazo”) y él, solo en ese cine
destruido, vio esa muerte, la “más bella muerte de Mayo del ‘68”.
Raro que un escritor le escriba a un actor un cuento tan hermoso. Habría
deseado escribirlo yo.
Madigan era un policía corrupto, difícil y tiene un final trágico.
Harry Callahan es un súper duro, vive malquistado con los procedimientos
“legales” de la policía, siempre lentos y persigue a un asesino
de nombre Scorpio interpretado por un actor de nombre Andy Robinson que, por
esas cosas del show business, acabaría haciendo de Liberace. Callahan
lo revienta sin piedad y, en el final, indignado por las trabas que la Justicia
le impone a su accionar directo y mortal, arroja su chapa a un lago. Gary Cooper,
en A la hora señalada, hacía lo mismo. Arrojaba su chapa, no a
un lago sino ante la jeta culpable de los habitantes del pueblo que lo abandonaron
ante el Mal. Pero el marshall Kane era un héroe antimacartista. Harry
Callahan habría integrado el Comité de Actividades Antinorteamericanas.
De aquí que su sucesor, su heredero, sea el policía más
detestable de la historia del género.
Charles Bronson
en El vengador anónimo (1974)
El tipo se llama Paul Kersey y es un buen ciudadano que sufre una tragedia:
violan a su hija y matan a su mujer. El señor Kersey (que posiblemente
admirara a Harry Callahan y compartiera con él y con Hamlet “las
demoras de la justicia”, the law’s delay) decide ocuparse personalmente
de limpiar la basura. Se convierte en “vigilante”. Se elige policía.
Se elige vengador y se entroniza justiciero. Antes de Callahan, y en pleno macartismo,
un “detective privado” asumía una actitud semejante. De la
mano certera de Mickey Spillane surgió Mike Hammer para hacer, contra
ladrones y comunistas, las cosas a su modo. El título de la primera y
mejor y más célebre novela de Spillane lo dice todo: I, the Jury
(Yo, el jurado). Hay un par de versiones de esta historia, pero la que hizo
Armand Assante junto a la hipersensual Barbara Carrera en 1982 tiene toda la
basura que el personaje reclama. En suma, Mike Hammer prefigura a Harry el sucio
y Harry prefigura a Bronson. Y el título de la novela de Spillane incluye
la cosmovisión de los tres: el jurado soy yo, no molesten, quien decide
si hay que matar o no, quien decide si un tipo es inocente o culpable soy yo,
el jurado. Yo, la ley. Se dibuja aquí la conocida figura nacional del
ingeniero Santos. Por si alguien lo olvidó: este buen señor corrió
y asesinó a dos ladrones porque le habían robado el pasacasete
del auto. Era un tiempo en que los argentinos (o esa entelequia peligrosa y
paranoica que solemos llamar “los argentinos”) situaban en los ladrones
de pasacasetes los males del país. El Otro demoníaco. No eran
los piqueteros. Ya no eran los subversivos. En ese momento eran los chorros
de pasacasetes. Así, el ingeniero agarra su revólver, revienta
a los dos chorros y recupera su pasacasete. Los propietarios de automóvil
se permiten una broma pendenciera e impecablemente macabra. Antes pegaban una
oblea que decía: “No tengo pasacasete”. Luego del “castigo
ejemplar” del ingeniero pegaron otra: “Tengo pasacasete, pero soy
ingeniero”. Bronson encarna a este tipo de personaje. Le violaron a la
hija, le mataron a la mujer. Como tragedia es infinita. Lo cuestionable es su
decisión: semejante tragedia no puede quedar en manos de la Justicia,
de su lentitud, de sus trabas, de sus laberintos burocráticos. Bronson
sale a hacer justicia por su mano. El vengador anónimo (dirigida por
un inglés que había empezado en Hollywood dirigiendo nada menos
que a Burt Lancaster y a Robert Ryan en un buen western: Lawman) tuvo tres abominables
secuelas. Una de ellas termina así: la policía arresta al asesino.
El tipo está desnudo y sacado por completo. Los policías, sujetándolo,
lo llevan ante Bronson. El asesino lo ve y le grita: “¡Voy a volver!
¡En un año estoy afuera! ¡Voy a volver!”. Bronson,
impasible, le dice: “No”. Y le mete un tiro en medio de las cejas.
Ahí (pero ahí, eh) la imagen funde a negro y termina el film.
¿Qué tal? Raro que los incontables fachos de este país
(sedientos de fast-food y fast-justice) no hagan una promocionada retrospectiva
de los films de Bronson.
Robert De Niro en
Taxi Driver (1976)
Lo sabemos: ésta es una gran película de Martin Scorsese. Travis
Bickle (Robert De Niro) es también un “vengador anónimo”,
pero Scorsese y su más que talentoso guionista Paul Schrader saben lo
que hacen. No quieren vender chatarra paranoica, no quieren glorificar a ningún
SS urbano que asuma ser la Justicia, el jurado. Travis ve la Nueva York que
ve su enfermedad. Ve la suciedad porque él la descubre, porque sólo
sabe ver eso, porque necesita que la suciedad exista para existir él
como exterminador. Cuando Sartre decía: “Si el judío no
existiera, el antisemita lo inventaría”, decía mucho más
que eso. Aunque la inmundicia no existiese, Travis la vería, la crearía,
le daría la dimensión exacta que reclamara su acción justiciera.
Todo Taxi Driver es el estudio de un crescendo paranoico. A este “vengador
anónimo” no le mataron a la mujer, no le violaron a la hija. Él
ha decidido que todo está sucio y hay que limpiar. ¿Lo que Travis
ve (y lo que vemos a través de sus ojos) es la realidad o es la realidad
que Travis necesita ver, construyéndola, para erigirse en justiciero?
La mirada es decisiva en el film. Travis mira y se siente mirado. Ve la basura
y siente que la basura, el Mal, lo mira a él, agrediéndolo o reclamándolo.
De Niro, entonces, hace su clásica escena. Solo, metido en ese subsuelo
dostoyevskiano y neoyorquino a la vez (Travis es el “hombre del subsuelo”,
lo es en versión siglo XX, en versión Nueva York), mira a cámara
y pregunta: “¿Me estás hablando a mí?”. Una
frase que ha permanecido en la historia del cine. Que se enseña en las
escuelas de actuación. Que Robert De Niro, impecablemente, se negó
a decir en el programa de James Lipton. (No se juega con esas cosas, señor
Lipton.) Que se completa así: “Porque aquí no hay otro más
que yo”. (La frase merece citarse, como la de Hamlet, en su idioma original
y que cada uno aventure, en homenaje a Paul Schrader y a Scorsese, su propia
traducción: “Are you talkin’ to me? Because I’am the
only one here”.) Todo el final es apocalíptico.
El más apasionante y acaso insoluble problema del film es la música
de Bernard Hermann. Bernard H. (el autor de las gloriosas partituras de Psicosis
y Vértigo de Hitchcock) había sido malamente despedido por el
maestro, que juzgó inapropiado su score para Cortina rasgada. Hermann
declaró que, después de él, Hitch jamás hizo una
buena película. Tenía razón, acaso no tanto con Frenesí.
Pero De Palma y Scorsese hospedan, orgullosos, al gran Hermann en sus films.
Hermann, para Taxi Driver, compone su última partitura: habría
de morir no bien la terminara. Se trata de un blues de inexpresable belleza,
que conjura la genialidad de Hermann con el sublime espíritu de George
Gershwin. Ahora bien, el problema es: ¿ese blues, ese saxo triste y melancólico,
es la música para el film de Scorsese? ¿No lo romantiza en exceso,
no hacía falta ahí un rock punk, un heavy metal brutal, áspero
y sucio? Será eterna esta discusión. El score de Hermann es tan
hermoso que vale por sí. ¿Pero es válido para el film?
Scorsese es nominado para un Oscar y empieza su desencuentro aún irresuelto
con la estatuilla del fulgor hollywoodense. El Oscar se lo lleva Stallone por
Rocky. Luego, Stallone añadiría un “justiciero” a
la lista: el veterano de Vietnam Rambo, con músculos y agresividad incontenible
de guerrero rencoroso.
Otros, muchos otros
Imposible concluir un tema como “la policía en el cine”.
Ante todo porque es imposible terminar con la policía. Imposible, también,
terminar con los ladrones. Imposible con los policías-ladrones. Los políticos-ladrones.
Los ciudadanos paranoicos, los histéricos de la seguridad, del orden,
de la mano dura, del gatillo fácil y del metan bala o el tiren antes
y pregunten después. El cine ofreció todo. El policía que
se infiltra entre los gangsters y los combate desde dentro: Edmond O’Brien
en Alma negra, la gran peli de Raoul Walsh con James Cagney. O Mark Stevens
en La calle sin nombre. El policía neurótico, aprisionado por
los celos y por su propia brutalidad: Kirk Douglas en Antesala del infierno
(William Wyler). El policía asociado a la mafia: Sterling Hayden en El
Padrino I. O el que, en Scarface, luego de recibir un balazo, le dice a Tony
Montana (Pacino): “No seas loco. No podés matar a un policía”.
Pacino, impávido, lo mira y dice: “¿No?”. Y le mete
dos tiros más. El monstruoso, abominable Hank Quinlan (Orson Welles)
de Touch of Evil (Sed de mal). O el admirable Kevin Bacon delineando al cana
más sensible, más creíble en su atormentada buena voluntad,
en su afán de entender la tragedia de su vida y la de sus amigos: haber
permitido que se llevaran a uno de ellos para violarlo y dejarlos, a los tres,
marcados para siempre en la formidable Río místico del gran Clint,
viejo y sabio, lejos de la suciedades facho-justicieras de Harry Callahan.
Todos amamos a Hellen
Mirren
La teniente Tennyson es eficaz. Es profesional. Ella y todos sus compañeros.
Lo que hacen es un trabajo, un oficio digno, bien pago y con posibilidades de
ascenso y reconocimiento social si se impulsa con honestidad. Jane Tennyson
está en manos de Hellen Mirren, actriz que todos amamos, talentosa, sin
ciru-gías ni siliconas, con sus cincuenta y pico largos encima y cada
vez más bella, más seductora. Jane entra en la morgue seguida
de un joven inspector que la acompaña en el caso que investiga. El forense
destapa el cadáver. Jane lo mira, el joven inspector también.
Jane le pregunta al forense: “¿Tiene un baño por aquí?”.
El forense pregunta:”¿Quiere vomitar?”. Tennyson dice: “Yo
no, él”. Y el joven inspector se hunde en el primer baño
que encuentra.
Prime Suspect es una serie admirable. Con una actriz admirable y personajes
reales en instituciones reales. Pregunta final, necesaria y formidablemente
compleja: “¿Qué habría que hacer para que Jane Tennyson
existiera en la Argentina?”.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.