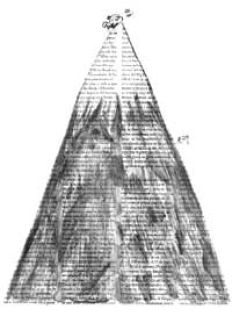Domingo, 15 de junio de 2003
Hitos
El monte mágico
A cincuenta años de haber sido escalado hasta la cima por primera vez, el Everest parece haberse convertido en la prueba mayor del turismo aventura.
Ya se registran todo tipo de records, como el primer ciego en llegar a la vista panorámica más impresionante del mundo, el primer contingente femenino en probar que las mujeres pueden solas y –ya que no pudo ser el primero en subir– el primero en bajar esquiando. Pero todo esto no hace sino eclipsar el genio, la figura y la paciencia de los verdaderos protagonistas de todas estas subidas y bajadas: los sherpas.
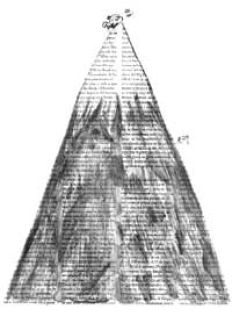
Por RODRIGO FRESAN
Fue el romántico poeta Willian Wordsworth quien escribió y delimitó con poética justicia que “Hay dos voces allí: una es la del mar / Otra es la de las montañas; y cada una de ellas es una voz poderosa”. Así, una de las tantas maneras de repartirnos y dividirnos como seres humanos –sobre todo a la hora de las vacaciones– es la de Hombres Playas y Hombres Montañas. Y yo escribo esto en una ciudad con playa al frente y montaña a sus espaldas y es justo en el centro, a mitad de camino, que me compro por primera vez –y posiblemente última– la última edición de la venerable revista National Geographic. Y sí: una de las pocas cosas de las que mi adolescencia no se avergüenza es la de haber practicado esa popular forma –parece que políticamente correcta en comparación con lo que suele hacerse frente a las conejiles páginas centrales de Playboy– de masturbación étnica con las fotos desnudas de nubias y amazonas. Y no: no es que hubiera decidido iniciarme en la práctica de tan cuestionable deporte sexo-turístico en los bordes del precipicio de mis 40 años. Lo que me decidió a comprarme el número de mayo 2003 de National Geographic fue la foto de un rostro en su portada. Una foto que ya había visto varias veces pero nunca tan bien definida por la potencia de la efeméride y el medio siglo. Allí, en la portada del National Geographic estaba –apenas sonriendo en blanco y negro y bastante despeinado por un viento falso de estudio cortesía del fotógrafo Yosuf Karsh– Sir Edmund Hillary siete años después de aquel día inolvidable y vertiginoso. Un humilde apicultor nacido en 1919, en Papakura, Nueva Zelandia. Un escalador de los alpes sureños de su país durante el invierno, cuando poco y nada se podía hacer con las abejas. El hombre que subió hasta la punta del Everest. El hombre que persiguió al Moby Dick de los alpinistas locos, lo alcanzó a la altura del cielo más azul, y ahí nomás le clavó el arpón de su bandera inglesa en nombre de su reina y –según declaró a la prensa a la hora de explicar sus motivaciones– “porque estaba ahí”.
SUBIR
Antes que nada, un misterio: ¿Por qué el Everest es un monte y no una montaña? Uno tiende a suponer que los montes son bajos y mansos y las montañas escarpadas y peligrosas. Hasta que uno se da un paseo por el Diccionario de la Real Academia Española y ahí descubre –en primera instancia– que montaña es una “gran elevación del terreno” y monte es una “gran elevación del terreno”. Las segundas definiciones plantean ciertos atendibles matices –la montaña es un “territorio cubierto y erizado de montes” mientras que el monte es una “tierra inculta cubierta de árboles, arbustos o matas”–; pero no alcanzan para explicar del todo la diferencia. Tal vez todo sea más sencillo: tal vez el Everest sea monte y no montaña porque es macho. Y punto.
En cualquier caso, el Everest no fue Everest sino hasta ser bautizado así en 1865 en honor a Sir George Everest, virrey victoriano de renombre en la India de entonces. Antes, el Everest era, simplemente, el Peak XV: el piramidal y ominoso pico número quince en el censo de vértigos, parques y paseos y –en sherpa– Chomolungma (Diosa Madre del mundo) o –en nepalés– Sagarmatha (La Frente del Cielo). Y fue en 1921 cuando a los ingleses se les metió en la cabeza que había que domar los Himalayas, subir allí y, en palabras de uno de los primeros voluntariosos –George Mallory, quien no dudó en fotografiarse desnudo y en despreciar las botellas de oxígeno–, conquistar a “ese prodigioso colmillo blanco sobresaliendo en la mandíbula del planeta”. Antes –claro– estaban los resistentes sherpas, los dueños de casa dotados con pulmones de acero que los convierten en piezas fundamentales a la hora de ayudar a subir a los tiernos pulmones imperiales criados al nivel del mar o, como mucho, a la altura del Big Ben. El misterio –más allá del sexo de montes y montañas– es la compulsión british por la exploración de hielos y alturas. De eso trata el libro I May Be Some Time de Francis Spufford: de este reflejo que obligó a victorianos y edwardianos a salir al mundo y hacerlo suyo. Tal vez tenga que ver con haber nacido en una isla; tal vez estos británicos hiperkinéticos estuvieran influenciados desde temprano por las elevaciones de Peter Pan y las caídas de Alice; tal vez no tuvieran nada mejor que hacer; tal vez –imposible no recordar esos sillones mullidos de las reales sociedades geográficas, ese perfume a pipa, esos bigotes viajados— la verdadera gracia de partir estuviera en el volver y, entonces, contar la historia exagerándola un poco, nunca demasiado.
LLEGAR
Mi edición de National Geographic me informa que el 25 de mayo del 2001 fue la fecha en que Erik Weinhenmayer se consagró –así lo conmemora una portada de Time– como el primer ciego en alcanzar la cima del Everest. Mi National Geographic –con esa eficiencia casi sobrenatural de las infografías y los cuadros redondos– apunta fechas, acercamientos, muertes. George Mallory lo intenta en 1921, 1922 y desaparece en 1924 para ser encontrado muerto, sonriente, vestido y congelado recién en 1999. El año 1953 es el año en que –luego de un mes y medio de altas y bajas– Edmund Hillary alcanza la cima de los 29.035 pies (8,850 metros), el 29 de mayo a las 11.30 de la mañana. No está solo: lo acompaña el súper-sherpa Tenzig Norgay cuyo segundo nombre significa “el afortunado”. Un año antes, Norgay había acompañado a un suizo hasta los 28.210 pies y ahora Hillary –caballeroso y emocionado– le tiende la mano a su guía. A Norgay el gesto le parece insuficiente, lacónico, flemático, y opta por abrazar con fuerza al inglés y quitarle el poco aliento que le queda. A partir de entonces, el Everest pierde su virginidad pero eso no significa que se convierte en alguien complaciente y fácil de ser penetrado. Su condición de videogame peligroso permanece hasta nuestro días más allá de la brutal y –denuncian los apocalípticos– muy poco ecologista explotación de su faceta turismo aventura donde abundan los cada vez más metropolitanos campamentos basureros que llegan a reunir a unos 20.000 visitantes al año. Los riesgos a sortear siguen siendo muchos: congelamiento de dedos (hay una linda foto en mi National Geographic donde se muestran dos piecitos listos para ser serruchados), avalanchas, edemas de pulmón y cerebro (un diagrama de National Geographic explica perfectamente el modo en que el líquido va llenando órganos vitales listos para fallecer), el mal humor de algún yak que se levanta con ganas de pisotear a alguien, asaltos de guerrilleros maoístas, fallos diversos en los equipos varios, ataques cardíacos, pequeños corrimientos y súbitas grietas en el glaciar Rongbuk, asaltos de pandillas al más puro estilo Far East (hace unos meses una turista española y su hijo fueron literalmente aniquilados a patadas), por no mencionar un eventual y raro encuentro con el yeti. Nada de esto importa. Hay gente con ganas y dinero y así, una vez doblegado, el Everest se convirtió en destino frecuente y desde 1975 –cuando se empezaron a contar estos datos– el monte fue escalado 1600 veces por unas 1200 personas con edades entre los 16 y 65 años incluyendo 75 mujeres (1975 fue el año de una expedición completamente femenina). El 23 de mayo del 2001 fue el día de mayor tráfico (89 escaladores alcanzaron la cumbre ese día) y 1996 fue el anno terribilis con 15 muertes de las 175 que se ha cobrado como peaje el monstruo desde el primer día en que alguien hundió pico y tensó soga y allá vamos y a ver si volvemos.
QUEDARSE
Sir Edmund Hillary llegó, bajó, festejó pero –de alguna manera— se ha quedado ahí para siempre. De acuerdo, viajó al Polo Norte y al Polo Sur; escaló otros greatest hits de los Himalayas –el Baruntse, el Chago, el Pethangaste–; aceptó un trabajo bien remunerado como probadorde carpas y artículos de camping y expedición para Sears; pero nunca se fue del todo. Hillary volvió en 1963 para construir e inaugurar una escuela para sherpas (una caravana de lamas celebró su apertura), presidió campañas de vacunación contra la viruela y de forestación para reemplazar los árboles caídos a partir del boom verticalista, fue figura imprescindible a la hora de financiar hospitales, redes de alcantarillado, aeropuertos, puentes y la reconstrucción de monasterios por toda la región. Por el camino, el Everest le hizo pagar el más doloroso de los impuestos por tanta gloria recibida: en 1975 el avión que llevaba a su esposa Louise y a su hija Belinda se estrelló minutos después de despegar de Katmandú. Hillary –que se encontraba supervisando las obras de un hospital en la villa de Phaphlu– sintió como si una montaña se le hubiera venido encima. Todavía hoy –casi treinta años después– los coloridos banderines que los sherpas utilizan para orar flamean en Khunde, cerca de donde cayó el avión, en señal de respeto y de agradecimiento hacia el hombre que no los descubrió pero sí los puso en el mapa de los demás.
Y seré sincero: a mí lo que más me interesa de todo esto son los sherpas. Un tercio de las muertes en el Everest fueron muertes sherpas; pero también está claro que los sherpas consideran precio bajo y ofrenda humilde a todo esto si se lo compara con todo lo que les trajo y les sigue trayendo el flujo de audaces y suicidas con ganas de sacarse foto en lo más alto. Los budistas aseguran que en las tripas del Everest habita una diosa sosteniendo un cuenco con manjares sin fin y una mangosta que escupe diamantes sin cesar. Algo de razón tienen.
Se supone que los primeros sherpas –sherpa significa “Hombre del Este”– cruzaron los Himalayas desde el Este hacia el año 1500 y allí se quedaron y allí siguen y se las arreglaron para ser mucho más célebres que sus vecinos los rais, los tamangs o los magars, a quienes suelen subemplear para hacer el trabajo más duro y pesado en las escaladas. Los sherpas –ayudados por el paisaje– se cortan solos y van por la suya y son más permeables a la cultura occidental (de hecho se han beneficiado enormemente del cultivo de la papa, tubérculo que dejaron los primeros exploradores). Hoy, la población está estimada en unas 70.000 personas pero son 10.000 de ellas –las que residen en la región de Solu-Khumbu– quienes más se han beneficiado del monte y, según National Geographic, “han contribuido a la creación de una cierta mística sherpa”.
Las fotos de sherpas que trae la revista los muestra como seres mixtos, en transición: rostros antiguos viendo un video de Jurassic Park junto al retrato resplandeciente de un Buda, o posando orgullosos junto a un avión de la Yeti Airlines de propiedad sherpa, o jugando al pool en un bar donde –sobre la barra– sonríe el rostro de San Bob Marley. Más allá de los problemas –por encima de la crisis desatada a partir del 11 de septiembre del 2001 y la rampante paranoia norteamericana a la hora se salir de casa; más allá del éxodo de jóvenes rumbo a Katmandú en busca de trabajos menos folk y arriesgados– los sherpas le dan la bienvenida a todo. A los teléfonos móviles, a los televisores, a lo que venga y quiera venir. Sólo hay algo que está implícitamente prohibido: los autos. Los sherpas insisten en seguir caminando porque –le explican al periodista nacional y geográfico T. R. Reid– “si viajáramos en autobuses por las montañas, dejaríamos de sentir las montañas bajo nuestros pies”. Y todos se inclinan ante el nombre y figura de Tenzig Norgay, el sherpa que subió junto a Hillary aquella mañana de 1953. Mucho más que un simple Dr. Watson o un sencillo Robin o un curioso Boswell. Tenzig Norgay empieza y termina en sí mismo y hojeo y miro las fotos (de aspecto, sí, inequívocamente rastafari; ahora entiendo lo de Marley) que aparecen en su biografía Tenzig Norgay: Héroe del Everest (RBA, National Geographic) y tal vez yo me esté volviendo loco pero, no sé, a mí no me engañan: tengo la sospecha imposible de confirmar que Tenzig Norgay subía todos los fines de semanahasta la punta del Everest y un día llegó Edmund Hillary, y le cayó simpático y se dijo que no quería arruinarle la fiesta a este buen tipo que, seguro, iba a fotografiar tan bien en las primeras planas de todo el mundo. Así que, bueno...
BAJAR
Todo lo que sube baja y el 7 de octubre del 2000, el esloveno Davo Karnicar fue el primero en descender, sin hacer escalas, esquiando por el Everest. Lo consiguió en menos de cinco horas y llegó al campamento base tan feliz que casi se había olvidado de los dos dedos que perdió por congelamiento cuando lo intentó por primera vez en 1996. Me alegro por él, me preocupo por su familia y ahora –cuando comienzo a sentir cómo este efemérico y efímero interés por el Everest comienza a desvanecerse– dedico un último pensamiento a imaginar aquel momento primero y perfecto cuando todo tembló, cuando la Tierra sintió dolores de parto y terremoto y, de golpe, donde no había nada, se proyectó hacia los cielos esa mole de roca y nieve. Después, cuando todo se hubo calmado, fue el silencio absoluto que sólo se escucha donde no hay nada que escuchar. Y la larga espera hasta que alguien llegara allí arriba por el solo placer de contemplar cómo se ven las cosas aquí abajo.
Después, enseguida, sigo hojeando National Geographic para ver si hay algo sobre las tribus nudistas de Oceanía o algo así.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.
 Imprimir|Regresar a la nota
Imprimir|Regresar a la nota