 Imprimir|Regresar a la nota
Imprimir|Regresar a la nota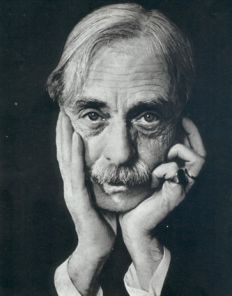
No deseo morirme este año. Ese sólo deseo es el que me impulsa a poner el título al artículo que me encuentro escribiendo sospechosamente poco antes de las siete de mañana. Soy alguien que cree en las noches. No soy Valery ni lo puedo ser, que escribía por la madrugada. En una mesa que no conozco ni por fotografía, luego de tomar un par de cafés bien fuertes, Valery se ponía a escribir. Me lo imagino escribiendo desde ese sitio que ocupa la lucidez. ?Nosotras las civilizaciones, sabemos ahora que somos mortales?. ?Me propongo evocar ante vosotros el desorden en que vivimos?. ?Se ve por fin, hacia mediados del siglo XIX, acentuarse en nuestra literatura una voluntad manifiesta de aislar definitivamente la Poesía de cualquier otra esencia que no sea ella misma.? La primera de estas expresiones data de 1919, terminada la llamada Gran Guerra (1914 1918); la segunda es de 1932, a poco de que el mundo se sumiera en las tinieblas del terror. La tercera es de 1920 y Valery las escribe como palabras preliminares de un libro de poemas de Lucien Fabre. Leer a Valery es tratar de encontrar esa lucidez que vamos perdiendo poco a poco. Somos mortales. Vivimos en el confuso desorden de estos días. Deseamos hacer de la poesía, escribir un poema en el cual no haya otra persistencia que de las palabras que apuntamos sobre la página en blanco. Si decimos que al repetirse la vida es más bella, es por el hecho irrefutable de que solamente así, viviendo, podemos sentir que somos , que todo lo que hacemos pueden ser apenas balbuceos , pero estamos vivos. Hay una diferencia, claro, entre tomar un vaso de agua muy fría, de tocar con las manos el cuerpo de ella, escuchar a Alban Berg, leer a Faulkner, sentir que la vejez avanza lenta y persistente en nosotros. Hay una diferencia entre todas estas cosas, pero están unidas porque sólo estando vivos podemos experimentarla. Son estas repeticiones, incluso las monótonas de tantos seres, ¿un antídoto contra la muerte? Con seguridad que no, pero nada cuesta engañarse un poco. Recordemos al pasar un caso curioso: el padre de Jules Renard se suicidó por miedo a la muerte. Su hijo es el que lo cuenta en su estupendo ?journal?. Sin embargo, aún estando vivos hay cosas que no podemos volver a repetir. El primer beso que le di a una muchacha que me gustaba mucho. Me entristeció saber que había muerto de cáncer en un hospital y en una soledad que ella no merecía. Sentiría una gran alegría si pudiera volver a jugar al sapo con mi padre, en una mesa que estaba en las cercanías de una larga galería de casuarinas, en San Simón, el campo que tenía mi abuelo materno, uno de cuyos límites era el Arroyo del Medio. El campo estaba entre dos pueblos que nunca he olvidado: Cañada Rica y Peyrano. Me sentiría feliz de poder experimentar la sensación que tuve cuando publique mi primer libro de poemas, en el lejano 1991. Con mi abuelo paterno escuché algunas obras musicales grabadas entre los primeros LP que llegaron a Rosario. Uno era Pedro y el Lobo, y el narrador era Basil Rathbone, ese actor inglés que siempre se lo recordará por su interpretación de Sherlock Holmes (tampoco olvidaré a Nigel Bruce, que hacía el papel del doctor Watson); la otra era la Serenata op.24 de Arnold Schoenberg. Esos momentos se repiten en la memoria, pero por cierto que el juego de la memoria es otra cosa; la costa del campo del que hablé era grande: la habitaban las ovejas, una tropilla de caballos criollos y un burro que se llamaba Baldomero que me había regalado el doctor José Celoria, médico de niños que me atendió hasta pasada largamente mi adolescencia. Por esa costa, si llovía y el viento soplaba del sudeste, corría con mi caballo siguiendo las carreras que laberínticamente hacía la tropilla. ¿Cómo es un correr laberíntico? El formar un laberinto siguiendo de ser posible las huellas que dejaba la tropilla. También había en esa costa salitrosa, teros, lechuzas y en sus dos lagunones era dable observar chorlitos, becasinas, algunas gaviotas, pocos patos , alguna vez tres o cuatro garzas, una única vez una cigüeña. Las bandurrias eran numerosas. También las tucuras. Paisajes irrepetibles. Permanecen en la memoria, pero ese es otro mundo. Quisiera sentir otra vez lo que sentí cuando fui a la cancha a ver un partido de futbol con mi viejo y mi abuelo. Eso, por 1941. En su cancha Newell´s le ganó a San Lorenzo por 5 a 1. Y comprender muchas cosas que aprendí una noche de los cincuenta o principios de los sesenta, en que no dormí para poder terminar de leer ?La peste? de Albert Camus. Después vinieron otras noches parecidas con Kafka, Borges, Cyril Connolly, Hemingway, Dylan Thomas. En estos días de un siglo que a mi viejo le hubiera gustado conocer, cuando me aproximo a los 75 años, cualquier pequeñez que pueda hacer significa que la vida sigue, tan irrefutable como sabemos que será la muerte. Casi todos los días cambio de estante algunos libros, modifico el lugar de los discos, y si el demonio creador se hace presente escribo un poema o redacto estas líneas para el diario donde la amistad las publica. Creo mantener todavía una capacidad de asombro que me complace. Tal vez por eso es que releo con mucha frecuencia y escucho música que vengo escuchando desde hace tanto tiempo. Me sorprende darme cuenta, a veces, que los mismos autores que leía en mi adolescencia son los que más presencia tienen en mi biblioteca. Se bien que, como decía Borges, hay libros que nunca volveré a abrir. Esta ausencia se repite y entonces pensamos en cuál será ese libro. Y nos quedamos como hipnotizados en cada estante tratando de intuir de qué obra se tratará, cuál será su autor. En cada oportunidad que realizo este acto absolutamente gratuito, todo termina cuando de los libros que miro, en lugar de imaginar el que estará ausente hasta el final de mis días, encuentro aquel a cuya relectura no me resisto. Chesterton escribió una novela, ?El hombre que fue jueves?, magníficamente traducida por Alfonso Reyes. Siento que debo definirme por los libros que voy eligiendo cada día de la semana. El lunes soy ?El hombre que fue Camus?; el martes, ?El hombre que fue Kafka?; el miércoles, ?El hombre que fue Chandler?; el jueves, ?El hombre que fue Borges?; el viernes, ?El hombre que fue Cyril Connolly?; el sábado, ?El hombre que fue Montaigne?; el domingo, ?El hombre que fue la Biblia?. Pero esta elección ocurre o ya ocurrió en una determinada semana que ya es pasado. Todas las semanas, eso se modifica. No aburriré al posible lector de estas líneas con otra enumeración. En la ancianidad uno se va por las ramas, por lo cual la palabra ?aburriré? dispara en mi memoria algo muy lejano. Cuando los diarios se hacían con plomo en esos desaparecidos (ignoro si de manera absoluta) talleres gráficos, los mismos estaban habitados por los linotipistas, los tipógrafos, los armadores, los intercaladores. Viví ese mundo durante muchos años. Recuerdo que durante alguna de las campañas que me tocó vivir, me dieron un extenso discurso de un político que era aburrido hiciera lo que hiciera. Corregí lo que pude, se lo hice ver a uno de los secretarios y lo pasé al taller. El linotipista, cuando terminó de componerlo, apuntó al final: ?Esta declaración solamente la leerán el que la escribió, el linotipista que lo compuso, el corrector que tendrá que corregirla?. A ese corrector se le ocurrió dejar ese agregado, ignoro si por mala fe o porque él se había aburrido de la misma manera. El político en cuestión se quejó y el linotipista fue despedido. Ignoro si el político ganó el cargo para el que había sido postulado. Pero supongo que sí, porque una costumbre argentina está la de votar no tan sólo a los aburridos sino también a quienes pueden definirse, con excesiva bondad, como individuos malsanos. Pero esto que comento también significa una repetición. La diferencia en este caso es que la repetición carece de belleza alguna.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.