 Imprimir|Regresar a la nota
Imprimir|Regresar a la nota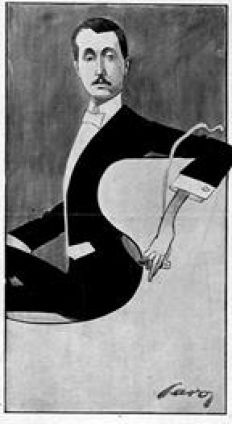
Juan Alvarez nació en Gualeguaychú, Entre Ríos en 1878, en una familia de inmigrantes españoles, y su padre, Serafín Alvarez, fundó una estirpe de intelectuales y profesionales, cuyos miembros más notables fueron Juan y su hermano, el médico higienista Clemente. La peculiaridad de los Alvarez fue haber ocupado un lugar expectante dentro de la elite rosarina, con un prestigio basado en el talento profesional e intelectual, en una comunidad donde el éxito en los negocios era el valor fundamental.
Serafín Alvarez fue un republicano español, vinculado en algún momento a la Primera Internacional, que se exilió dos veces de España (una en 1868 y otra, definitiva, en 1875). Su periplo argentino se inició en Concepción del Uruguay, donde lo nombraron director de la Escuela Nº 1, se trasladó luego a Gualeguaychú, asumiendo el mismo cargo en el Colegio Nacional. Hacia 1880 se mudó a Buenos Aires e instaló un bufete con otros abogados españoles, Rafael Calzada y José Paúl y Angulo. Se estableció finalmente en Santa Fe en 1887, donde fue nombrado juez de primera instancia por el gobernador José Gálvez. Su trayectoria fue similar a la de otros inmigrantes exiliados de la Primera República como Rafael Calzada, Carlos Malagarriga, y J. Daniel Infante. Se trataba de emigrados políticos, que llegaron antes de la inmigración masiva, y se insertaron rápidamente en el mundo profesional, y empresarial de la Argentina. Serafín Alvarez dejó como herencia simbólica a su familia la disponibilidad de una formación intelectual, que comenzaba en el hogar, y una red de relaciones en el mundo cultural y político.
Juan Alvarez fue abogado y miembro del poder judicial como su padre y tuvo un compromiso político intelectual análogo. Inició su formación en la escuela Normal en Santa Fe y continuó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Rosario. Pero el lugar donde claramente empezó a desarrollarse como intelectual fue la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctorándose en jurisprudencia en 1898. Entre sus compañeros de promoción estuvieron Carlos Ibarguren y Miguel Cané (h) y, entre sus profesores, Bartolomé Mitre y Juan Agustín García.
Como se sabe, la Facultad de Derecho junto con la de Medicina, eran los ejes fundamentales de la cultura científica y los lugares de formación de las elites dirigentes de fines del siglo XIX y principios del XX. Para los años en que estudió Alvarez, los graduados en derecho eran pensados como dirigentes y analistas de la realidad nacional, aunque diferenciados de los políticos escritores como Mitre.
Así lo expresaba Juan Agustín García, en un discurso de una promoción anterior a la de Alvarez: "Yo llamo jurisconsulto, sociólogo, al hombre de inteligencia bien ponderada, que sabe pensar y pensar bien con energía, eficacia y poder sintético; que sabe atacar las dificultades de un problema con seguridad y exactitud de juicio, con un instrumento bien afilado, flexible, que penetre fácilmente por los más pequeños intersticios, que en su intuición lleve la luz hasta la misma esencia oculta de las cosas, que tenga la serenidad indispensable para sobreponerse a las propias y ajenas pasiones y considerar los problemas más arduos de un punto de vista elevado".
En esta definición de García, jurisconsulto y sociólogo aparecen como sinónimos, lo que demuestra la confianza en el saber científico como explicativo y aplicable a la solución de los problemas de la sociedad. Al mismo tiempo propone un modelo de graduado dedicado más al estudio que a la acción política.
Estos asertos parecen haber sido asumidos por algunos de los nuevos graduados, así lo testimonia Ibarguren, quien pronunció el discurso de la promoción de Alvarez en representación de los alumnos:
"Recojamos primero en el cultivo de las ciencias sociales sus grandes enseñanzas, y después los que se sientan halagados por las luchas de la vida cívica, que vayan a la liza llevando como bandera principios y anhelos económicos y sociales. Teníamos absoluta fe en la ciencia, en la sociología que surgió entonces, en el progreso indefinido que se alcanzaría por los adelantos técnicos que harían felices a los pueblos".
Baldomero Llerena, el orador que representó a los profesores en el mismo acto, instaba a que los nuevos profesionales se alejaran de la política y los negocios, y cultivaran las ciencias, es decir, que se transformaran en estudiosos que utilizaran las herramientas científicas para aportar al mejor funcionamiento de la sociedad.
Carlos Altamirano, refiriéndose a los inicios de las ciencias sociales en la Argentina, marca el surgimiento de un nuevo tipo de intelectual, cuyo prestigio se basó en el saber académico, más que en el periodismo y la literatura. Se trataba ya de "profesores" claramente diferenciados de los "escritores".
La Universidad de Buenos Aires además, tuvo un peso significativo en la inclusión de Alvarez en el mundo intelectual de su época. Los condiscípulos y profesores que lo acompañaron en su etapa estudiantil formaron parte de la red que le permitió insertarse con éxito.
Apenas graduado realizó el viaje iniciático característico de su generación, pero eligió destinos poco habituales: Africa del Sur, Nueva Zelanda y Tahití. Lo que conservamos son relatos publicados recién en 1926, por lo tanto, reconstruir la experiencia del viaje en 1900 es una tarea que apenas podemos plantear en el plano de lo hipotético. Videla lo caracteriza como viajero occidental típico, que mira los mundos extraños de acuerdo a sus valores y posicionado como un representante del mundo colonialista.
El segundo viaje fue hacia Tahití, y lo realizó en el verano de 1900, buscando un paraíso que al principio creyó encontrar: la gente era limpia, sana y feliz. No había militares ni curas, las escuelas enseñaban a no beber alcohol y el hombre vivía en un ambiente de libertad:
Aquí el hombre escapa a la maldición bíblica y come el pan o el fruto del árbol del pan, que es casi lo mismo sin regarlo con los sudores de su frente. Aquí el hombre no es el lobo para el hombre. Aquí está el estado de naturaleza, el bueno, el sano, que ensalzaron los filósofos del siglo XVIII. Me ha costado trabajo llegar hasta esta Jauja, pero de aquí no me muevo.
Hasta aquí el viajero encontró un paraíso terrenal, y está frente al buen salvaje roussoniano. Pero la visión muta cuando empieza al ver la naturaleza humana:
Febrero 14. Estaba en un error. El muchachón a quien ahora veo rajar leña durante horas enteras no es miembro de la familia, es un peón a sueldo. En mi Jauja hay proletarios y burgueses. También hay ladrones, pues alguien ha robado la madré pora color nieve... el... día. Y no faltan agiotistas que especulan en pequeño con el cambio de la moneda, pues junto a la plata francesa, equiparada al oro, corre una plata sudamericana depreciada, que vino a dar aquí en tiempos en que los nativos no sabían distinguir una de la otra.
Del buen salvaje roussoniano pasamos al "hombre lobo del hombre" hobessiano, del joven iluso al maduro escéptico. Es probable que su pensamiento y su sensibilidad se hayan vuelto más conservadores al momento de la publicación de los relatos, pero es difícil creer que haya sido tan ingenuamente roussoniano en su juventud. Podríamos pensar que los viajes le sirvieron al joven Alvarez para corroborar sus preconceptos acerca de la naturaleza humana y los pueblos "primitivos".
* Autor del libro La nación imaginada desde una ciudad. Las ideas políticas de Juan Alvarez, 1898 1954. Se presenta hoy a las 18.30, en la Biblioteca Argentina, Presidente Roca 731.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.