 Imprimir|Regresar a la nota
Imprimir|Regresar a la nota
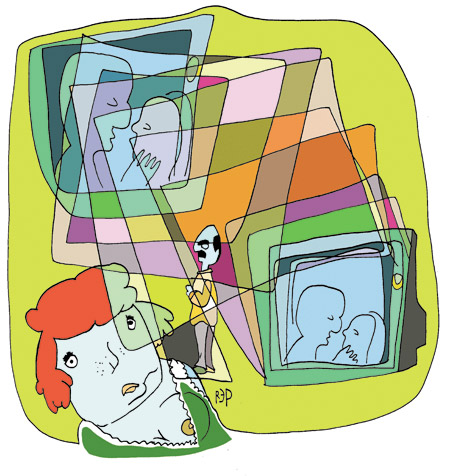
Por sus idas y venidas entre una orilla y la otra, la historia de este cuento se parece a la mía. Empezó como cuento, en francés, siguió como capítulo de novela, primero en francés y luego en castellano, y ahora termina como cuento, en castellano. Sospecho que a partir de ahora va a descansar tranquilo: con toda franqueza, ha vivido lo suficiente como para dejarlo en paz.
Durante el verano pasado, en esta misma página, confesé que rara vez escribo cuentos porque, para mi gusto, se terminan muy rápido. Un cuento dura lo que un suspiro y nos deja tiritando a la intemperie, en paños menores, mientras que la novela nos espera con más paciencia, con más fidelidad, nos abriga, nos sostiene y no nos abandona hasta al menos un año después de haberla comenzado, lo cual nos garantiza doce buenos meses de compañía por parte baja.
“Cambio de ropa” fue una excepción. En 1986, una traductora amiga, Michèlle Gazier, me pidió un cuento para la revista Nouvelles Nouvelles”. Yo vivía en París desde el ‘78 y no estaba en condiciones de hacerme la estrecha (tampoco ahora, si a eso vamos). Se lo hice a medida y ella lo tradujo con mucha gracia. En 1991, el cuento formó parte de mi novela L’arbre de la gitane que salió en Gallimard, traducida por Albert Bensoussan y Annie Amberni, lo que equivale a decir que en esa segunda encarnación fue traducido de nuevo y a cuatro manos. En 1997 volvió a existir en español, bastante corregido y otra vez como parte de la mentada novela, El árbol de la gitana, publicada aquí por Alfaguara.
Esto que van a leer es de nuevo lo mismo, pero vuelto a corregir para quitarle dos cosas: las alusiones a personajes de esa novela, lógicamente incomprensibles, y las coqueterías. En efecto, al leerlo tantos años más tarde me doy cuenta de que la chica que lo escribió era muy zalamera, muy dada a contonearse y a hacer ojitos, mientras que la señora mayor que hoy lo desempolva tiende a guardar cierta compostura.
¿Por qué desenterrarlo, entonces? Primero y fundamental, porque lo tengo a mano. En los últimos años he escrito menos cuentos aún, embarcada como ando en trilogías inacabables del Siglo de Oro. Por un momento hasta he pensado en recortarle algún capítulo a “Un corazón tan recio”, la novela sobre la santa judía, Teresa de Avila, que me saca Alfaguara creo que en marzo, así de paso cañazo va de adelanto. Pero aunque Teresa vivió a salto de mata y le pasó de todo, para cuento no la veo. Y en segundo lugar porque, coqueto y todo, este cuentito sigue diciendo cosas que todavía pienso, y siento.
Cosas relacionadas con ese mismo sentimiento de abandono al que acabo de referirme para manifestar mi temor al cuento que se acaba en un periquete y nos deja en banda. Un temor idéntico al del frío que la extranjería provoca y exacerba, un temor de exiliada que busca amparo. Mireille existió, su precioso y también coqueto y zalamero departamento parisiense existió, y mi vida de gitana, yendo de casa en casa con el monito al hombro, no existió menos. Esa vida quizás haya llegado a su fin con mi reciente instalación en una pequeña casa de campo, en el Berry, cerca de donde era George Sand; casa con gato y chimenea, de bruja (el Berry es tierra de hechiceria), de abuelita que teje calceta al amor de la lumbre, aunque mi tejido no sea con lana sino con letras. Pero el temblor persiste, y este cuento lo describe con una atención y una minucia que todavía me importa rescatar.
¿Autobiográfico? ¡Claro! O soy autobiográfica o soy biográfica, una de dos. Aparte de no ser cuentista, otra de mis limitaciones más visibles es que a partir de nada no sé inventar. A partir de mí misma, o de una larga serie de personajes que han existido tanto como Mireille, pero a los que llamamos históricos por darles lustre, puedo inventar sin miedo, cosa de la que no me privo. Pero me necesito a mí, los necesito a ellos para lanzarme a imaginar. Sin nosotros estoy perdida.
Una última precisión: Hugues es el único habitante de este cuento que no ha existido. Admitamos que en general no he tenido necesidad de intercambiar con mis amigas tales favores. Pero surgió de una llamada telefónica que fue real. Sucedió hace mucho. Era domingo, en París, hacía cero grado, para variar, de golpe suena el teléfono y me precipito a atender, llena de esperanzas. Una voz no de hombre sino de mujer exclama con el calor y la dulzura tan añorados: “Ma biche!”. No quiere decir “mi bicho”, quiere decir “mi cervatillo”, o “mi gacela”, algún animalito tímido de ojos largos. “Mi Bambi”. Yo habría dado cualquier cosa por ser la hija o la sobrina de una señora tan afectuosa como para llamarme así. No tuve más remedio que contestarle “está equivocado”, o, peor aún, “vous faites erreur”, todavía más triste debido a la vocal cerrada, eu, ese sonido amarrete que nos deja los labios como un acordeoncito.
Me dejó con las llaves en la mano y se fue.
Habíamos establecido entre sonrisas un amable convenio: yo me quedaría dos semanas a cambio de regarle las plantas. Mireille, que era francesa, abandonaba su casa en forma provisoria para gozar de sus vacaciones de Pascua, mientras que yo, que no era de allí, abandonaba el goce de mi piecita del sexto piso, en la que provisorio era todo.
Me dejó con las llaves y cerró la puerta.
Entonces me di vuelta hasta enfrentarla.
La casa de Mireille tenía los susurros típicos de lo ajeno. Sólo quien haya vivido fuera de la suya durante mucho tiempo distingue los reproches contenidos en tales murmullos. Lo de Mireille goteaba. Bastó que se acallaran los ecos del portazo para que comenzara el gorgoteo, y bastó aquel rumor preñado de misterio para que me sintiese súbitamente presa de una culpa difusa.
–¿Habré dejado abierto lo que debí cerrar? –me apostrofé a mí misma frunciendo el ceño.
Era un lagrimeo casi grato, de fuente de la Alhambra oculta entre jardines. Días más tarde, ya acostumbrada, encontré deliciosos esos líquidos fugitivos detrás de unas paredes que no delataban ningún fluir. Antes tuve que comprobar mi inocencia, cerciorarme de canillas y de caños. Al no registrar fallas en mi comportamiento con las aguas, suspiré aliviada, y sólo entonces el glu glu pareció disminuir, dando paso a la segunda prueba decisiva, esa que yo esperaba con el alma en vilo.
No era la prueba del murmullo sino la del silencio. Sólo quien se haya vuelto nómade por gusto o por disgusto sabe que la mudez en casa ajena es cosa de respeto. Yo había recorrido en mi existencia no poca propiedad, y tenía catalogados los diferentes modos en que, al advertir mi presencia, los ladrillos callaban y a los techos, los pisos, el mobiliario se les cortaba el aliento.
Las casas eran perros guardianes. Siempre desconfiadas, siempre dispuestas a denunciar. Viviendas había conocido que me mostraron, gruñendo amenazantes y en sordina, el teclado de un piano, o castillos viejísimos que me expulsaron con un escalofrío, estremeciéndose al contacto de mi dedo, como si fuéramos de distintas temperaturas y de distintas pieles, o moradas nerviosas a las que me acercaba como a potro salvaje, acariciándolas y hablándoles en la oreja despacito, antes de dar el salto hacia el dominio pleno de sus lomos, o antiguas residencias de ánimo devorador, casas vampiros.
Lo de Mireille, además de gotear, tenía su silencio como todas, un silencio en defensa del territorio, del bien raíz. Pero como yo a estas alturas ya era gato escaldado, me quedé inmóvil. Al ver que me dejaba, la casa me olfateó con precaución, me probó, sacó la lengua para sentirme el gusto. Extranjera hasta la médula, le soporté el examen de pie, jugando a las estatuas con la llave en la mano hasta que. al fin, lo de Mireille se retiró a un rincón y se quedó fingiendo que dormía.
Deposité el llavero sobre la mesa, me senté en el sillón y me aplasté como esas hojas de plátano, en otoño, que caen al suelo y aún suspiran por última vez, antes de quedar completamente chatas.
Era un sillón tan generoso como un puerto. Al instalarme en él, me pareció llegar. No se me escapaba lo frágil de aquella instalación, pero el engaño era perfecto. “Un sillón de buena entraña y sin segundas intenciones –me dije–, con él no corro peligro.”
En efecto, mi deambular por lugares de otro dueño me habían convencido de que no todo sofá blandito y afelpado es de naturaleza protectora. ¿Cómo olvidar aquel famoso canapé de color verde musgo, antiguo y cotizado, que supo hacerse cargo de mis redondas partes con más ardor de lo previsto? Pegando un brinco, huí de sus favores y me aposenté sobre una austera sillita, tratando de explicar a los demás invitados, boquiabiertos, que el canapé debió vivir momentos de frenesí con sus difuntos amos, y algo de la lujuria le quedaba.
El sillón de Mireille era de un gran candor. Apoyé en el rollo suavecito del respaldo la vértebra del cuello, esa que cruje de miedo y soledad, y me sentí colmada. ¿Quién sabe qué balances inesperados se harán el día de la muerte? Puede que no figure nada de lo que tanto hemos buscado, y temido. Ni las pasiones, ni las violentas alegrías, ni los triunfos y las derrotas, sino apenas un instante de puro privilegio de vivir, por ejemplo un sillón en una casa prestada.
Quien mucho haya vivido sentado, repíta la palabra “sillón” como si nunca la hubiera oído, tratando de pronunciarla como si dijera “amor” o “milagro”. Diga “sillón” con voz profunda y trate de comprender lo que el viajero que ha armado y desarmado sus valijas con frecuencia no carente de lágrimas experimenta ante una inmensa criatura toda de terciopelo, con ambos brazos tendidos hacia él como diciéndole “vení, no te preocupes”.
No me preocupé. Cerré los ojos e hice crujir en la nuca los vidriecitos de la soledad. Lo de Mireille seguía goteando, pero sin vanas recriminaciones. El silencio, domado, casi se aproximaba para intentar una cabriola. Pasado el estupor inicial, la casa se revelaba como un buen sitio para retozar en compañía. No era una casa adusta y severa, era una casa llena de linduras colgadas de las paredes, alineadas sobre toda superficie horizontal o puestas de pie.
Sentada en mi sillón, yo contemplaba con tentación creciente una cajita de laca.
Cuando por fin hablé, fue para preguntar con voz quebrada por la falta de oyente:
–¿Qué habrá en esa cajita?
La aludida, minúscula, se encogió con halago: una cosita de ese calibre no está habituada a despertar semejante interés. Sin poder contenerme, me levanté de mi sillón tan madre y comencé la tarea de ir abriendo, tapa tras tapa, la casa de Mireille, como deshojando la margarita de ser ella por unos días.
Adentro de la cajita había un aro solo, de piedra negra, en forma de corazón.
“Qué lástima, no hay más que uno”, suspiré, y me dirigí hacia al espejo como hacia mi verdadero destino.
Eché el pelo hacia atrás y me lo puse. Mireille era más blanca, de pelo más cortito y más claro, pero no quedaba nada feo el arito entre mis mechas negras. Entre azabaches se entendían, se enviaban guiños de complicidad. Parecían nacidos el uno para el otro, mientras yo me descubría venida al mundo para encontrar sorpresas a mi gusto en las cajitas de Mireille.
Cientos de cajitas. Al comienzo me les fui acercando de costado, murmurando por encima del hombro, con aparente desapego, “¿qué habrá en esa cajita?”. Pero al promediar el séptimo aro de fantasía, los múltiples anillos, los collares, los camisones, las enaguas, dejé de lado el fingimiento y me les fui de boca. Ansias secretas, de pronto reveladas, me urgían a abalanzarme de cabeza, en cuatro patas, a probarme botas y sandalias que las había como para un ejército, aunque de breves pies. Todas me iban.
El excesivo anhelo me cavó un hueco en el estómago que confundí con hambre. Me fui a olisquear por el lado de la cocina. Como en toda casa, el té estaba guardado en el frasco donde decía “arroz”. Llena de escrúpulos saqué de la heladera un triangulito de brie, palpé el estado de dureza de un resto de baguette y masticando pensé: “Tengo que acordarme de devolverle queso y pan”.
Con renovadas fuerzas volví para el ropero. Era volver a todos los cuentos con princesas, porque a Mireille le gustaban esas mangas abullonadas como frutas que en la infancia nos han hecho soñar. De arriba todo me cerraba, de abajo no. Se me enturbió la dicha, pero no era mujer de amilanarme por tan poco. “A la Graziella de Lamartine tampoco le cerraban los vestidos de la francesa”, me dije, y me alcé de hombros.
Dicho lo cual me dirigí al armario alto y angosto, de estilo provenzal, que parecía dirigirme señales por todas sus molduras.
Nunca lo hubiera hecho. Cuando comprendí que en sus estantes yacían viejos encajes de tías y de abuelas, ya era tarde para retroceder. Bastó abrir un cajón de aquel ropero para desenterrar una profusa parentela de viejecitas muertas o lejanas, que agitaban satines y moarés ente el espejo del recuerdo. Todas estaban cortadas por la misma tijera. Imposible distinguir si eran de Mireille o si eran mías. Habían tejido y bordado punto por punto igual, telitas poco aptas para el frío, pensadas para un tiempo en el que al hombre no podía pescárselo con lana. Eran mujeres sin invierno. Si alguna vez usaron algún batón de frisa, algún zoquete, algún pañuelo grande y sin puntillas para un resfrío de verdad, en el instante de morir habrán dado la orden de quemarlos. De los cajones surgía un mensaje para nietas, “resistan, no se abriguen, permanezcan como en un baile sin fin”.
El armario de las difuntas amenazaba con ahogarme. Había que hacer algo, y pronto. “Me voy a dar un baño”, pensé.
La bañadera de Mireille era enorme y rosada. Una fila de frascos que guardaban espumas de colores montaban guardia alrededor. Me hundí, me fui perdiendo en la tibieza, los crujidos de la espalda se dispersaron por el agua y se fueron en ondas hacia los bordes color de rosa, el bisbisear de las burbujas se fue apagando hasta morir.
Me sequé con la toalla de Mireille, que habría alcanzado para envolver a dos, me unté con la crema de Mireille que despedía aromas de noche de verano en las islas Seychelles, me calcé sus zapatos de charol con una pizca tornasolada en cada punta y me puse su vestido negro de madrastra de Blancanieves, que como todos sabemos es la más bella.
En ese instante aulló el teléfono. Era un señor.
–Bonsoir, ma biche –me dijo.
Tuve un problema de conciencia. ¿Acaso podía contestarle bonsoir? Habría sido aceptar sin más trámite que su biche era yo. Pero se me antojó antipático lanzarle a la cara “no soy su biche”. Además, ¿cómo podemos estar seguros, qué certeza tenemos? De pronto, sin comerla ni beberla, venimos a resultar el cervatillo, la gacela del otro. Hallé más adecuado responderle:
–No soy Mireille.
Pero el señor del teléfono descartó la objeción.
–Ma biche! –repitió con aplastante certidumbre–. En media hora estoy allí.
Y colgó.
Yo me quedé sentada como para una foto. A las 2.30 sonó el timbre. Fui a abrir. Era un señor de bigotes que me estrechó con vigor y me estampó un beso de los que a una la dejan muda. ¿Yo qué le iba a decir a estas alturas, que no me confundiera con su biche? Pasamos una noche agradable. No era hombre para más, tampoco para menos.
A la semana volvió Mireille. Consideré mi deber presentarle un detallado informe.
–Perdoname, pero te comí el queso y el pan y te tomé el vino blanco. Cuando los fui a comprar para reponerlos me había olvidado de las marcas, así que te compré otro queso, otro pan y otro vino.
–Pero no importa, no te hubieras molestado –me sonrió Mireille.
–Además me puse algunos de tus vestidos, los más grandes y te usé un par de zapatos, los de charol.
–Pero cómo se te ocurre, pedímelos prestados cuando gustes.
–Y por último, una noche en que tenía puesto uno de tus vestidos hice el amor con un amigo tuyo.
Mireille estaba abriendo una valija. Al oír esto me observó con atención. Parecía intrigada. Por fin me preguntó:
–¿Qué vestido?
–El negro con las mangas así.
–Ah, entonces era Hughes –concluyó restándole importancia.
Y siguió abriendo la valija y sacando cajitas con caracoles que decían “recuerdo” de algún sitio. Me arrodillé a su lado, metimos juntas las cabezas en un revuelto de trapos y sombreros. El desfile de cosas y personas proseguía su marcha. En otro abrir y cerrar de ojos y maletas, Mireille se volvería inmigrante, se pondría algunos de mis vestidos, los más chicos, y en ese instante le saldría al encuentro un hombre de los míos, quizás Esteban o Raúl.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.