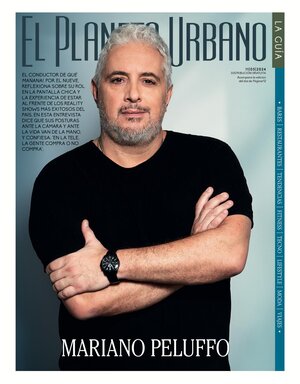Este miércoles 24 de enero los trabajadores de nuestro país --es decir: quienes construyen la riqueza, lo sostienen y le otorgan sentido por el esfuerzo creativo que su labor supone--, hicieron un paro como respuesta a la brutal agresión que el actual gobierno les dirige no bien asumió el poder. La medida de fuerza fue acompañada con una movilización multitudinaria que, no solo llenó la Plaza del Congreso, sino cuadras y cuadras a la redonda. Este escriba testimonia que, luego de bajarse de un colectivo en el Obelisco, transitó junto a diversas columnas por la calle Lima para llegar con esfuerzos al cruce con Avenida de Mayo. Es decir, a siete cuadras de la Plaza resultaba casi imposible transitar. No sin esfuerzo, las calles aledañas permitieron acercarse un tanto al lugar del acto.
Las amenazas, chicanas y aprietes que el elenco gubernamental vertió en los días y horas previas (desde el propio presidente, su vocero y la ministra de Seguridad, para nombrar tan solo algunos) hablan a las claras de la vocación antidemocrática que les anima. Por su valor simbólico tomamos la prohibición de manifestar en la calle --hay que hacerlo en la vereda, dicen-- como eje de una administración que, en lugar de servir al pueblo soberano, pretende domesticarlo eliminando conquistas y derechos.
De hecho, aún hoy se suele decir: “hay que ponerlo en vereda” para referirse a quien no cumple con lo que el Amo espera. O sea: enderezarlo. Hacerle marcar el paso. Uno, dos, un, dos, un, dos. Como una manera de educar o conducir que poco tiene de respeto y mucho de desprecio, más o menos disimulado. Se trata de una grosera confusión entre servirse de la ley cual referencia que posibilita la convivencia y la ley como un fin en sí mismo. Cuanto más mediocre, cobarde, o perverso sea quien ocupe el lugar de la autoridad, más se verifica esta última acepción. Las limitaciones del gobernante, educador, funcionario o cualquiera sea el rol que se trate se intentan disimular tras esta ridícula sacralización de la norma. “Qué poca creatividad”, le decía Néstor Kirchner a Patricia Bullrich cuando esta --durante un programa de televisión-- intentaba justificar el ominoso recorte del 13 por ciento a los jubilados. Sí, es exactamente eso. Han pasado más de veinte años. “Orden” andaba predicando hasta hace pocas semanas esta agitadora anticuarentena que, en el actual argot del presidente libertario, pasó de asesina de jardines de infantes a dilecta ministra encargada de poner en vereda al pueblo que lo eligió para dirigir el país.
Pero ocurrió que tras el anuncio del escandaloso DNU y la siniestra ley ómnibus, muchos --y cada vez más-- advirtieron la estafa por la cual “libertad” resultó tan solo la contraseña para hacer de una República un campo de concentración, o una tiranía tal como propuso la actual vicepresidenta Victoria Villarruel.
Al respecto, Hanna Arendt advierte: “Montesquieu se dio cuenta de que la característica sobresaliente de la tiranía era que se basaba en el aislamiento --del tirano con respecto a sus súbditos y de éstos entre sí debido al mutuo temor y sospecha--, y de ahí que la tiranía no era una forma de gobierno entre otras, sino que contradecía la esencial condición humana de la pluralidad, el actuar y hablar juntos, que es la condición de todas las formas de organización políticas” .
Nada más parecido a nuestra triste y actual situación. Tras las primeras medidas del flamante gobierno y su ominoso intento de cambiar cientos de leyes, una sensación de angustia invadió los cuerpos al punto de generar esa sensación de aislamiento, desolación y desasosiego que Arendt describe con maestría. Y esto no es casualidad. Nos quieren deprimidos, asustados y vencidos. Si generar respeto es la directa consecuencia del buen gobernante, infundir temor es la maniobra del tirano. Estas últimas semanas dan fe del aserto. Policías exigiendo documentos en colectivos; protocolo anticonstitucional; amenazas en los carteles de las estaciones de tren respecto a la concurrencia a una marcha. La mentada ministra llegó a decir: “hay que dar pelea de vida o muerte” para referirse al paro y la movilización. Para no hablar de las amenazas del ministro de Economía a los gobernadores, entre otros aprietes vertidos en las últimas horas. En definitiva, un menú indigerible de “orden” al solo servicio del beneficio de algunos pocos.
Y de pronto entonces: la Historia. La ley en su mejor versión. Esa por la cual un sujeto se apropia de sus derechos. La única garantía de una democracia: los trabajadores en lucha. Y ya la vereda no alcanza. Se hace preciso estar en la calle. Somos una multitud. Allí donde mi libertad se conjuga con el Otro encontramos la vía de la emancipación. Esa recta sinuosa que la historia de los pueblos dibuja para que la Vida sea algo más que una mera repetición de obligaciones. El pueblo en la calle.
Los “argentinos de bien” es el eufemismo inventado por Javier Milei para referirse a quienes lo acompañan o le obedecen. Según Jacques Ranciere: “La gente de bien se divierte o se aflige con todas las manifestaciones de lo que para ella es fraude y usurpación”, de esta manera: “El pueblo no es una clase entre otras. Es la clase de la distorsión que perjudica a la comunidad y la instituye como 'comunidad' de lo justo y de lo injusto. Es así como, para gran escándalo de la gente de bien, el demos, el revoltijo de la gente sin nada, se convierte en el pueblo”.
Hoy la gente de bien que sigue a Milei pretende borrar el conflicto propio de la pasta humana, ese malestar estructural que Freud bien describió en El Malestar en la Cultura, tarea cuya imposible realización desemboca en hacer cargo al Otro por las miserias que toca sufrir. La gente de bien considera --como decía Leibniz-- que para todo hay una causa, la cual es menester eliminar: de esta forma, el síntoma --el dolor, lo que no funciona, la política, la denuncia--, es un accidente a extirpar. No es de extrañar entonces que Lacan atribuyera a Marx la invención del síntoma, habida cuenta de que aquello molesto y perturbador es el resultado del orden injusto que la gente de bien pretende imponer. Luego: las amenazas, la represión, el protocolo. La vereda.
Lo cierto es que estar en la Plaza del Congreso cantando fue servir a la ley, al estado de derecho, al derecho de la dignidad. Esa ley que pone límites al abusador, al déspota, al perverso. Esa ley por la cual solo puedo escucharme si le hago un lugar a mi interlocutor. Hoy la ley --nuestra Constitución-- es nuestra mejor compañera. En la Casa Rosada habita una entente de farsantes que, bajo el pretexto de poner orden, se refriegan las manos cocinando su botín. Estos cuarenta años de democracia no han sido en vano. Cuanto más conscientes de que somos muchos los que jugamos de Memoria, Verdad y Justicia en la calle, más chances de preservar la justicia social tendremos. El DNU y la ley ómnibus de Milei son un ataque a la Constitución, a la división de poderes, a la República, a la democracia. Pero sobre todo son un ataque al impulso vital por el cual mi semejante es la garantía de mi espacio de libertad. La única ley por la cual una comunidad hablante es algo mejor que un mercado.
Sergio Zabalza es psicoanalista. Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires.